Mujeres imprescindibles

Un retrato de la escritora que para muchos es la mejor cuentista argentina, Silvina Ocampo.
Como si continuara una conversación que comenzó hace tiempo con viejas amigas interesadas por los mismos asuntos, Mariana Enríquez, esta vez, va al encuentro de Silvina Ocampo. Y con el desparpajo cuidado con que las amigas se cuentan absolutamente todo en la intimidad, escribe el retrato de la escritora que para muchos es la mejor cuentista argentina.
Antes, lo hizo en Alejandra Pizarnik, vestida de cenizas, un perfil también editado por Leila Guerriero, incluido en Los Malditos (Ediciones Universidad Diego Portales, 2011). Allí escribió acerca de la vida corta y trágica –y a la vez tan vital, según sus propias palabras– de la poeta argentina que ella señala como una de las influencias más potentes en el relieve de su mundo propio. Y tal vez, allí, en aquellas páginas, esté velado el origen de La Hermana Menor. Un retrato de Silvina Ocampo, cuando hurga en las pasiones que desvelaban las noches de Pizarnik antes de suicidarse: “El último tiempo estuvo marcado por una gran pasión: la que vivió con Silvina Ocampo…La había conocido a través de la revista Sur, que dirigía Victoria, la hermana de Silvina. Tenían muchos gustos e intereses en común: la infancia, los juegos de palabras, el misterio, el erotismo. Silvina era la esposa de Adolfo Bioy Casares e íntima amiga de Jorge Luis Borges. Alejandra le enviaba cartas acompañadas de litografías de Odilon Redon, dibujos de niñas en la nieve, niñas llevando flores y cometas, cartas escritas con tinta verde y turqueza…”. Esos “gustos e intereses en común” son también los de Mariana Enríquez, y acaso expliquen el impulso –que no cede ni en una sola de las páginas del libro– por descifrar quién fue Silvina Ocampo en ese juego perpetuo que siempre la hacía ser otra y otra y otra.
La hermana menor comienza con una imagen de Silvina Ocampo niña trepada a uno de los cedros del parque de su mansión en San Isidro desde donde veía llegar a los chicos paupérrimos que caminaban hasta allí para pedir y, sin saberlo, despertar en ella una fascinación extraña y algo perversa que Enríquez señala con citas como esta: “A mí me encantaba servirles…algo que tuviera leche con nata. A mí la nata me parecía asquerosa pero me daba curiosidad ver cómo los otros se tragaban la nata tan repugnante”.
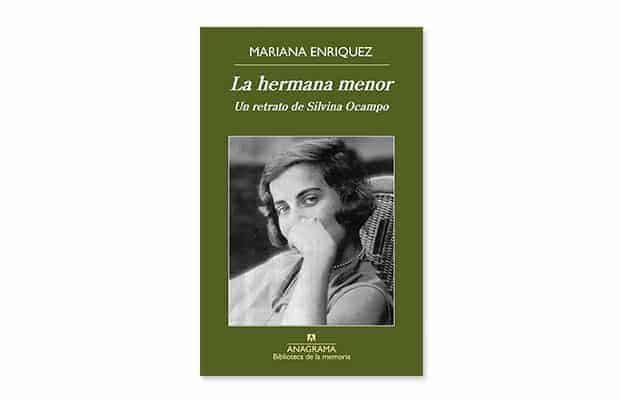
La hermana menor de Mariana Enriquez / Anagrama Editores.
El comienzo centrado en la niñez no es caprichoso: “…en la infancia…, escribe Enríquez. De ahí parecen venir sus cuentos protagonizados por niños crueles, niños asesinos, niños suicidas, niños abusados, niños pirómanos, niños perversos, niños que no quieren crecer, niños que nacen viejos, niñas brujas, niñas videntes…Su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado (1937), es su infancia deformada y recreada en la memoria; Invenciones del recuerdo, su libro póstumo, de 2006, es una autobiografía infantil. No hay período que le fascine más; no hay época que le interese tanto”. La niñez maligna; la “infancia eterna como lo monstruoso”. Cómo no pensar que cualquiera de esos niños podría sentarse, en lo alto de un cedro o en el peor de los infiernos, a conversar con alguno de esos otros niños que habitan los cuentos de terror de Mariana Enríquez. Con la Angelita, por ejemplo. Esa presencia fantasmagórica que es un puñado de huesitos con alas de cartón; la bebé muerta que protagoniza El desentierro de la Angelita, uno de los cuentos incluidos en Los peligros de fumar en la cama (Emecé, 2009).
Pocos autores argentinos de su generación abrazan el género como lo hace Mariana Enríquez. Algunos lo abordan tangencialmente, pero ella dice que son pocos, y que sería deseable que vuelva a ocurrir aquello que pasó en la década del ´40 cuando “ese monstruo de tres cabezas” –que fueron Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo– publicaron “Antología de la literatura fantástica” –pionera absoluta en Argentina y Sudamérica– abriendo las puertas de par en par y concediéndole “permiso” a un género que suele ser mirado con cierto desdén. “Ella se atribuía la idea completa de la antología fantástica”, escribe Enríquez en La hermana Menor y cita a Silvina Ocampo: “Yo me entusiasmé con las antologías de cuentos de horror, cuentos policiales y fantásticos que existían en la literatura inglesa. Había muchísimas cosas de fantasmas…”.
¿No es Silvina Ocampo una interlocutora irresistible? Enríquez escribe su retrato dejando que la escritora se cuente a sí misma, con su propia voz. Y simultáneamente, con la precisión de un equilibrista, disecciona y elige citas entre montañas de testimonios, biografías, estudios críticos, entrevistas, cartas, para reconstruir toda una vida signada por la extrañeza, una obra desaforada, una época literaria en la que no siempre Silvina Ocampo encontró el lugar que deseaba, una despiadada e inacabable historia de amor. Escribe, un retrato estremecido.
Si Silvina Ocampo jugaba a las mezclas desentendiéndose de las jerarquías, Enríquez toma, de algún modo, ese camino. Recurre a las voces autorizadas de escritores y críticos –como Noemí Ulla, Silvia Molloy, Juan José Sebreli, María Moreno, Matilde Sánchez, Esther Cross, Adriana Mancini, Judith Podlubne, entre otros; y a diarios, memorias, autobiografías y cartas de su marido Bioy Casares, su amigo Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo, su hermana mayor. Pero no descarta otro tipo de libros: de anécdotas, secretos amargos y algunas intimidades que alguna vez escandalizaron y que son, en muchos casos, imposibles de probar –como el escrito por el ama de llaves de la pareja, Jovita Iglesias; u otro de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú–. Hay detalles mínimos que son rescatados de lo que recuerdan las figuras que estuvieron cerca de Silvina Ocampo, de uno u otro modo, con más o menos afecto –María Esther Vázquez, Fernando Noy, Francis Korn, Edgardo Cozarinsky, Hugo Beccacece, Eduardo Paz Leston, entre otros–, y también en los datos que resguarda su albaceas Ernesto Montequin. El lustrabotas que cepillaba los zapatos de Bioy Casares cuando iba a tomar café a La Biela, y que sigue estando allí, en la entrada del legendario bar del barrio de Recoleta, le cuenta a Mariana Enríquez sus conversaciones tristes con el escritor en duelo por la muerte de Silvina y, a los pocos días, de su hija Marta. Y en el pequeño pueblo a 200 km de Buenos Aires, donde Silvina y Bioy pasaron los primeros años de ese amor indescifrable, el dueño del almacén de ramos generales le dirá que él era un niño cuando Silvina iba a comprar a la tienda, que en aquel entonces atendía su padre, el calzado que usaba siempre: unas zapatillas Indiana comunes, sin cordón, rosas o rojas, en talle 39. Que la pareja entraba al pueblo cabalgando por las calles de tierra y besándose con pasión, de caballo a caballo, será algo que le cuente el delegado municipal. Allí, en aquel pueblo, “Silvina Ocampo es una actriz secundaria”, escribe Enríquez después de visitar el pequeño museo de la estación de trenes montado para que brille la figura de Bioy Casares.
Esa idea, la de la mujer y escritora opacada, es puesta en discusión a lo largo del libro: “El más común de los lugares comunes sobre Silvina Ocampo es considerar que quedó a la sombra, oscurecida, empequeñecida, por su hermana Victoria, su marido el escritor Adolfo Bioy Casares y el mejor amigo de su marido, Jorge Luis Borges… Quienes la admiran fervorosamente decretan sin duda que fue ella la que eligió el segundo plano…Que, en definitiva, ella inventó su misterio para no tener que dar explicaciones”. De una carta enviada a su amigo y escritor Manuel Mujica Láinez, Mariana Enríquez extrae lo que Silvina Ocampo todavía deseaba a los 70 años: “Te confieso que no me desagradaría ser vendida en los quioscos como lo fui en Italia. Por ejemplo me encantaría que un perro me lea de vez en cuando y moviera la cola como cuando devora algo que le gusta. ¿Qué es el éxito? Saber que uno ha conmovido a alguien”.
Los nombres de los cuentos de Ocampo, se dice en La hermana menor, eran como piezas de un extraño inventario. Enríquez arma el suyo. Divide el libro en capítulos cortos que son como pequeños retratos dentro del gran retrato –que pueden incluso leerse en forma autónoma– y les pone, en la mayoría de los casos, títulos que son citas. Veintiséis títulos que parecen versos sueltos: Yo quiero que me quieran; No se puede ver la forma bajo la confusión de tantos colores; Donde las nubes son las montañas; Reina, Madrina, Victoria; Florecían rulos de sangre; Lo odié por causa de un perro; La imaginación razonada; Ve cosas que ni el diablo ve; Nadie sabe cuánto me esforcé por imaginarla preciosa; Como para no estar muerta con este día; A.B.C.: “ The rest is lies”; Si pensaran, se suicidarían; Las cosas más maravillosas y las cosas más terribles del mundo; Las hormigas se han comido todo el azúcar; Una condena y un placer; Uno estaba con ella y se olvidaba que era fea; Lo perverso se le notaba; Que no renazca el sol, que no brille la luna; Ladrona en sueños; Te podía matar de hacerte hacer cosas; Por la orilla del mar, sobre mariposas; Ella era muy original; Mi vida no tiene nada que ver con lo que escribo; Siempre jugué a ser lo que no soy; Quisiera escribir un libro sobre nada; La lluvia, los gatos.
Cada título es un punto panorámico desde donde mirar. Una marca en el itinerario que cruza casi todo el siglo XX, la vida entera de la escritora. Los momentos más luminosos de esa existencia excéntrica –gótica, diría Enríquez–, en rebeldía perpetua frente a los de su clase y todo orden establecido. Una sorpresa incesante. “¿Adónde se metía esta mujer, con quiénes hablaba, para manejar con tanta ironía y con tanta precisión los lugares comunes, la charla irreflexiva, el habla de una clase que no era la suya y con la que apenas se rozaba en la vida cotidiana?”, se pregunta Mariana Enríquez cuando reflexiona sobre sus afinidades con Manuel Puig, el escritor señalado por la crítica como el que introduce en la literatura argentina el uso de un habla coloquial. Victoria Ocampo –que había perdido el manuscrito que Silvina le había dado para leer– tampoco entiende de dónde ha salido ese primer libro de cuentos de su hermana menor, llamado Viaje olvidado: “….está perpleja”, escribe Enríquez “¿Quién es esta hermana que escribe tan extraño y sobre todo recuerda tan diferente? ¿Qué está haciendo Silvina con la memoria? ¿Qué es esta infancia perversa y pervertida que cuenta en estos cuentos cortos, extravagantes, tajantes?”.
Las últimas dos partes del retrato, “Quisiera escribir un libro sobre nada” y “La lluvia, los gatos”, ubican la historia en el derrumbe. De la casa, las finanzas, de Bioy como un testigo ausente, de Silvina –enferma de Alzheimer– viviendo la enfermedad del olvido. Y el horror de estar en el limbo y de pronto tener unos minutos de lucidez, entender, entrar al cuarto de Bioy y decirle: “No sé qué hacer. No tengo nada que hacer. ¿Comprendés? Absolutamente nada”. Mariana Enríquez elige palabras, transcribe, instala el ahogo, se lleva el aire y se retira de la escena con la distancia de quien no siente nada. Y nadie puede creerle.
Más en Gatopardo:
Cinco libros para conocer a Ángeles Mastretta
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.
