Dos novelas sobre “madres traidoras”
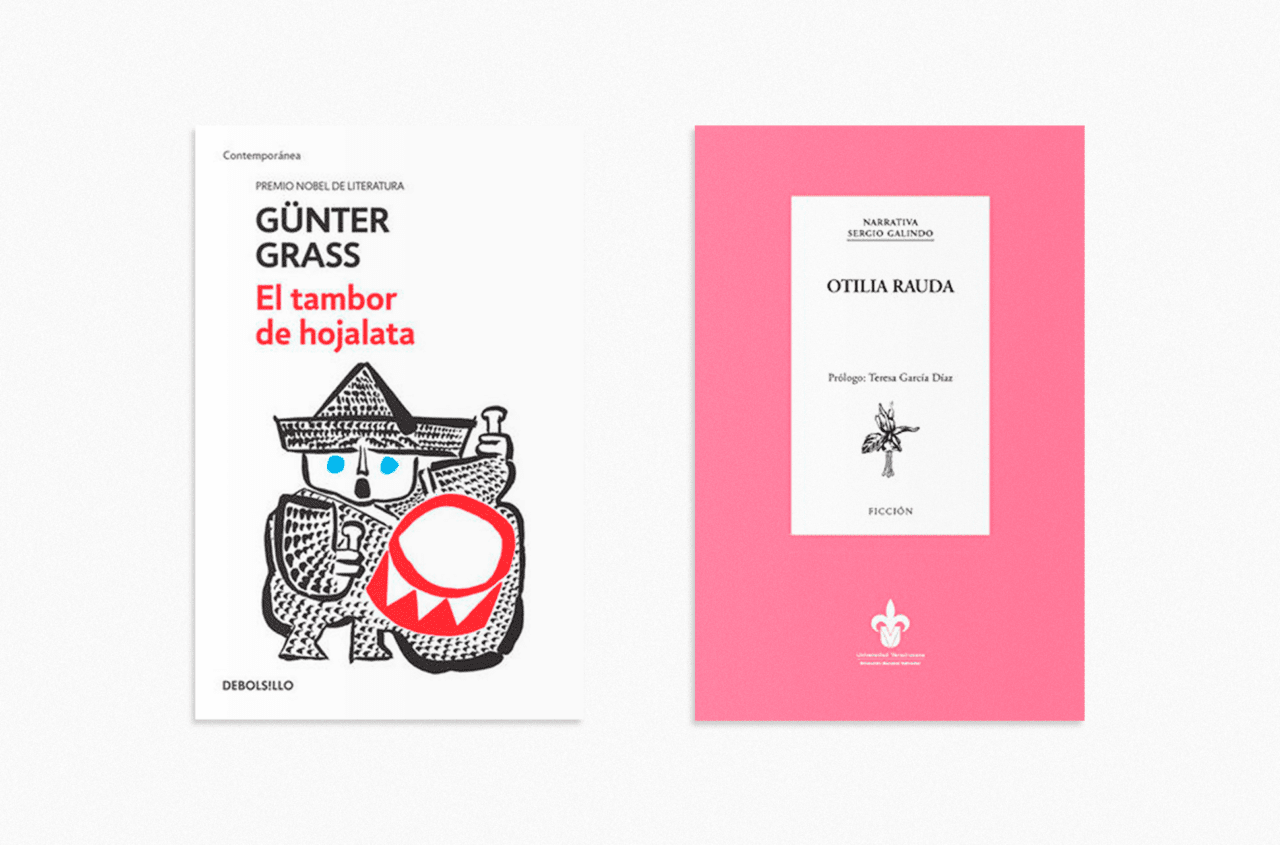
Los escritores Günter Grass y Sergio Galindo escribieron, en dos de sus novelas, sobre mujeres adúlteras, cuyas infidelidades supuestamente tendrían efectos devastadores en sus hijos. Ambas novelas tienen grandes méritos literarios: este texto las recuerda y las contrasta.
¿Qué tienen en común los escritores Günter Grass y Sergio Galindo? Al parecer nada los vincula. Quizá el hecho de pertenecer a una misma generación. Uno nacido en 1927 en la ciudad alemana-polaca de Gdansk (antes Dánzig), el otro en 1926 en Xalapa, Veracruz. Pero las diferencias geográficas y culturales son tantas que lo coetáneo significa muy poco. Ambos fueron autores galardonados, para uno el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, otorgados en 1999; para el otro el Premio Bellas Artes de Literatura en 1984 y el Xavier Villaurrutia en 1986. Ambos escribieron novelas; sin embargo, esa liga que los une se distiende entre dos orillas lejanas, distantes como las lenguas de sus narrativas: alemán y español, por no hablar de las ficciones que orbitan. ¿En qué se parecen, por ejemplo, El tambor de hojalata (1959) y Otilia Rauda (1986)? A simple vista: en nada, son universos muy distintos. La primera es el relato autobiográfico de Oscar Matzerath contado a tambor batiente y delirante desde un hospital psiquiátrico, protagonista que a los tres años decidió dejar de crecer en repudio al mundo de los adultos, ese que en Europa sobrevendría al nazismo. Una especie de Bildungsroman que, paradójicamente, se opone al género mismo; es decir, relata la formación de un personaje que rechaza alcanzar la mayoría de edad. Algo parecido a lo que sucede con Holden Caulfield en El guardián entre el centeno (1951), adolescente que se erige en un centinela para impedir que los niños crucen esa frontera:
Bueno, pues muchas veces me imagino que hay un montón de críos jugando a algo en un campo de centeno y todo eso. Son miles de críos y no hay nadie cerca, quiero decir que no hay nadie mayor, sólo yo. Estoy de pie, al borde de un precipicio de locos. Y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerque al precipicio, quiero decir que si van corriendo sin mirar adónde van, yo tengo que salir de donde esté y agarrarlos. Eso es lo que haría todo el tiempo. Sería el guardián entre el centeno y todo eso. Sé que es una locura, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer.
Si El tambor de hojalata es la primera novela de Grass, Otilia Rauda es la última de Galindo. Esta obra define su género desde la contundente frase inicial que expresa con rabia la protagonista enamorada: “No es fácil matar a Rubén Lazcano” (p. 15). Precisamente, Denis de Rougemont, en su ensayo clásico El amor y Occidente, afirma que el tipo ideal de primera frase de una novela es aquella con la que comienza La historia de Tristán e Isolda de Bédier: “Señores, ¿os gustaría oír un bello cuento de amor y de muerte?” Galindo escribió, en efecto, la historia del amor pasional, trágico e imposible de Otilia —una vigueña con cuerpo magnífico y sensual pero fea de rostro— y Rubén —un forajido solitario—, que sucede entre Las Vigas, Xalapa, Soledad de Doblado y el puerto de Veracruz en la primera mitad del siglo xx.
De géneros y estilos muy distintos, acaso la única coincidencia hasta aquí es que ambas novelas fueron llevadas al cine. El tambor de hojalata (1979), dirigida por Volker Schlöndorff, y Otilia Rauda (2001), dirigida por Dana Rotberg; aunque evidentemente estos hechos no cuentan, son extraliterarios, si bien el curioso encuentro entre los textos está marcado por las imágenes, escenas como de película que giran en torno a la madre traidora.
Uno de los pasajes más significativos e impactantes de la novela de Günter Grass ocurre en los años treinta del siglo pasado cuando el pequeño Oskar se escapa del baratillo o juguetería de Sigismund Markus, a donde su madre, Agnes —casada con Alfred Matzerath, con quien tiene una tienda—, lo lleva cada semana para comprar un nuevo tambor y aprovechar una pausa de tres cuartos de hora sin el niño a fin de verse, en “el cuarto de una pensión de la calle de los Carpinteros” (p. 101), con su amante, Jan Bronski, un funcionario del correo polaco que, además, es su primo. Ese día, Oskar elude la vigilancia de su custodio para ir en busca de mamá, vaga sin rumbo por las calles de la ciudad vieja hasta llegar a la torre medieval de san Jacinto, emblemática de Gdansk. Trepa hasta lo alto y comienza a gritar furioso, dolido, concentrado en dirección del teatro municipal. Su poderoso aullido revienta los cristales de ventanas y puertas del vestíbulo de aquel edificio distante, una ruptura del orden social y familiar como metáfora dramática e insólita con dimensiones acaso emparentadas con un fenómeno literario que ya empezaba a manifestarse por esos años en otras latitudes: el realismo mágico.
De la ciudad portuaria de Gdansk, arribamos ahora a otro puerto, el Veracruz de 1910, con otro niño, de ocho años, Rubén Lazcano. Se encuentra ahí junto con su familia que decidió asistir a los festejos del centenario de la Independencia de México. Su madre, Rosalía —una mujer aún hermosa luego de diez hijos y casada con don Santiago, veinte años mayor que ella— está feliz y radiante, porque por vez primera han dejado el rancho donde lleva una vida incompleta. Durante la visita al crucero alemán Freya, atracado en los muelles como muchos otros barcos extranjeros invitados para la celebración, Rosalía conoce al joven y apuesto oficial Fechner, y ambos quedan prendados. Con una agilidad sorprendente, ella organiza muy pronto el tinglado para sus encuentros. En el primero utiliza a su pequeño hijo como coartada para separarse de la familia que planea un paseo a Boca del Río:
Les voy a rogar que a mí me dispensen por no acompañarlos a la excursión. Le prometí a Rubén que mañana le dedicaré el día a él solo; lo llevaré a tomar nieve, pasearemos por el malecón, le compraré chucherías, y vamos a andar en tranvía hasta que se canse, ¡ah!, lo llevaré a Villa del Mar a ver a los bañistas. ¡Al pobre no lo he atendido desde que estamos aquí! (p. 259)
Y al igual que Oskar, que debe permanecer en la juguetería al cuidado de Markus hasta el regreso de Agnes, el pequeño Rubén debe quedarse quietecito sin mamá en la mesa de La Parroquia en compañía de Enriqueta, una amiga de Rosalía que funge como su alcahueta. Angustiado y desesperado, ya sin el consuelo que le había dado el devorar “un mantecado, una nieve de limón, un agua de sandía y una buena dosis de galletas” (p. 261), Rubén planea cuidadosamente su estrategia, engaña a Enriqueta y también escapa: “Sólo a él le importaba su madre y los demás no entenderían su angustia; no creerían nada de lo que dijera sobre el miedo de que se la robaran” (pp. 262–263). Sale corriendo de la cafetería y dobla por la esquina en la que vio desaparecer a su mamá, pero tropieza de frente con un hombre en el momento mismo en que Rosalía sale por la puerta del hotel, seguida por el oficial Fechner, quien tuvo “oportunidad de retroceder y ocultarse de modo que Rubén no lo vio” (p. 264).
Las situaciones que viven Oskar y Rubén son muy similares. Ambos coinciden, por ejemplo, en la cafetería. A Rosalía le parece que ahí Rubén puede pasar un rato agradable disfrutando la espera con helados y galletas, mientras que Agnes suele llevar a su hijo al Café Weitzke como recompensa por el abandono,
en donde mamá pedía un moka y Oskar un helado de limón y esperábamos hasta que, no mucho después, y como por casualidad, pasara por allí Jan Bronski, se sentara junto a nosotros y se hiciera asimismo servir un moka sobre el mármol refrescante de la mesa […] Hablaban delante de mí con desenfado, y sus palabras me confirmaban lo que yo ya sabía hacía tiempo; que mamá y tío Jan se encontraban casi cada jueves en un cuarto de la pensión de la calle de los Carpinteros alquilado por él, para pasar juntos unos tres cuartos de hora (p. 101).
Esa conciencia de saber qué está sucediendo con mamá es otra de las cosas que comparten ambos personajes. Oskar lo expresa claramente en el párrafo anterior, así como en el siguiente:
Pero también yo conocía la índole de aquella clase de asuntos que mamá llamaba importantes y a los que se dedicaba con excesivo celo (p. 101).
Mientras que, en el caso de Rubén, este intuye con precisión el coqueteo gracias a ser un observador atento: “Fechner, cada vez que podía, clavaba en ella sus ojos, y un par de veces, sólo perceptibles para Rubén, se sonrieron el uno al otro con embeleso […] Clavó la mirada [Rosalía] en el mar, sin verlo; luego miró a sus lados y sus ojos sorprendieron el rostro huraño, cargado de reproches, del niño [Rubén]” (p. 256; las cursivas en este párrafo y en las citas siguientes son mías).
Y un detalle adicional que sorprende por la semejanza extraordinaria: el color del vestido que, para la ocasión, lucen las dos mujeres. Desde la torre, a la distancia, Oskar recuerda:
percibí entre la multitud congregada ante el teatro una tela de color rojo otoño: mamá había acabado ya lo del Café Weitzke, había saboreado su moka y dejado ya a Jan Bronski (p. 106).
Mientras que Rosalía, el día de la cita en los portales de La Parroquia, acude
vestida de crepé cereza con adornos negros […] No supo por qué, pero a Rubén le pareció demasiado bonita (p. 260).
Si bien la infidelidad de la madre es un acto que daña directamente a los esposos (Alfred Matzerath en el caso de Agnes y Santiago Lazcano en el de Rosalía), al mismo tiempo que lesiona las relaciones familiares, para Oskar y Rubén tiene un efecto devastador que se expresa emocionalmente como la pérdida de la madre. Una especie de orfandad de la que ellos mismos se culpan porque han sido cómplices de la traición al ser utilizados como tapaderas a fin de posibilitar los encuentros extraconyugales; una culpa muy compleja de procesar por la certeza de que ellos también, en medio de la abyección materna, han sido traicionados. Ese efecto devastador marcará sus personalidades y destinos, vagarán hasta la locura (Oskar) y la muerte (Rubén).
El grito de Oskar desde la torre es un aullido agudo y potente emitido, de manera paradójica, por la impotencia del niño al constatar que mamá lo ha hecho a un lado, aconsejada por Bronski de que no lleve más a Oskar a la cafetería para estar únicamente ellos dos disfrutando de la conversación y los mokas y los pasteles poscoito. El amor al amante rebasa el amor al hijo. Agnés rompe el vínculo con Oskar —como este ha roto los cristales del teatro—, lo abandona al preferir al polaco Jan Bronski, lo cosifica en el affaire —¿acaso el niño no es sino un simple tambor de juguete?—, lo deja solo con la autoestima hecha añicos. Nada de esto cambia si suponemos, debido a la ambigüedad del relato evocador del protagonista —y del arte narrativo de Günter Grass—, que Agnes no ha cometido una deslealtad porque ella siempre ha amado a Jan Bronski y este en realidad es el padre de Oskar, fruto de un consentido ménage à trois con Alfred Matzerath que decide oficialmente darle su apellido al niño. Si esto es así, la gravedad del acto puede ser aún mayor para el pequeño al saber que su padre biológico, además de no haberlo reconocido, también lo ha rechazado. Ahí se encuentra el nudo de la compleja personalidad de Oskar —¿y del propio Grass?—, al desestimar sus raíces polacas y asumirse como alemán en una época convulsionada por el nazismo. La pérdida definitiva de la madre sobrevendrá poco después cuando Agnes, embarazada por segunda vez, cae en una depresión profunda y, en su apatía suicida, comienza a comer pescado y anguilas a todas horas, con vómitos hasta enfermar y ser internada en un hospital, donde muere. Oskar refiere así la muerte de su madre, con redobles de culpa:
Mi mamá murió —traté de explicar—. No hubiera debido hacerlo. Le estoy resentido por ello. La gente anda siempre diciendo: Una madre lo ve todo, lo siente todo, lo perdona todo. ¡Eso no es más que blablablá para el Día de las Madres! Ella veía en mí a un gnomo y, si hubiera podido, habría eliminado el gnomo. Pero no pudo eliminarme, porque los hijos, aunque sean gnomos, están registrados en los papeles y no es posible suprimirlos así sin más ni más. Y además, porque yo era su gnomo, y si me hubiera suprimido, se habría suprimido y fastidiado a sí misma. Yo o el gnomo, debió decirse, y se decidió por ella, y ya no comió más que pescado, que ni siquiera era fresco, y despidió a sus amantes, y ahora que yace en Brenntau, dicen todos, los amantes y los parroquianos de la tienda: —Es el gnomo quien la ha enterrado a tamborazos. No quería seguir viviendo a causa de Oscarcito; ¡él es quien la mató! (p. 175).
El único consuelo que le quedará entonces a Oskar será meterse debajo de las cuatro faldas amponas de la abuela Ana y añorar a su madre que fue engendrada justo en la tibieza de ese refugio, intentar una vuelta simbólica al cordón umbilical con el que quedó atado a su infancia, un retorno nostálgico a los orígenes.
Seguramente, Sergio Galindo —que era un ávido y atento lector con sobrada experiencia editorial— disfrutó El tambor de hojalata… Pero el tema de la madre adúltera ya lo traía de suyo. Antes de los pasajes de Otilia Rauda aquí comentados, Galindo había tratado el asunto en al menos dos ocasiones. La primera, en la novela corta El hombre de los hongos (1976) —una nouvelle que, de acuerdo con Nedda G. de Anhalt, puede inscribirse precisamente dentro del realismo mágico— y, la segunda, en el cuento “El tío Quintín” (1985), que escribió cuando ya se encontraba inmerso en la creación de Otilia.
En la novela El hombre de los hongos, Emma, la protagonista, es quien refiere la historia, un relato fantástico acerca de una familia adinerada que vive en una finca rodeada de vegetación y neblina. Ella es la hija más pequeña de la pareja formada por Everardo y Elvira, y tiene dos hermanos, Sebastián y Lucila, así como una mascota, un leopardo llamado Toy. Como parte de la servidumbre, la familia emplea hombres encargados de comer hongos a manera de filtro para evitar en casa la ingesta de especies venenosas; cada vez que muere uno de estos trabajadores es reemplazado como si nada por otro. Emma narra las cosas porque es quien mejor recuerda el arribo de Gaspar, un niño que el padre encuentra en el bosque y que se queda a vivir en la finca como si fuera un hijo más. Emma y Gaspar crecen unidos por un vínculo especial, comparten la lectura, el cuidado por Toy y nutren un genuino amor hasta que se casan (aunque luego de la boda, Gaspar desaparece súbitamente). Al final del relato, ambos urden la venganza a la familia que ha designado a Gaspar como uno más de los hombres de los hongos, condenándolo prácticamente a la muerte. Emma y Gaspar seleccionan una de las especies más venenosas que existen para la cena y, como consecuencia, mueren todos los convidados al festín.
De este relato cabe destacar la relación de Emma con su madre. Un vínculo muy conflictivo porque Elvira es una mujer egoísta, que gusta de perfumes, ropas finas y joyas y vive de contemplar su belleza y elegancia en los espejos. La traición de la madre se presenta cuando Gaspar ya es un joven, y es un acto que daña profundamente a Emma:
¡Era asqueroso! Nunca creí que su degradación llegara hasta esos extremos. Acosaba a Gaspar de día y de noche, a solas y en público. Por fortuna, la salud de mi padre empeoró y no se enteró de la desvergüenza de mi madre. Pasaba muchos días en cama, y cuando estábamos reunidos (con permiso del médico bajaba a comer o cenar), a mitad de una conversación su cabeza caía de lado, y se sumía en un profundo sueño que aprovechaba Elvira para hacerle una caricia a Gaspar, o cuchichearle al oído, sin importarle mi presencia. Mi etapa de amor hacia ella había concluido. Me daba lástima, y la despreciaba. Cada vez que trataba de ser seductora, se veía más detestable.
Un día, sin el menor pudor, delante de mí le dijo que la puerta de su alcoba estaría siempre abierta para él (pp. 111-112).
El castigo simbólico a la madre seductora ocurrirá poco después, cuando muere por el ataque del leopardo Toy, un día en que la mascota había escapado de su jaula.
El cuento “El tío Quintín”, también de Sergio Galindo, no tiene simbolismos ni alusiones inconscientes sino humor. Es una divertida anécdota familiar. El protagonista, Marco Tulio, un hombre mayor de edad a quien le cuesta trabajo recordar pese a haber tenido una excelente memoria, es quien refiere la acción: averiguar si existió o no ese tío, de quien sólo posee una vieja fotografía. Con ese propósito inicia una serie de entrevistas para interrogar a sus hermanos: Beatriz, Elena, Sara, Lorenzo, Efrén y Horacio, ya todos viejos con achaques y carrascalosos. La pesquisa es ardua, inútil por momentos y no exenta de pleitos. Además de describir y caracterizar a cada uno de sus hermanos vivos y muertos (Fermina y Rocío), nos enteramos de quiénes son los padres de familia, Horacio de la Peña y Elenita Salamanca (ya difuntos), así como de algunos retazos que van surgiendo en la memoria de Marco Tulio, porque los demás o no recuerdan nada o bien ocultan la relación con ese enigmático deudo. Al parecer el tío Quintín era un pariente del padre, un tío que solía regalarle alfajores al pequeño Marco Tulio y que vivió una temporada en la casa familiar… Y, al recordar a ese niño de dos o tres años que fue, le viene a la mente un “recuerdo fresco”:
Entro corriendo en la sala y de pronto tropiezo con unas piernas de hombre, mis manos chocan con un paño gris muy suave, sedoso como los gatos. El tacto me hace adivinar al tío Quintín. La ratificación viene al ver su leontina de oro […] Recuerdo la corbata granate que usaba ese día, y me sorprende —como algo extraño en él— que esté fuera de lugar y con el fistol a punto de caer al suelo […] Después me encuentro su rostro sofocado y sonriente. Yo intento seguir a donde iba pero él se pone a jugar conmigo y da pasos laterales a derecha e izquierda para impedir que avance. Me dice: “Soy la Gran Muralla de China”. Empiezo a protestar y a rebelarme porque no me deja seguir cuando aparece mi madre y me calmo. Quintín me levanta y me acerca a ella para que la bese. Qué hermosa se veía: el rostro arrebolado por el calor, los ojos soñadores y ardientes (p. 24).
La sospecha que brota en Marco Tulio, adulto, al revisar lo ocurrido detrás de esa “muralla” que invisibilizaba la infidelidad de la madre, se confirmará al final del cuento con la visita de Horacio, el hermano mayor, quien le aclara el asunto:
—Él… se enamoró de mamá (p. 34).
Entonces, Marco Tulio reflexiona:
Sucede en las mejores familias —me he repetido mil veces, pero no me consuela. Después de todo… la madre de uno… Es como para morirse: ojalá me diera una tromboangeítis obliterante y fulminarme en este mismo instante. ¡Ay!… Quisiera tener la limpieza de alma que hace a Horacio estar seguro de que el asunto no llegó a mayores. Quisiera tener igual certeza. Pero mi imaginación no olvida ese fistol a punto de caer al suelo, esa corbata fuera de lugar… ¡Ay, nanita!
¡Ay, mamacita! (p. 34)
Hay varias semejanzas en El hombre de los hongos, “El tío Quintín” y Otilia Rauda relacionadas con la infidelidad de la madre y la estructura familiar. En todos los casos, la pareja se compone de un hombre mayor casado con una mujer joven; la enfermedad del padre (Everardo y don Santiago) como evidencia de una unión en la que el compromiso de la mujer se ha debilitado y ya no se sostiene (Rosalía abandona a don Santiago y la casa familiar la noche en que su marido muere). El paralelismo es mayor al observar que las familias de Horacio de la Peña y Elenita Salamanca (“El tío Quintín”), así como de Santiago Lazcano y Rosalía (Otilia Rauda), son numerosas; en el primer caso, nueve hijos, en el segundo, diez. Asimismo, los tres textos coinciden en el hecho de que quienes testimonian la deslealtad de la madre son los hijos más pequeños: Emma, Marco Tulio y Rubén. Para los dos últimos ocurre un suceso particular, algo se interpone para que comprueben la traición con sus propios ojos, una especie de defensa ante el impacto emocional que supone el descubrir a la madre adúltera. Marco Tulio se tropieza con la Gran Muralla China y Rubén “no pudo evitar un violento choque con un hombre que lo fulminó con la mirada” (p. 264), de modo que ya no pudo ver a su madre salir del hotel ni a su galán (Gustavo Fechner) que caminaba detrás de ella. En ambas situaciones, los niños se tropiezan o chocan con un hombre que resulta ser el amante de mamá: el tío Quintín e Isauro Cedillo. Cierto, Isauro recién figura en las páginas de la novela, pero su aparición es rotunda. En ese momento, en las calles del puerto, el oscuro personaje entiende todo lo que está pasando y, atraído por la belleza de Rosalía, decide seguirla hasta la pensión donde ella se hospeda para posteriormente chantajearla, pero no por dinero, según refiere la celestina Enriqueta: “No quiere dinero, la quiere a usted. Dice que se conforma con una cita. […] Rosalía azorada de su buena suerte, llena de alegría, casi soltó una carcajada al exclamar: ¡Sólo eso!” (p. 276). De nuevo, Rubén es testigo de esa conversación que no logra entender, pero sí intuir: “Dile a ese hombre que lo espero en casa de doña Pola [la costurera que confecciona los vestidos a Rosalía y cuya casa funciona también para citas amorosas], a las cinco” (p. 276).
A partir de ese primer encuentro, Rosalía se olvida de Fechner para preferir al nuevo amante:
su pensamiento volvía al lecho que había disfrutado con Isauro Cedillo, como si no lo creyera, como si la fuerza de aquel hombre hubiese abierto una puerta secreta en su interior y ahora avanzaran los dos por un ámbito nuevo y sorprendente que además tenía el encanto de lo mágico, de aquello que puede desaparecer de un momento a otro (p. 278).
Ese momento llegaría treinta años después de la mano vengadora de Rubén Lazcano en uno de los pasajes más notables y mejor trabajados de la novela. Rubén no sólo odia a la madre aleve que abandonó a la familia en una noche infame del pueblo de Soledad de Doblado para irse a vivir al puerto de Veracruz con Isauro Cedillo, también aborrece a este hombre tanto por ser el amante de su madre como por tratarse de un destacado dirigente de las guardias blancas, “la nefasta fuerza represiva al servicio de los grandes latifundistas y de las compañías extranjeras” (p. 317), que renacían sembrando de terror los campos veracruzanos en la década de los años veinte. Rubén e Isauro se desean la muerte, sobre todo luego de un enfrentamiento a balazos entre las bandas de ambos en el que Lazcano, de veinticinco años, casi mata a Cedillo, que intenta apropiarse del rancho familiar. Vinieron años de perseguirse el uno al otro en desigualdad de circunstancias porque Rubén es un forajido, hasta que Rosalía, atribulada por el odio recíproco que destilan su hijo y su pareja, cansada de cargar la culpa de ser ella la causa de este encono y anhelante de poner fin a la amenaza y el miedo que impregnan su vida, decide enviarle una carta a Rubén para invitarlo a que los visite en su casa del puerto y, entre los tres, arreglen sus diferencias “por las buenas” (p. 328), “¿Por qué no nos perdonas” (p. 331). Lazcano, que ahora ronda los 38 años, acude a la cita. Entra de nuevo al ámbito maternal con cierta desconfianza, que parece injustificada: Isauro Cedillo es ya un hombre viejo, enfermo, sentado en una silla de ruedas, con un sarape que le cubría las piernas. Le dirige a Rubén unas palabras para hacer las paces, pero cuando le ofrece con sinceridad la mano, al mismo tiempo empuña la pistola que tiene escondida para dispararle a quemarropa. No obstante, Rubén es más rápido, saca su arma y lo mata. Esta escena es doblemente trágica porque reitera la traición de la madre que, si bien no le tendió a propósito una trampa a su hijo, sí lo colocó a modo para que el cobarde de Cedillo lo asesinara. Enloquecida, Rosalía exclama:
—¡Mátame! ¡Te lo suplico! ¡Mátame!
—No, madre, por el contrario, deseo que vivas muchos largos años… Tranquila (p. 333).
La venganza de Rubén se cumple a satisfacción al castigar así a la madre adúltera y, con ello, liberarse finalmente de esa carga que ha llevado desde niño con la culpa intolerable de haber sido el hijo cómplice de la traición familiar; una liberación que, por cierto, permite a Rubén Lazcano reconocer su amor por Otilia Rauda —la mujer sensual pero marcada por la “fealdad” en el rostro— que también vive obsesionada por él y que, como se dice desde el inicio de la novela, cumplirá su juramento de matarlo, sellando el destino, paradójico y fatal, del personaje con… esa otra mujer traidora.
Sergio Galindo descubrió su vocación desde muy joven. “Voy a ser escritor”, le confesó a su madre una tarde espléndida en el corredor de su casa en Xalapa. “Voy a escribir historias de pasiones, de odios…”. Quizá por ese motivo Otilia Rauda fue su novela más ambiciosa, la última, la que siempre tuvo deseos de escribir. En ella, como en El tambor de hojalata de Günter Grass, aparece uno de los temas que no es frecuente encontrar en la literatura con situaciones, imágenes y características que comparten de manera tan parecida y asombrosa. Diría Fernando Vallejo: “La literatura está hecha de coincidencias”.
Referencias:
Nedda G. de Anhalt, Allá donde ves la neblina. Un acercamiento a la obra de Sergio Galindo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
Günter Grass, El tambor de hojalata, 3a. reimp., trad. Carlos Gerhard. Buenos Aires, Sudamericana, 1979.
Sergio Galindo, El hombre de los hongos, México, Universidad Veracruzana, 1976, con ilustraciones de Leticia Tarragó.
Sergio Galindo, Otilia Rauda, México, Grijalbo, 1986.
Sergio Galindo, Terciopelo violeta, México, Grijalbo, 1985.
Denis de Rougemont, El amor y Occidente, Barcelona, Kairós, 1979.
J. D. Salinger, El guardián entre el centeno, trad. Carmen Criado, Madrid, Alianza, 2006.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.



