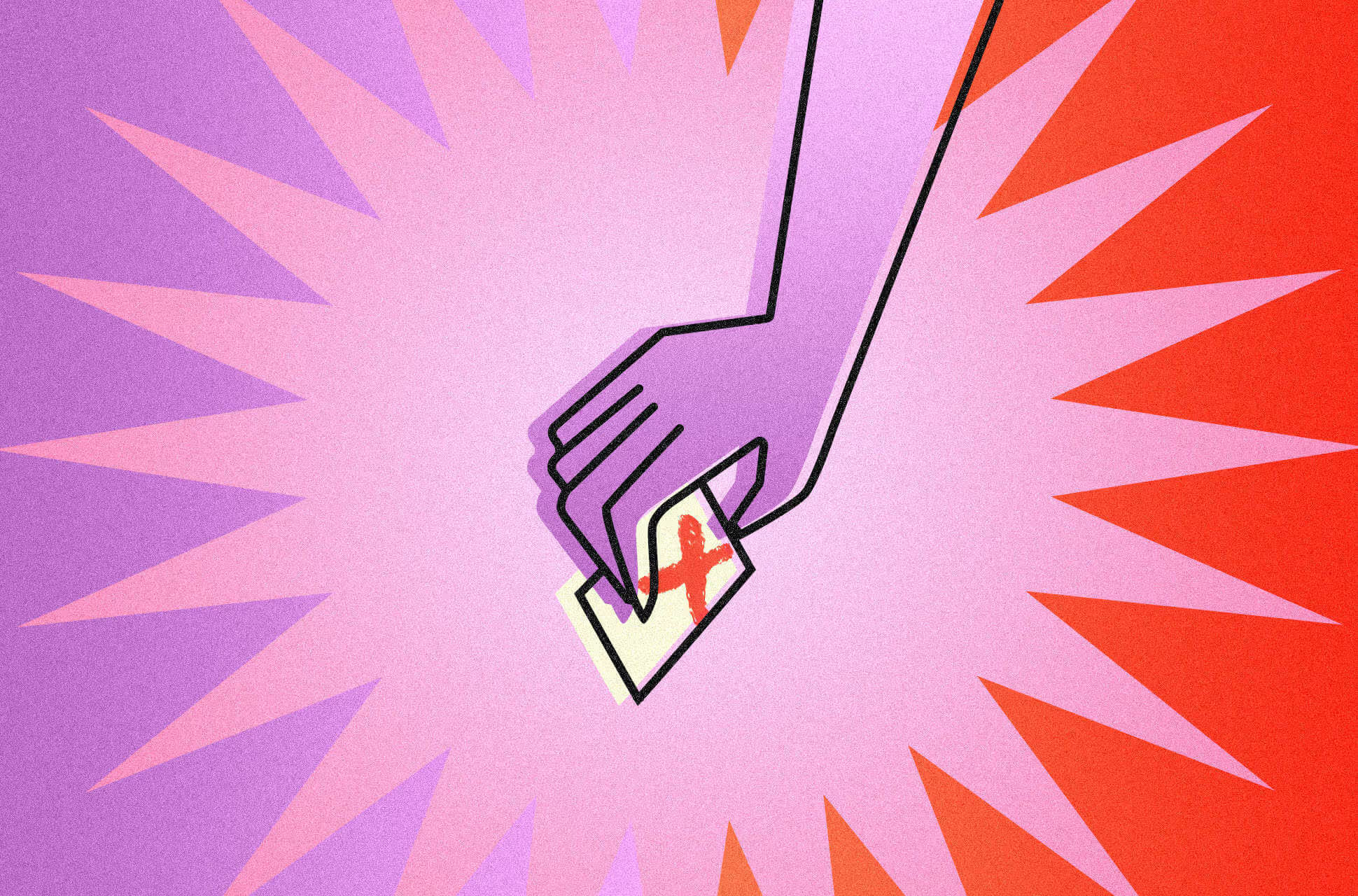No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

"El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati (...)". Lo que siguió a este titular de prensa, aparentemente circunscrito al cruce de la crónica de espectáculos y la nota policial, fue la exhumación de un drama familiar provocado por la desaparición nunca resuelta de un adolescente, en 1984. Y relatarlo nos permite comprobar el alcance del periodismo, cuando se ejerce bien.
La tarde del viernes 23 de mayo de 2025, Julián Padilla recibe el llamado de su editora. Tiene 28 años y trabaja en la sección de espectáculos del portal de noticias TN, que pertenece a Clarín, el grupo de medios más grande de la Argentina. Julián estudió periodismo en la universidad de Avellaneda, ubicada en el municipio del mismo nombre, creada en 2011 para dar acceso a la educación superior a quienes viven en esa zona del conurbano, los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Julián ama el oficio. Aún conserva un video de cuando tenía 10 años en donde ya dice que cuando sea grande quiere ser periodista.
Escucha con atención a su jefa que, al otro lado del teléfono, le dice que el dato llegó a través de otra periodista de larga trayectoria en el grupo, Luciana Geuna. Geuna había ido a comprar a Carnicería Héctor —un comercio que lleva más de 50 años en Coghlan, un barrio residencial y tranquilo de la ciudad de Buenos Aires—, cuando Bochi, el carnicero, contó el rumor: la noche anterior habían puesto una consigna policial frente a una casa del barrio —un chalet que habían demolido para levantar un edificio— porque durante la excavación habían aparecido huesos humanos. Los vecinos conocen esa casa ubicada muy cerca de la carnicería porque Coghlan es un “pueblo” en sí mismo, como le gusta describirlo a Geuna, y porque su última dueña había sido Marina Olmi, artista plástica y hermana de un conocido actor llamado Boy Olmi. Otro cliente en la fila de la carnicería aportó otro dato: dijo que en esa casa, en otro tiempo, había vivido un actor ya fallecido llamado Emilio Disi, famoso en la década de los noventa por sus comedias televisivas y películas de humor popular. Geuna, aunque cubre política, reconoció el valor del chisme y pensó que en la sección de espectáculos podía interesar: Olmi, Disi, huesos humanos. “Es una pavada, pero linda historia”, le escribió Geuna a la editora de Julián.
—Fijate qué encontrás —le dice entonces esa tarde del 23 de mayo de 2025 la editora a Julián.
Lo primero que piensa el joven periodista es cómo empezar a tirar de ese hilo. No es por desconfiar de Bochi el carnicero, pero necesita confirmar todos esos datos que, por ahora, están sin chequear. Lo primero que hace es mandar un mensaje al sector de prensa de la Policía de la Ciudad. Cuatro días después recibe una contestación en forma de comunicado oficial: “Efectivos de la Comisaría Vecinal 12C fueron alertados (...) el pasado 20 de mayo sobre el hallazgo de restos óseos humanos, posiblemente de vieja data, en una obra en construcción ubicada en Congreso al 3700. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el arquitecto a cargo, quien refirió que mientras los obreros se encontraban realizando tareas de excavación sobre la medianera, en un momento dado se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos. (...) Intervino la Fiscalía (...) a cargo del Dr. López Perrando, que dispuso el levantamiento de los restos”.
Los rumores del barrio son ciertos, pero Julián sabe que para darle impacto a la nota necesita algo más. En el comunicado hay un nombre, el del fiscal, y, como no logra localizarlo a través de la fiscalía, le pide ayuda a un abogado con el que habla casi a diario, porque defiende a Wanda Nara, una de las principales mujeres mediáticas de la Argentina, una figura que ofrece a diario comidilla para el espectáculo. A través del magistrado de Nara, Julián logra contactar al fiscal López Perrando, quien le ratifica la información. Lo que López Perrando no le cuenta —todavía es un secreto— es que ya está interviniendo el Equipo Argentino de Antropología Forense —EAAF—, un grupo de científicos dedicados a investigar, recuperar e identificar a personas desaparecidas para restituir sus restos a las familias. Aunque están en la etapa preliminar, en cuanto la coordinadora del laboratorio antropológico recibió las fotos de los restos óseos la noche del hallazgo, supo que se trataba de huesos de un adolescente. Pero nada de esto le llega a Julián, que sigue buscando un gancho para su nota. Llama al hijo de Emilio Disi, con la esperanza de confirmar un dato atractivo, pero la respuesta lo frustra: el actor jamás había vivido en esa casa.
(...) Junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
Julián decide ir al lugar de los hechos. Si el carnicero sabía, seguramente otros vecinos también. Llega al barrio de Coghlan, a la calle Congreso al 3700, y contempla el terreno. Efectivamente, además del cartel que prohíbe estacionar delante de la obra en construcción, dos policías de la ciudad custodian la entrada. Toca el timbre de la casa lindera, un chalet de dos pisos. Prefiere eso antes que arriesgarse con los múltiples timbres del edificio contiguo. Lo atienden. Julián se presenta, explica quién es y qué hace allí. La respuesta lo descoloca: de mala manera, le dicen que no saben nada sobre ningún hueso, ni de nadie que hubiera vivido allí. Le exigen que se vaya y que no los moleste más. Julián se sorprende por la hostilidad de la reacción. Decide probar suerte en el edificio contiguo. Mientras toca algunos timbres, una mujer de unos 50 años abre la puerta para salir. Julián se presenta. Ella le dice que no es nueva en el barrio, sino alguien de “toda la vida”.
—¿Emilio Disi? Jamás lo vi por acá —dice, y entonces, como al pasar, suelta:— El que vivió en esta casa fue Gustavo Cerati.
Bingo, piensa Julián. El nombre de Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo, el músico que marcó a toda una generación y se convirtió en un ícono del rock en español, va a generar un impacto inmediato. Huesos humanos, casa Cerati. Hay algo ahí.
Vuelve a la redacción, ratifica que efectivamente Cerati hubiera vivido allí y arma, con la poca información que tiene, una nota breve. El 30 de mayo de 2025, pasadas las cinco de la tarde, se publica el artículo en el portal de TN en la subsección “Show”, de la sección “Famosos”, con el título que él propuso y su editor aprobó: “El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati: qué fue lo que encontraron”. Lo acompañan dos imágenes: una del músico y otra de la fachada de la obra en construcción. En pocos minutos, la nota se vuelve viral. Al día siguiente, un canal de televisión convoca a una médium para que intente determinar si existe algún vínculo entre los restos óseos y Gustavo Cerati.
Esa es apenas la primera de miles de notas, la punta de un ovillo que desembocará en un caso lleno de intrigas. A partir de ese artículo que lleva la firma de Julián, los periodistas de policiales se abalanzan como sabuesos sobre esos restos óseos, elucubrando hipótesis. El caso se cuela en charlas de sobremesa en todo el país. Julián no sabe que gracias a haber vinculado a Gustavo Cerati con el hallazgo, esos huesos tendrán nombre y apellido: Diego Fernández Lima, un chico que había desaparecido en 1984 y del que nunca se supo nada más. Una historia que incluye a una familia que lo buscó sin descanso, un padre que literalmente dejó la vida en esa pesquisa y una madre de 85 años que aún conserva intacta la habitación de su hijo desde la tarde en la que se esfumó. Julián tampoco sabe que la historia dará un giro aún más macabro porque el principal sospechoso del caso será el vecino del chalet de al lado, el mismo chalet donde Julián tocó el timbre. El vecino, se sabrá después, fue compañero de escuela de Diego Fernández Lima.
—Siempre quise encontrar algo tipo Sherlock Holmes —cuenta Julián a fines de agosto de 2025—. Pero como trabajo en espectáculos nunca se daba. Con esto creo que lo encontré y me pone contento. No me veo haciendo otra cosa que no sea ser periodista.
{{ linea }}
Así es como se encontraron esos huesos, pasado el mediodía del 20 de mayo de 2025.
Chuky, de 33 años, morocho, pelo corto, tez muy blanca, cejas perfiladas, se levanta, como todos los días, a las cinco de la mañana. Se da una ducha, prepara unos huevos revueltos y los come mientras apura el café con leche. Después arma el mate y sale a tomar el colectivo 107 que lo deja en el cruce de la General Paz, la autopista que une la capital con el conurbano, donde él vive. Después tiene que tomar el 53, que lo deja a pocas cuadras de su trabajo en el barrio porteño de Coghlan. Si todo sale bien como esa mañana, Chuky tiene una hora de viaje.
En el trabajo nadie lo conoce por su verdadero nombre, Christian. La leyenda de su apodo se remonta a 13 años atrás, cuando llegó desde Quyquyhó, un pueblo rural del departamento de Paraguarí, en el suroeste de Paraguay. Su hermano —al que conocían como Chuky— ya estaba instalado en Buenos Aires y lo llevó a trabajar con él a una constructora llamada Artigas SRL, dedicada a comprar terrenos y levantar edificios. Para no sumar nuevos nombres, Christian pasó a ser “Chukito”, pero dos meses después su hermano cambió de empleo y el sobrenombre quedó definitivamente para él, que continúa trabajando en la misma constructora hasta hoy.
Chuky llega a la obra de la calle Congreso a la altura de 3700 a las siete y media de la mañana. Antes de entrar, saluda a la vecina de la casa lindera, como hace todas las mañanas, y a su hijo preadolescente que salen rumbo a la escuela. La mujer se llama Analía. Chuky lleva tres semanas trabajando en el terreno contiguo a la casa de esa mujer. Antes de eso, Chuky ha pasado ocho meses en reposo porque en otra obra se resbaló colocando cerámicos, y lo que parecía un simple esguince terminó en operación de ligamentos y meniscos. Es por eso que en esta nueva construcción no carga bolsas ni trepa andamios. Su rol es de coordinación como ayudante del capataz, una tarea que no implica gran esfuerzo físico. Levantan un edificio que tendrá 10 pisos en un terreno donde antes había una casa de dos plantas con un patio al fondo. La casa ya está demolida y están montando los cimientos.
Ese día, 20 de mayo, es un día normal de otoño en Buenos Aires, con una temperatura que ronda los 16 grados. Cerca del mediodía, Chuky se acerca a un sector del fondo del terreno, sobre la medianera con la casa vecina, que es un chalet de dos pisos del que cada mañana salen Analía y su hijo rumbo a la escuela. Necesitan cavar unos 15 centímetros avanzando sobre el terreno de esa casa, así que junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
—Este es un hueso de persona —le dice Chuky a Gabi.
—No mientas, ¿qué vas a saber vos? —dice Gabi.
Chuky no le dice, pero sí que sabe. En Paraguay había estudiado dos años enfermería. En cambio le contesta:
—Si encontramos más te voy a mostrar y vas a ver.
No hace falta meter más la pala porque, como si hubiesen abierto el cofre de un tesoro enterrado, aparecen más huesos y un reloj, la etiqueta de un pantalón, un manojo de llaves, un candado pequeño. Finalmente, un cráneo.
—Te dije que era una persona —dice Chuky y toma algunas fotos con su celular.
Le avisa al capataz por mensaje. El capataz se acerca y llama de inmediato al arquitecto que está en alguna parte del terreno.
—Acercate, encontramos algo.
Al ver los restos óseos, el arquitecto hace dos cosas: llama al 911 —el servicio de emergencias de la policía— y toca el timbre en la casa vecina para avisar. Lo atiende una mujer llamada Ingrid Cristina Graf, y juntos se dirigen al sitio del hallazgo que está al borde de la ligustrina, una suerte de arbusto que separa ambos terrenos. Aún no está claro de qué lado aparecieron los huesos, si están en el terreno que pertenece a la casa de Cristina (y de Analía) o del que está trabajando Chuky. Inmediatamente, llegan agentes de la Comisaría Vecinal 12C y constatan la presencia de los huesos y los elementos. Con ayuda de los obreros, cercan el área con cintas en las que se lee Peligro. Uno de los policías se acerca a Chuky:
—Si sacaste fotos, borralas. No sabemos todavía si esto es un crimen, un entierro de un familiar… no sabemos nada.
Chuky obedece. Ya son las siete de la tarde cuando él y el arquitecto llegan a la comisaría. Tras una hora y media de espera, les toman declaración. Al salir, Chuky se cruza con Analía, la vecina a la que saluda cada mañana, y con su esposo, a quien también conoce porque todos los días, a eso de las 11, se acerca a charlar con ellos. Se acuerda de su nombre porque es igual al suyo. Se llama Cristian, Cristian Graf. Es hermano de Ingrid Cristina Graf, la mujer que llegó junto al arquitecto apenas se produjo el hallazgo de los huesos. Ingrid vive en Chubut, una provincia de la Patagonia, pero viajó a Buenos Aires para acompañar a su madre Elena, de 87 años, que acaba de ser intervenida quirúrgicamente. Su padre, Federico Alberto, murió en 2018 y, desde entonces, su hermano Cristian también vive en la casa familiar, que ahora tiene dos timbres: la madre, Elena, figura con el timbre “A”; Cristian y Analía, con el “B”.
Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
Son las 10 de la noche cuando el arquitecto lo deja en la parada del colectivo. Chuky se toma el 53 hasta General Paz, pero es demasiado tarde para combinar con el 107, así que pide un Uber y llega a su casa agotado. No piensa en los huesos. No sospecha que en dos meses la prensa lo buscará y hasta le harán entrevistas que verán por televisión todos sus amigos y familiares en Paraguay.
—¡Hasta memes me hicieron! —dice entre risas una tarde de agosto de 2025.
Esa noche, la del 20 de mayo, ¿o ya es la madrugada del 21?, Chuky solo puede pensar en una cosa: dormir. En muy pocas horas tiene que volver a despertarse para ir a otra obra en San Martín, un municipio no demasiado lejos de su casa. La obra de Coghlan queda en suspenso. ¿Por cuánto tiempo? Eso también es un misterio.
{{ linea }}
Desde el 20 de mayo, los huesos encontrados por Chuky, viralizados a partir del artículo de Julián, adquirieron una dimensión inusitada y el caso ocupa horas de televisión, radio y las primeras planas de los portales de noticias. A esa altura, el Equipo Argentino de Antropología Forense había recuperado un total de 151 fragmentos de huesos humanos, entre ellos partes de fémur, tibia, restos de cráneo, múltiples fragmentos de costillas, un hueso sacro, piezas dentales aisladas, mandíbula, escápula y clavícula. El análisis permitió determinar que efectivamente, tal como sospechaban, se trataba de un varón de entre 15 y 19 años. Otro dato importante que dejaban ver los huesos eran las lesiones que presentaba: una herida cortopunzante en la zona de las costillas y cortes en el fémur izquierdo. Es decir, la víctima —aún sin identificar— había sufrido una “muerte violenta e intento de descuartizamiento”. Además, pudieron observar que ciertas inserciones óseas tenían un desarrollo muscular muy marcado, lo que indicaba que esa persona podía haber sido deportista o bien alguien que realizaba trabajos manuales de esfuerzo físico intenso.
Entre los restos también aparecieron objetos claves: un reloj digital con calculadora marca Casio, modelo CA-90, muy popular entre los ochenta y principios de los noventa, monedas de la misma época y una corbata azul. Según los antropólogos y los peritos del caso, la muerte debió haber sido en esa época. Y aunque los medios seguían hablando de “los huesos en la casa de Cerati”, el EAAF logró determinar con precisión que la fosa en la que aparecieron pertenecía al terreno lindero, propiedad de la familia Graf: un apellido que a priori no decía nada.
Un mes y medio después del hallazgo, un periodista llamado Gastón recibe un mensaje de Whatsapp de su padre que lo inquieta.
—¿Venís para casa?
Ese martes 1 de julio ya es invierno en Buenos Aires y Gastón acaba de terminar un artículo que saldrá al día siguiente en el diario en el que trabaja. Tiene 34 años y está en la oficina de prensa de una sede gubernamental, a la que va todos los días, en pleno centro porteño. Gastón no es su nombre real, pero necesita preservarse. Aunque le gustaría contar esta historia en primera persona, sabe que no es el momento. Todavía se tienen que acomodar algunas cosas en su familia.
El padre de Gastón está de visita en Buenos Aires. Vive en una provincia del noreste de la Argentina, donde nació Gastón, a unos mil kilómetros de la capital, pero viaja seguido por trabajo y cada vez que lo hace se queda, como ahora, en la casa de su hijo, en un barrio coqueto llamado Recoleta. Apenas Gastón entra en su casa, su padre lo aborda:
—¿Viste lo de los huesos en la casa de Cerati? ¿No será tu tío Diego?
Gastón ha escuchado sobre el caso de los huesos, pero como cubre política no presta demasiada atención a los temas policiales. Su padre le dice que cree que los restos óseos pueden pertenecer a su cuñado, el hermano del medio de su esposa, o sea, el tío de Gastón. El nombre de ese cuñado era Diego Fernández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984 cuando tenía 16 años, un jueves lluvioso. Ese día, Diego había regresado del colegio, había almorzado arroz con queso que le había preparado su madre, le había pedido plata para el colectivo, se había despedido con un beso y le dijo que volvería a la noche. Pero nunca volvió. Gastón conoció esa historia sobre su tío Diego recién a sus 13 años.
—La charla sobre mi tío Diego la recuerdo como esas conversaciones que tenés con tus papás sobre sexo. Incómodas, medio tabú, para salir del paso —cuenta Gastón una tarde de agosto, en un bar del centro porteño, mientras merienda un café con leche y medio tostado de jamón y queso—. Mi papá tiene una figura para describir a mi vieja, que es como el avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra y piensa que está resguardado, cuando en realidad tiene todo el cuerpo afuera. Cuando Diego desapareció, mi mamá tenía 19 años y ya no vivía con la familia. Entonces es como que lo tapó, lo ocultó. Seguramente, fue su manera de sobrellevarlo.
Fue recién al cumplir 18 años, cuando Gastón se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar Sociología, que lo habló por primera vez con su abuela. Su nombre es Irma, pero todos le dicen Pochi. Gastón vivió con ellas los tres primeros años de universidad y durante una cena Pochi le contó algunas cosas más: que Diego era buen estudiante, que le gustaba mucho jugar al fútbol y que lo hacía en el club Excursionistas. Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón (que antes había sido de su tío Javier —el menor de los hermanos— y de su tío Diego) y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
—Mi papá fue como mi editor. Me tiró ese dato y después no movió un dedo. Fui yo el que empezó a investigar.
{{ linea }}
Lo que parece un almuerzo familiar de domingo tiene en realidad otro objetivo, al menos para Gastón. Pasaron cinco días desde que su padre le dijo que los huesos podían pertenecer a su tío Diego, pero él y su padre han decidido no contarles nada ni a su madre, ni a su tío Javier, ni a la abuela Pochi, la madre de Diego, de 85 años. En algún momento, Gastón le pide a su abuela Pochi esa bolsa que recordaba que le había mostrado ¿15 años atrás? Le dice que está interesado en saber algunas cosas más sobre su tío. Pochi no pregunta y le da la bolsa. Gastón se la lleva a su casa. Esa noche lee por primera vez el artículo. La revista en la que había salido se llama ¡Esto! y la fecha de publicación es el 16 de mayo de 1986, es decir, dos años después de la desaparición de su tío. El título dice: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. La bajada: “La familia Fernández, aunque con mucho miedo, ha decidido romper el silencio y revelar su vía crucis. Creen que la desaparición de su hijo tiene relación con alguna secta siniestra”. Cuatro imágenes acompañan el artículo. Una muestra a Diego sentado en un escritorio: la mano derecha apoyada en la cara, la mano izquierda —con un reloj—, sobre la mesa. El epígrafe reza: “Diego en su estudio. Era muy aplicado. A la derecha, los jóvenes desaparecidos que investigó el señor Fernández. Pertenecían a familias de hábitos normales, sin conflictos”. Otra foto reproduce el aviso de búsqueda. La imagen de Diego parece tomada en la escuela: lleva uniforme, camisa, saco y corbata. El texto dice: “Diego Fernández, 16 años, tez blanca, 1,72 metros de altura. Cabello castaño oscuro. Delgado. Ojos castaños. Desapareció de su domicilio el día 26 de julio a las 14 horas. Vestía: jean azul, campera azul, botas marrones. A quien lo haya visto le rogamos comunicarse con los siguientes teléfonos: 86-9730, 52-1093, 52-7183”. La cuarta foto es la de la entrevista: de espaldas, los padres de Diego; de frente, apenas se ve el pelo y un tercio del torso de la periodista que hizo la nota. El epígrafe de esa foto dice: “La familia Fernández habla con ¡Esto! de espaldas a la cámara. Dicen haber sido amenazados y temen por sus dos hijos. Miles de afiches, como el de la derecha, son distribuidos por todo el país, pero sin resultados aún”. El artículo empieza así: “Se llama Diego Fernández, ahora tiene 18 años, pero desde el 26 de julio de 1984 se evaporó de la esquina de Monroe y Naón”.
—Cuando leí ese artículo, se unieron las piezas del rompecabezas—explica Gastón la tarde de agosto—. En primer lugar, las calles Monroe y Naón estaban a ocho cuadras de la casa de Cerati, en la que habían aparecido los huesos. Ese fue el primer indicio para mí. Por otro lado, en ese artículo yo vi dos fotos de Diego que nunca había visto y me detuve. En una Diego está con un reloj y en la otra está con una corbata. El reloj y la corbata habían aparecido entre los huesos. Eso terminó de confirmar mis sospechas y complementó las de mi papá. Ese artículo fue realmente la clave para todo lo que vino después.
Gastón llama a un colega y amigo, Juan Ignacio Provéndola, que cubría el tema para el diario Página/ 12. Gastón le cuenta sobre sus sospechas y Juan Ignacio, que sigue el caso muy de cerca, lo pone en contacto con Maco Somigliana, uno de los miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Unos días después, Gastón recibe el llamado de Maco. Mientras camina del trabajo a su casa le cuenta todo. Maco escucha con atención el relato y le pide ver el artículo. Gastón se lo manda. Maco encuentra plausibles las sospechas de Gastón y le dice que la única posibilidad de saber la verdad es a partir de una muestra de sangre de Pochi para comparar el ADN de los huesos encontrados con el de los familiares.
El miércoles 9 de julio es feriado en Argentina, se conmemora el Día de la Independencia. Gastón aprovecha para ir a la casa de su abuela Pochi y avanzar sobre su estrategia. Le cuenta que una persona que trabaja en el EAAF está recolectando muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas que no necesariamente están relacionadas con la dictadura. Se le ocurrió, le dice Gastón, que Pochi podría aportar la suya.
—Fue una mentira piadosa, yo no quería mencionarle esos huesos —explica Gastón.
Pochi escucha atenta e interesada el relato de su nieto y acepta. Tres días más tarde, a las 5 de la tarde, suena el timbre. Pochi y Gastón reciben a Maco. Después de una conversación en donde él le explica quién es y qué hace el EAAF, le pincha el dedo y apoya la muestra de sangre sobre un papel secante. Le dice a Gastón —no a Pochi, que no sabe que su sangre se cotejará con esos huesos—, que en diez días va a tener el resultado.
—Mi abuela se quedó encantada con Maco, estaba feliz —recuerda Gastón.
En los días siguientes, Gastón, por primera vez desde que empezó la pesquisa, está muy nervioso. Si el resultado da negativo, será una anécdota más. Pero ¿y si es Diego? ¿Cómo será para su familia remover una historia completamente enterrada? Por las dudas, le dice a su padre que sería bueno “abrir el paraguas”, es decir, deslizarles algo a su madre y a su tío Javier. Por esos días, hacen un encuentro los cuatro: papá, mamá, tío Javier y Gastón, que cuenta todo. Cuenta sobre las sospechas del caso y sobre el pinchazo de Pochi. Su tío Javier se entusiasma con la posibilidad de que sea su hermano, cuyo nombre le puso a su hijo mayor. La madre de Gastón, en cambio, no dice nada.
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”.
El 24 de julio, a diez días exactos desde la extracción, Gastón recibe un llamado de Maco.
—Por teléfono no me dijo nada. Realmente, en ese momento no tenía idea si era un sí o un no. No sabía qué pensar.
Unas horas después del llamado, se juntan en un bar por el microcentro, cerca del trabajo de Gastón. Además de Maco están Mariella Fumagalli, directora para Argentina del EAAF, y Analía González Simonetto, coordinadora del laboratorio antropológico. No dan vueltas. Le explican: hubo un match de 99.9%. Le dicen: “Es tu tío”.
—A la primera que llamo es a mi editora del diario —dice Gastón—, ella sabía todo. Le pedí tomarme libre el día siguiente.
Después, Gastón llama a su padre, a su tío Javier. Con su madre habla a la noche, no profundizan demasiado. Solo organizan el operativo para que todos estén en Buenos Aires cuando llegue el momento de contarle a Pochi.
Eso ocurre unos días después, y coincide también el hecho de que la hermana de Gastón vuelve a la Argentina después de haber vivido cinco años en España.
El miércoles 30 de julio Pochi pide ir a la peluquería. Sabe que esa tarde irá a verla Maco, el muchacho del Equipo de Antropología Forense con el que ha charlado días atrás. El peluquero le hace un brushing. Está impecable. A las cinco llegan Maco, Mariella y Analía. En el living ya están Gastón, sus padres y su hermana, el tío Javier y su esposa. Entonces Maco cuenta: hay unos huesos que aparecieron en mayo en el jardín de una casa en el barrio de Coghlan; esos huesos fueron comparados con el ADN de Pochi. Le explican: hubo un match de 99,9%. Le dicen: es su hijo, es Diego.
—A mi abuela le costó creerlo al principio, pero después dijo que sentía alivio. En ese momento primó la noticia positiva, haberlo encontrado.
Después no todo sería tan positivo.
{{ linea }}
Apenas se confirma que los huesos hallados en Coghlan pertenecen a Diego Fernández Lima, un argentino que vive en México se presenta de manera espontánea ante el fiscal y declara que Diego y Cristian Graf —el dueño del chalet donde aparecieron los restos— habían sido compañeros de colegio. Con esa mención, Graf pasa a ser el principal sospechoso y queda imputado por “encubrimiento agravado y supresión de evidencia”. El fiscal Martín López Perrando pide su indagatoria, pero hasta ahora el juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 56, rechazó ese pedido al considerar que la acusación no está “suficientemente determinada”. El tema vuelve a ser tendencia en las noticias. Aparecen excompañeros de la escuela que hacen declaraciones en programas de televisión, amigos del club de Diego y hasta exnovias. Se elucubran nuevas hipótesis sobre cuál podría haber sido el motor del crimen: que Cristian Graf pudo haber sufrido bullying por parte de Diego; que Diego abusó sexualmente de otro compañero y entonces esta habría sido la venganza; que Cristian y Diego podrían haber sido pareja; que el “asesino” no habría sido Cristian Graf sino su padre, Federico Alberto, fallecido en 2018.
En sus declaraciones en la comisaría, Chuky, y otros albañiles que trabajaban en la obra, habían contado que, cuando aparecieron los huesos y aún no se sabía su identidad, Graf les dio distintas explicaciones: primero dijo que antes allí había funcionado una iglesia y que quizá los curas habían enterrado a sus compañeros muertos; después habló de un viejo establo; y, finalmente, que, al nivelar el terreno del fondo donde está la pileta, habían traído tierra en un camión y que los huesos podrían haber llegado mezclados con esa carga. Los albañiles también mencionaron que alguien de la casa de los Graf había comentado: “Ese bananero no lo toquen”, en referencia a una planta cercana al lugar donde finalmente se encontraron los restos.
Mientras tanto, la casa de los Graf se convierte en escenario de guardias periodísticas. Móviles de televisión estacionados en la vereda transmiten en vivo. Una tarde, una reportera llamada Mercedes Ninci aborda a Graf cuando entra a la casa con su esposa:
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”. El cronista transmite desde el chalet. Graf, de 58 años, alto, morocho, con gafas de marco negro, buzo oscuro y jeans, recorre la casa con la cámara, muestra el lugar exacto donde aparecieron los restos. Un periodista que cubre policiales explicó el detrás de escena: “Graf trabajó el tono y las respuestas junto a sus abogados”.
Al final aparece Analía, su esposa; le toma la mano y repite, como lo hizo su marido durante 50 minutos, que no saben cómo llegaron esos huesos al jardín de su casa.
Para los Fernández Lima todo es un gran signo de interrogación. Javier, el hermano menor de Diego, se convierte en vocero de la familia. Da entrevistas en todos los canales, radios y diarios. Habla sobre Diego, dice que le gustaba jugar al fútbol; que tenía una moto —una Zanella 48 cromada que todavía guardan—; y se refiere, también, a la búsqueda incesante de sus padres. Su padre, Tito, que trabajaba en un local de repuestos para autos, viajó por varios lugares del país siguiendo pistas falsas, convencido de que su hijo había sido raptado por alguna secta; todo lo anotaba en un cuaderno negro que aún conservan y que ahora Javier muestra por televisión. Tito fue atropellado por una camioneta en 1991—pocos meses después del nacimiento de su primer nieto, Gastón— mientras circulaba en bicicleta, a siete cuadras de la casa donde 41 años después fueron hallados los restos de su hijo.
Mientras tanto, la defensa de Cristian Graf solicita su sobreseimiento total y definitivo. Sus abogados, Erica Nyczypor y Martín Díaz, sostienen que no existen pruebas directas que lo vinculen con la víctima ni con el crimen, que siempre colaboró con la Justicia y que la acusación obedece más a la “presión social” que a evidencias concretas. Además, remarcan que el delito principal ya estaría prescrito: en Argentina, un homicidio común caduca a los 20 años, y en este caso ese plazo está largamente vencido.
En paralelo, la familia de Diego es aceptada como querellante y pide nuevas medidas de prueba. Entre ellas, revisar con un georradar el jardín de la casa de Graf para determinar si aún quedan huesos u objetos personales. Sus abogados, Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, también reclaman entrevistas a vecinos, un informe socioambiental de la familia Graf, planos y catastros de la vivienda, así como rastrear registros televisivos y el llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo.
Cada vez que puede, Javier repite por los micrófonos, casi como un mantra: “Quiero saber la verdad. Quiero saber quién mató a mi hermano”.
—Es muy difícil que se sepa la verdad —reflexiona Gastón—. Salvo que alguien hable, que alguien confiese, es algo realmente muy difícil.
Su madre no dio ninguna entrevista. Ni siquiera quiere que circule su nombre y tampoco el de su hijo, que en la provincia en la que viven es conocido.
—El vínculo entre mi mamá y mi tío Javier está atravesando un momento muy complejo —dice Gastón—. A mi tío Javier yo creo que la exposición mediática fue lo que le sirvió para canalizar todo esto, porque para él fue muy traumático, él tenía 10 años, dormía con Diego y un día su hermano más grande no apareció. Él sale en todos lados, le gusta contar sobre Diego, está entusiasmado con que se escriba un libro, quizás un documental. En cambio, mi mamá no quiere saber nada, ella no vivía ya en esa casa cuando Diego desapareció e hizo otro proceso. Está enojada con todo esto, está enojada con el revuelo mediático. Ella nunca le contó a nadie sobre Diego, entonces ahora todo esto la tiene muy mal porque tiene cierta vergüenza y cierta culpa. Pensá que ella tiene amistades desde hace 30 años a las que jamás les contó la historia de su hermano. Yo creo que en el fondo ella hubiera querido que los huesos no aparecieran.
{{ linea }}
Es una tarde lluviosa de septiembre de 2025. Una mujer llamada Elvira Migale, a quien todos conocen como “Muñeca”, baja a abrir la puerta de un edificio sobre la transitada avenida Pueyrredón. Es de estatura mediana, tiene 85 años, pelo corto y canoso. Usa un pantalón beige, una polera amarilla y un chaleco de polar negro. Aros, anillos, un reloj. Su departamento es de esos anclados en el tiempo: muebles antiguos y una biblioteca vidriada que parece de museo.
—Hace unas semanas me llamó una de mis hijas y me dijo: “Mamá, te están buscando en la tele, están como locos con ese artículo” —dice.
Muñeca Migale es señalada por muchos, desde que se supo que los huesos pertenecían a Diego Fernández Lima, como la autora de aquel artículo publicado en la revista ¡Esto! en 1986. La foto del artículo circuló por los canales de televisión y su nombre surgió como posibilidad, porque la nota no llevaba firma. Muñeca no había visto el artículo en detalle, solo por televisión, y agradece cuando recibe una copia impresa. Se acerca al ventanal, lo contrasta con la luz e intenta que broten los recuerdos.
—Tengo que haber sido yo. En ese momento la revista recién salía y yo era la única mujer. Además, no solía firmar las notas.
Aquel mayo de 1986, cuando salió el artículo, la revista ¡Esto! funcionaba en el octavo piso de un edificio de la calle Garay, en el centro porteño. Con formato tabloide de 48 páginas, tapa y contratapa a color, costaba 50 centavos de austral, la moneda lanzada apenas un año antes por el gobierno de Raúl Alfonsín como emblema de su plan económico y de una democracia que recién cumplía tres años, todavía marcada por las consecuencias de la feroz dictadura iniciada en 1976.
Elvira, la “Muñeca” Migale, fue una de las primeras personas en las que pensó para contratar el periodista Francisco “Pancho” Loiácono, director de la revista. ¡Esto! había salido a la calle el 7 de febrero de ese mismo año, apenas tres meses atrás, pero ya era un éxito de ventas. Según un artículo escrito por el periodista Walter Marini en la revista Sudestada (noviembre, 2006), “la crudeza del material fotográfico, la investigación concienzuda, los titulares extravagantes, la calidad de la información, la narración brillante, las historias de vida y la audacia con la que era editada son algunas de las características que llevaron a que la mítica revista ¡Esto! fuese una publicación que marcaría un antes y un después en la historia del periodismo policial”.
Pancho Loiácono conocía la trayectoria de esa muchacha: hija de un reconocido periodista de las décadas del 30 y del 40, con apenas 22 años, Muñeca había sido la primera mujer acreditada en la sala de periodistas del Departamento de la Policía Federal Argentina. Ella todavía recuerda aquellos escritorios enormes de madera cuya tapa se levantaba para dejar ver la máquina de escribir: ahí redactó notas sobre homicidios, asaltos y choques, por lo que estaba perfectamente preparada para ser redactora en una revista de policiales. Conocía el oficio.
Esa tarde de mayo de 1986, Muñeca Migale habría llegado a la redacción, como siempre, pasado el mediodía. Sabía la hora de entrada, nunca la de salida. Sus tres hijas ya iban a la escuela y, por cualquier cosa, estaban su marido y su madre, que vivía a pocas cuadras. Cree recordar que no hubo nada especial con esa entrevista, que era igual a las demás. Entonces, como siempre, esa tarde pidió un taxi y partió junto a un fotógrafo hacia Villa Ortúzar, un barrio de casas bajas, calles arboladas y talleres mecánicos, donde todavía se respiraba aire de suburbio. Entrevistaría a una pareja cuyo hijo había desaparecido dos años atrás, del cual no se sabía absolutamente nada. Un verdadero misterio, perfecto para publicarse en ¡Esto!
Muñeca habría llegado al departamento de la calle Donato Álvarez—hoy Combatientes de Malvinas—, un tres ambientes que la familia Fernández Lima había comprado con mucho esfuerzo. El lugar elegido para la nota fue el living. Muñeca se sentó en un sillón; enfrente, Juan Benigno Fernández —Tito— e Irma Lima de Fernández —Pochi—. Sacó el grabador negro que siempre llevaba consigo, apretó “rec” y todo comenzó.
—Mi técnica era dejar hablar —dice Muñeca Migale—. Es muy difícil, para la gente que ha sufrido un caso como este, que vos los estés hostigando. Entonces yo hacía las cosas más relajadas, como una conversación. Me da risa porque en la televisión hablan como si yo fuera una de las grandes plumas del periodismo. Yo agradezco, pero es un poco exagerado.
Cuando escucha la historia de Gastón y de cómo, a partir de ese artículo, el sobrino de Diego descubrió claves que le permitieron conocer la verdad, dice:
—¡Ahhh! Qué increíble. Claro, no sabía todo eso. La nota hizo desandar el camino. Ahora entiendo. Mirá, me da escalofríos.
Esa fue la única nota que les hicieron a los Fernández Lima, la nota que Pochi guardó en esa bolsa blanca, la misma que, 41 años después, sería la clave para determinar que los huesos aparecidos eran de su hijo.
"El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati (...)". Lo que siguió a este titular de prensa, aparentemente circunscrito al cruce de la crónica de espectáculos y la nota policial, fue la exhumación de un drama familiar provocado por la desaparición nunca resuelta de un adolescente, en 1984. Y relatarlo nos permite comprobar el alcance del periodismo, cuando se ejerce bien.
La tarde del viernes 23 de mayo de 2025, Julián Padilla recibe el llamado de su editora. Tiene 28 años y trabaja en la sección de espectáculos del portal de noticias TN, que pertenece a Clarín, el grupo de medios más grande de la Argentina. Julián estudió periodismo en la universidad de Avellaneda, ubicada en el municipio del mismo nombre, creada en 2011 para dar acceso a la educación superior a quienes viven en esa zona del conurbano, los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Julián ama el oficio. Aún conserva un video de cuando tenía 10 años en donde ya dice que cuando sea grande quiere ser periodista.
Escucha con atención a su jefa que, al otro lado del teléfono, le dice que el dato llegó a través de otra periodista de larga trayectoria en el grupo, Luciana Geuna. Geuna había ido a comprar a Carnicería Héctor —un comercio que lleva más de 50 años en Coghlan, un barrio residencial y tranquilo de la ciudad de Buenos Aires—, cuando Bochi, el carnicero, contó el rumor: la noche anterior habían puesto una consigna policial frente a una casa del barrio —un chalet que habían demolido para levantar un edificio— porque durante la excavación habían aparecido huesos humanos. Los vecinos conocen esa casa ubicada muy cerca de la carnicería porque Coghlan es un “pueblo” en sí mismo, como le gusta describirlo a Geuna, y porque su última dueña había sido Marina Olmi, artista plástica y hermana de un conocido actor llamado Boy Olmi. Otro cliente en la fila de la carnicería aportó otro dato: dijo que en esa casa, en otro tiempo, había vivido un actor ya fallecido llamado Emilio Disi, famoso en la década de los noventa por sus comedias televisivas y películas de humor popular. Geuna, aunque cubre política, reconoció el valor del chisme y pensó que en la sección de espectáculos podía interesar: Olmi, Disi, huesos humanos. “Es una pavada, pero linda historia”, le escribió Geuna a la editora de Julián.
—Fijate qué encontrás —le dice entonces esa tarde del 23 de mayo de 2025 la editora a Julián.
Lo primero que piensa el joven periodista es cómo empezar a tirar de ese hilo. No es por desconfiar de Bochi el carnicero, pero necesita confirmar todos esos datos que, por ahora, están sin chequear. Lo primero que hace es mandar un mensaje al sector de prensa de la Policía de la Ciudad. Cuatro días después recibe una contestación en forma de comunicado oficial: “Efectivos de la Comisaría Vecinal 12C fueron alertados (...) el pasado 20 de mayo sobre el hallazgo de restos óseos humanos, posiblemente de vieja data, en una obra en construcción ubicada en Congreso al 3700. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el arquitecto a cargo, quien refirió que mientras los obreros se encontraban realizando tareas de excavación sobre la medianera, en un momento dado se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos. (...) Intervino la Fiscalía (...) a cargo del Dr. López Perrando, que dispuso el levantamiento de los restos”.
Los rumores del barrio son ciertos, pero Julián sabe que para darle impacto a la nota necesita algo más. En el comunicado hay un nombre, el del fiscal, y, como no logra localizarlo a través de la fiscalía, le pide ayuda a un abogado con el que habla casi a diario, porque defiende a Wanda Nara, una de las principales mujeres mediáticas de la Argentina, una figura que ofrece a diario comidilla para el espectáculo. A través del magistrado de Nara, Julián logra contactar al fiscal López Perrando, quien le ratifica la información. Lo que López Perrando no le cuenta —todavía es un secreto— es que ya está interviniendo el Equipo Argentino de Antropología Forense —EAAF—, un grupo de científicos dedicados a investigar, recuperar e identificar a personas desaparecidas para restituir sus restos a las familias. Aunque están en la etapa preliminar, en cuanto la coordinadora del laboratorio antropológico recibió las fotos de los restos óseos la noche del hallazgo, supo que se trataba de huesos de un adolescente. Pero nada de esto le llega a Julián, que sigue buscando un gancho para su nota. Llama al hijo de Emilio Disi, con la esperanza de confirmar un dato atractivo, pero la respuesta lo frustra: el actor jamás había vivido en esa casa.
(...) Junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
Julián decide ir al lugar de los hechos. Si el carnicero sabía, seguramente otros vecinos también. Llega al barrio de Coghlan, a la calle Congreso al 3700, y contempla el terreno. Efectivamente, además del cartel que prohíbe estacionar delante de la obra en construcción, dos policías de la ciudad custodian la entrada. Toca el timbre de la casa lindera, un chalet de dos pisos. Prefiere eso antes que arriesgarse con los múltiples timbres del edificio contiguo. Lo atienden. Julián se presenta, explica quién es y qué hace allí. La respuesta lo descoloca: de mala manera, le dicen que no saben nada sobre ningún hueso, ni de nadie que hubiera vivido allí. Le exigen que se vaya y que no los moleste más. Julián se sorprende por la hostilidad de la reacción. Decide probar suerte en el edificio contiguo. Mientras toca algunos timbres, una mujer de unos 50 años abre la puerta para salir. Julián se presenta. Ella le dice que no es nueva en el barrio, sino alguien de “toda la vida”.
—¿Emilio Disi? Jamás lo vi por acá —dice, y entonces, como al pasar, suelta:— El que vivió en esta casa fue Gustavo Cerati.
Bingo, piensa Julián. El nombre de Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo, el músico que marcó a toda una generación y se convirtió en un ícono del rock en español, va a generar un impacto inmediato. Huesos humanos, casa Cerati. Hay algo ahí.
Vuelve a la redacción, ratifica que efectivamente Cerati hubiera vivido allí y arma, con la poca información que tiene, una nota breve. El 30 de mayo de 2025, pasadas las cinco de la tarde, se publica el artículo en el portal de TN en la subsección “Show”, de la sección “Famosos”, con el título que él propuso y su editor aprobó: “El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati: qué fue lo que encontraron”. Lo acompañan dos imágenes: una del músico y otra de la fachada de la obra en construcción. En pocos minutos, la nota se vuelve viral. Al día siguiente, un canal de televisión convoca a una médium para que intente determinar si existe algún vínculo entre los restos óseos y Gustavo Cerati.
Esa es apenas la primera de miles de notas, la punta de un ovillo que desembocará en un caso lleno de intrigas. A partir de ese artículo que lleva la firma de Julián, los periodistas de policiales se abalanzan como sabuesos sobre esos restos óseos, elucubrando hipótesis. El caso se cuela en charlas de sobremesa en todo el país. Julián no sabe que gracias a haber vinculado a Gustavo Cerati con el hallazgo, esos huesos tendrán nombre y apellido: Diego Fernández Lima, un chico que había desaparecido en 1984 y del que nunca se supo nada más. Una historia que incluye a una familia que lo buscó sin descanso, un padre que literalmente dejó la vida en esa pesquisa y una madre de 85 años que aún conserva intacta la habitación de su hijo desde la tarde en la que se esfumó. Julián tampoco sabe que la historia dará un giro aún más macabro porque el principal sospechoso del caso será el vecino del chalet de al lado, el mismo chalet donde Julián tocó el timbre. El vecino, se sabrá después, fue compañero de escuela de Diego Fernández Lima.
—Siempre quise encontrar algo tipo Sherlock Holmes —cuenta Julián a fines de agosto de 2025—. Pero como trabajo en espectáculos nunca se daba. Con esto creo que lo encontré y me pone contento. No me veo haciendo otra cosa que no sea ser periodista.
{{ linea }}
Así es como se encontraron esos huesos, pasado el mediodía del 20 de mayo de 2025.
Chuky, de 33 años, morocho, pelo corto, tez muy blanca, cejas perfiladas, se levanta, como todos los días, a las cinco de la mañana. Se da una ducha, prepara unos huevos revueltos y los come mientras apura el café con leche. Después arma el mate y sale a tomar el colectivo 107 que lo deja en el cruce de la General Paz, la autopista que une la capital con el conurbano, donde él vive. Después tiene que tomar el 53, que lo deja a pocas cuadras de su trabajo en el barrio porteño de Coghlan. Si todo sale bien como esa mañana, Chuky tiene una hora de viaje.
En el trabajo nadie lo conoce por su verdadero nombre, Christian. La leyenda de su apodo se remonta a 13 años atrás, cuando llegó desde Quyquyhó, un pueblo rural del departamento de Paraguarí, en el suroeste de Paraguay. Su hermano —al que conocían como Chuky— ya estaba instalado en Buenos Aires y lo llevó a trabajar con él a una constructora llamada Artigas SRL, dedicada a comprar terrenos y levantar edificios. Para no sumar nuevos nombres, Christian pasó a ser “Chukito”, pero dos meses después su hermano cambió de empleo y el sobrenombre quedó definitivamente para él, que continúa trabajando en la misma constructora hasta hoy.
Chuky llega a la obra de la calle Congreso a la altura de 3700 a las siete y media de la mañana. Antes de entrar, saluda a la vecina de la casa lindera, como hace todas las mañanas, y a su hijo preadolescente que salen rumbo a la escuela. La mujer se llama Analía. Chuky lleva tres semanas trabajando en el terreno contiguo a la casa de esa mujer. Antes de eso, Chuky ha pasado ocho meses en reposo porque en otra obra se resbaló colocando cerámicos, y lo que parecía un simple esguince terminó en operación de ligamentos y meniscos. Es por eso que en esta nueva construcción no carga bolsas ni trepa andamios. Su rol es de coordinación como ayudante del capataz, una tarea que no implica gran esfuerzo físico. Levantan un edificio que tendrá 10 pisos en un terreno donde antes había una casa de dos plantas con un patio al fondo. La casa ya está demolida y están montando los cimientos.
Ese día, 20 de mayo, es un día normal de otoño en Buenos Aires, con una temperatura que ronda los 16 grados. Cerca del mediodía, Chuky se acerca a un sector del fondo del terreno, sobre la medianera con la casa vecina, que es un chalet de dos pisos del que cada mañana salen Analía y su hijo rumbo a la escuela. Necesitan cavar unos 15 centímetros avanzando sobre el terreno de esa casa, así que junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
—Este es un hueso de persona —le dice Chuky a Gabi.
—No mientas, ¿qué vas a saber vos? —dice Gabi.
Chuky no le dice, pero sí que sabe. En Paraguay había estudiado dos años enfermería. En cambio le contesta:
—Si encontramos más te voy a mostrar y vas a ver.
No hace falta meter más la pala porque, como si hubiesen abierto el cofre de un tesoro enterrado, aparecen más huesos y un reloj, la etiqueta de un pantalón, un manojo de llaves, un candado pequeño. Finalmente, un cráneo.
—Te dije que era una persona —dice Chuky y toma algunas fotos con su celular.
Le avisa al capataz por mensaje. El capataz se acerca y llama de inmediato al arquitecto que está en alguna parte del terreno.
—Acercate, encontramos algo.
Al ver los restos óseos, el arquitecto hace dos cosas: llama al 911 —el servicio de emergencias de la policía— y toca el timbre en la casa vecina para avisar. Lo atiende una mujer llamada Ingrid Cristina Graf, y juntos se dirigen al sitio del hallazgo que está al borde de la ligustrina, una suerte de arbusto que separa ambos terrenos. Aún no está claro de qué lado aparecieron los huesos, si están en el terreno que pertenece a la casa de Cristina (y de Analía) o del que está trabajando Chuky. Inmediatamente, llegan agentes de la Comisaría Vecinal 12C y constatan la presencia de los huesos y los elementos. Con ayuda de los obreros, cercan el área con cintas en las que se lee Peligro. Uno de los policías se acerca a Chuky:
—Si sacaste fotos, borralas. No sabemos todavía si esto es un crimen, un entierro de un familiar… no sabemos nada.
Chuky obedece. Ya son las siete de la tarde cuando él y el arquitecto llegan a la comisaría. Tras una hora y media de espera, les toman declaración. Al salir, Chuky se cruza con Analía, la vecina a la que saluda cada mañana, y con su esposo, a quien también conoce porque todos los días, a eso de las 11, se acerca a charlar con ellos. Se acuerda de su nombre porque es igual al suyo. Se llama Cristian, Cristian Graf. Es hermano de Ingrid Cristina Graf, la mujer que llegó junto al arquitecto apenas se produjo el hallazgo de los huesos. Ingrid vive en Chubut, una provincia de la Patagonia, pero viajó a Buenos Aires para acompañar a su madre Elena, de 87 años, que acaba de ser intervenida quirúrgicamente. Su padre, Federico Alberto, murió en 2018 y, desde entonces, su hermano Cristian también vive en la casa familiar, que ahora tiene dos timbres: la madre, Elena, figura con el timbre “A”; Cristian y Analía, con el “B”.
Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
Son las 10 de la noche cuando el arquitecto lo deja en la parada del colectivo. Chuky se toma el 53 hasta General Paz, pero es demasiado tarde para combinar con el 107, así que pide un Uber y llega a su casa agotado. No piensa en los huesos. No sospecha que en dos meses la prensa lo buscará y hasta le harán entrevistas que verán por televisión todos sus amigos y familiares en Paraguay.
—¡Hasta memes me hicieron! —dice entre risas una tarde de agosto de 2025.
Esa noche, la del 20 de mayo, ¿o ya es la madrugada del 21?, Chuky solo puede pensar en una cosa: dormir. En muy pocas horas tiene que volver a despertarse para ir a otra obra en San Martín, un municipio no demasiado lejos de su casa. La obra de Coghlan queda en suspenso. ¿Por cuánto tiempo? Eso también es un misterio.
{{ linea }}
Desde el 20 de mayo, los huesos encontrados por Chuky, viralizados a partir del artículo de Julián, adquirieron una dimensión inusitada y el caso ocupa horas de televisión, radio y las primeras planas de los portales de noticias. A esa altura, el Equipo Argentino de Antropología Forense había recuperado un total de 151 fragmentos de huesos humanos, entre ellos partes de fémur, tibia, restos de cráneo, múltiples fragmentos de costillas, un hueso sacro, piezas dentales aisladas, mandíbula, escápula y clavícula. El análisis permitió determinar que efectivamente, tal como sospechaban, se trataba de un varón de entre 15 y 19 años. Otro dato importante que dejaban ver los huesos eran las lesiones que presentaba: una herida cortopunzante en la zona de las costillas y cortes en el fémur izquierdo. Es decir, la víctima —aún sin identificar— había sufrido una “muerte violenta e intento de descuartizamiento”. Además, pudieron observar que ciertas inserciones óseas tenían un desarrollo muscular muy marcado, lo que indicaba que esa persona podía haber sido deportista o bien alguien que realizaba trabajos manuales de esfuerzo físico intenso.
Entre los restos también aparecieron objetos claves: un reloj digital con calculadora marca Casio, modelo CA-90, muy popular entre los ochenta y principios de los noventa, monedas de la misma época y una corbata azul. Según los antropólogos y los peritos del caso, la muerte debió haber sido en esa época. Y aunque los medios seguían hablando de “los huesos en la casa de Cerati”, el EAAF logró determinar con precisión que la fosa en la que aparecieron pertenecía al terreno lindero, propiedad de la familia Graf: un apellido que a priori no decía nada.
Un mes y medio después del hallazgo, un periodista llamado Gastón recibe un mensaje de Whatsapp de su padre que lo inquieta.
—¿Venís para casa?
Ese martes 1 de julio ya es invierno en Buenos Aires y Gastón acaba de terminar un artículo que saldrá al día siguiente en el diario en el que trabaja. Tiene 34 años y está en la oficina de prensa de una sede gubernamental, a la que va todos los días, en pleno centro porteño. Gastón no es su nombre real, pero necesita preservarse. Aunque le gustaría contar esta historia en primera persona, sabe que no es el momento. Todavía se tienen que acomodar algunas cosas en su familia.
El padre de Gastón está de visita en Buenos Aires. Vive en una provincia del noreste de la Argentina, donde nació Gastón, a unos mil kilómetros de la capital, pero viaja seguido por trabajo y cada vez que lo hace se queda, como ahora, en la casa de su hijo, en un barrio coqueto llamado Recoleta. Apenas Gastón entra en su casa, su padre lo aborda:
—¿Viste lo de los huesos en la casa de Cerati? ¿No será tu tío Diego?
Gastón ha escuchado sobre el caso de los huesos, pero como cubre política no presta demasiada atención a los temas policiales. Su padre le dice que cree que los restos óseos pueden pertenecer a su cuñado, el hermano del medio de su esposa, o sea, el tío de Gastón. El nombre de ese cuñado era Diego Fernández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984 cuando tenía 16 años, un jueves lluvioso. Ese día, Diego había regresado del colegio, había almorzado arroz con queso que le había preparado su madre, le había pedido plata para el colectivo, se había despedido con un beso y le dijo que volvería a la noche. Pero nunca volvió. Gastón conoció esa historia sobre su tío Diego recién a sus 13 años.
—La charla sobre mi tío Diego la recuerdo como esas conversaciones que tenés con tus papás sobre sexo. Incómodas, medio tabú, para salir del paso —cuenta Gastón una tarde de agosto, en un bar del centro porteño, mientras merienda un café con leche y medio tostado de jamón y queso—. Mi papá tiene una figura para describir a mi vieja, que es como el avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra y piensa que está resguardado, cuando en realidad tiene todo el cuerpo afuera. Cuando Diego desapareció, mi mamá tenía 19 años y ya no vivía con la familia. Entonces es como que lo tapó, lo ocultó. Seguramente, fue su manera de sobrellevarlo.
Fue recién al cumplir 18 años, cuando Gastón se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar Sociología, que lo habló por primera vez con su abuela. Su nombre es Irma, pero todos le dicen Pochi. Gastón vivió con ellas los tres primeros años de universidad y durante una cena Pochi le contó algunas cosas más: que Diego era buen estudiante, que le gustaba mucho jugar al fútbol y que lo hacía en el club Excursionistas. Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón (que antes había sido de su tío Javier —el menor de los hermanos— y de su tío Diego) y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
—Mi papá fue como mi editor. Me tiró ese dato y después no movió un dedo. Fui yo el que empezó a investigar.
{{ linea }}
Lo que parece un almuerzo familiar de domingo tiene en realidad otro objetivo, al menos para Gastón. Pasaron cinco días desde que su padre le dijo que los huesos podían pertenecer a su tío Diego, pero él y su padre han decidido no contarles nada ni a su madre, ni a su tío Javier, ni a la abuela Pochi, la madre de Diego, de 85 años. En algún momento, Gastón le pide a su abuela Pochi esa bolsa que recordaba que le había mostrado ¿15 años atrás? Le dice que está interesado en saber algunas cosas más sobre su tío. Pochi no pregunta y le da la bolsa. Gastón se la lleva a su casa. Esa noche lee por primera vez el artículo. La revista en la que había salido se llama ¡Esto! y la fecha de publicación es el 16 de mayo de 1986, es decir, dos años después de la desaparición de su tío. El título dice: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. La bajada: “La familia Fernández, aunque con mucho miedo, ha decidido romper el silencio y revelar su vía crucis. Creen que la desaparición de su hijo tiene relación con alguna secta siniestra”. Cuatro imágenes acompañan el artículo. Una muestra a Diego sentado en un escritorio: la mano derecha apoyada en la cara, la mano izquierda —con un reloj—, sobre la mesa. El epígrafe reza: “Diego en su estudio. Era muy aplicado. A la derecha, los jóvenes desaparecidos que investigó el señor Fernández. Pertenecían a familias de hábitos normales, sin conflictos”. Otra foto reproduce el aviso de búsqueda. La imagen de Diego parece tomada en la escuela: lleva uniforme, camisa, saco y corbata. El texto dice: “Diego Fernández, 16 años, tez blanca, 1,72 metros de altura. Cabello castaño oscuro. Delgado. Ojos castaños. Desapareció de su domicilio el día 26 de julio a las 14 horas. Vestía: jean azul, campera azul, botas marrones. A quien lo haya visto le rogamos comunicarse con los siguientes teléfonos: 86-9730, 52-1093, 52-7183”. La cuarta foto es la de la entrevista: de espaldas, los padres de Diego; de frente, apenas se ve el pelo y un tercio del torso de la periodista que hizo la nota. El epígrafe de esa foto dice: “La familia Fernández habla con ¡Esto! de espaldas a la cámara. Dicen haber sido amenazados y temen por sus dos hijos. Miles de afiches, como el de la derecha, son distribuidos por todo el país, pero sin resultados aún”. El artículo empieza así: “Se llama Diego Fernández, ahora tiene 18 años, pero desde el 26 de julio de 1984 se evaporó de la esquina de Monroe y Naón”.
—Cuando leí ese artículo, se unieron las piezas del rompecabezas—explica Gastón la tarde de agosto—. En primer lugar, las calles Monroe y Naón estaban a ocho cuadras de la casa de Cerati, en la que habían aparecido los huesos. Ese fue el primer indicio para mí. Por otro lado, en ese artículo yo vi dos fotos de Diego que nunca había visto y me detuve. En una Diego está con un reloj y en la otra está con una corbata. El reloj y la corbata habían aparecido entre los huesos. Eso terminó de confirmar mis sospechas y complementó las de mi papá. Ese artículo fue realmente la clave para todo lo que vino después.
Gastón llama a un colega y amigo, Juan Ignacio Provéndola, que cubría el tema para el diario Página/ 12. Gastón le cuenta sobre sus sospechas y Juan Ignacio, que sigue el caso muy de cerca, lo pone en contacto con Maco Somigliana, uno de los miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Unos días después, Gastón recibe el llamado de Maco. Mientras camina del trabajo a su casa le cuenta todo. Maco escucha con atención el relato y le pide ver el artículo. Gastón se lo manda. Maco encuentra plausibles las sospechas de Gastón y le dice que la única posibilidad de saber la verdad es a partir de una muestra de sangre de Pochi para comparar el ADN de los huesos encontrados con el de los familiares.
El miércoles 9 de julio es feriado en Argentina, se conmemora el Día de la Independencia. Gastón aprovecha para ir a la casa de su abuela Pochi y avanzar sobre su estrategia. Le cuenta que una persona que trabaja en el EAAF está recolectando muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas que no necesariamente están relacionadas con la dictadura. Se le ocurrió, le dice Gastón, que Pochi podría aportar la suya.
—Fue una mentira piadosa, yo no quería mencionarle esos huesos —explica Gastón.
Pochi escucha atenta e interesada el relato de su nieto y acepta. Tres días más tarde, a las 5 de la tarde, suena el timbre. Pochi y Gastón reciben a Maco. Después de una conversación en donde él le explica quién es y qué hace el EAAF, le pincha el dedo y apoya la muestra de sangre sobre un papel secante. Le dice a Gastón —no a Pochi, que no sabe que su sangre se cotejará con esos huesos—, que en diez días va a tener el resultado.
—Mi abuela se quedó encantada con Maco, estaba feliz —recuerda Gastón.
En los días siguientes, Gastón, por primera vez desde que empezó la pesquisa, está muy nervioso. Si el resultado da negativo, será una anécdota más. Pero ¿y si es Diego? ¿Cómo será para su familia remover una historia completamente enterrada? Por las dudas, le dice a su padre que sería bueno “abrir el paraguas”, es decir, deslizarles algo a su madre y a su tío Javier. Por esos días, hacen un encuentro los cuatro: papá, mamá, tío Javier y Gastón, que cuenta todo. Cuenta sobre las sospechas del caso y sobre el pinchazo de Pochi. Su tío Javier se entusiasma con la posibilidad de que sea su hermano, cuyo nombre le puso a su hijo mayor. La madre de Gastón, en cambio, no dice nada.
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”.
El 24 de julio, a diez días exactos desde la extracción, Gastón recibe un llamado de Maco.
—Por teléfono no me dijo nada. Realmente, en ese momento no tenía idea si era un sí o un no. No sabía qué pensar.
Unas horas después del llamado, se juntan en un bar por el microcentro, cerca del trabajo de Gastón. Además de Maco están Mariella Fumagalli, directora para Argentina del EAAF, y Analía González Simonetto, coordinadora del laboratorio antropológico. No dan vueltas. Le explican: hubo un match de 99.9%. Le dicen: “Es tu tío”.
—A la primera que llamo es a mi editora del diario —dice Gastón—, ella sabía todo. Le pedí tomarme libre el día siguiente.
Después, Gastón llama a su padre, a su tío Javier. Con su madre habla a la noche, no profundizan demasiado. Solo organizan el operativo para que todos estén en Buenos Aires cuando llegue el momento de contarle a Pochi.
Eso ocurre unos días después, y coincide también el hecho de que la hermana de Gastón vuelve a la Argentina después de haber vivido cinco años en España.
El miércoles 30 de julio Pochi pide ir a la peluquería. Sabe que esa tarde irá a verla Maco, el muchacho del Equipo de Antropología Forense con el que ha charlado días atrás. El peluquero le hace un brushing. Está impecable. A las cinco llegan Maco, Mariella y Analía. En el living ya están Gastón, sus padres y su hermana, el tío Javier y su esposa. Entonces Maco cuenta: hay unos huesos que aparecieron en mayo en el jardín de una casa en el barrio de Coghlan; esos huesos fueron comparados con el ADN de Pochi. Le explican: hubo un match de 99,9%. Le dicen: es su hijo, es Diego.
—A mi abuela le costó creerlo al principio, pero después dijo que sentía alivio. En ese momento primó la noticia positiva, haberlo encontrado.
Después no todo sería tan positivo.
{{ linea }}
Apenas se confirma que los huesos hallados en Coghlan pertenecen a Diego Fernández Lima, un argentino que vive en México se presenta de manera espontánea ante el fiscal y declara que Diego y Cristian Graf —el dueño del chalet donde aparecieron los restos— habían sido compañeros de colegio. Con esa mención, Graf pasa a ser el principal sospechoso y queda imputado por “encubrimiento agravado y supresión de evidencia”. El fiscal Martín López Perrando pide su indagatoria, pero hasta ahora el juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 56, rechazó ese pedido al considerar que la acusación no está “suficientemente determinada”. El tema vuelve a ser tendencia en las noticias. Aparecen excompañeros de la escuela que hacen declaraciones en programas de televisión, amigos del club de Diego y hasta exnovias. Se elucubran nuevas hipótesis sobre cuál podría haber sido el motor del crimen: que Cristian Graf pudo haber sufrido bullying por parte de Diego; que Diego abusó sexualmente de otro compañero y entonces esta habría sido la venganza; que Cristian y Diego podrían haber sido pareja; que el “asesino” no habría sido Cristian Graf sino su padre, Federico Alberto, fallecido en 2018.
En sus declaraciones en la comisaría, Chuky, y otros albañiles que trabajaban en la obra, habían contado que, cuando aparecieron los huesos y aún no se sabía su identidad, Graf les dio distintas explicaciones: primero dijo que antes allí había funcionado una iglesia y que quizá los curas habían enterrado a sus compañeros muertos; después habló de un viejo establo; y, finalmente, que, al nivelar el terreno del fondo donde está la pileta, habían traído tierra en un camión y que los huesos podrían haber llegado mezclados con esa carga. Los albañiles también mencionaron que alguien de la casa de los Graf había comentado: “Ese bananero no lo toquen”, en referencia a una planta cercana al lugar donde finalmente se encontraron los restos.
Mientras tanto, la casa de los Graf se convierte en escenario de guardias periodísticas. Móviles de televisión estacionados en la vereda transmiten en vivo. Una tarde, una reportera llamada Mercedes Ninci aborda a Graf cuando entra a la casa con su esposa:
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”. El cronista transmite desde el chalet. Graf, de 58 años, alto, morocho, con gafas de marco negro, buzo oscuro y jeans, recorre la casa con la cámara, muestra el lugar exacto donde aparecieron los restos. Un periodista que cubre policiales explicó el detrás de escena: “Graf trabajó el tono y las respuestas junto a sus abogados”.
Al final aparece Analía, su esposa; le toma la mano y repite, como lo hizo su marido durante 50 minutos, que no saben cómo llegaron esos huesos al jardín de su casa.
Para los Fernández Lima todo es un gran signo de interrogación. Javier, el hermano menor de Diego, se convierte en vocero de la familia. Da entrevistas en todos los canales, radios y diarios. Habla sobre Diego, dice que le gustaba jugar al fútbol; que tenía una moto —una Zanella 48 cromada que todavía guardan—; y se refiere, también, a la búsqueda incesante de sus padres. Su padre, Tito, que trabajaba en un local de repuestos para autos, viajó por varios lugares del país siguiendo pistas falsas, convencido de que su hijo había sido raptado por alguna secta; todo lo anotaba en un cuaderno negro que aún conservan y que ahora Javier muestra por televisión. Tito fue atropellado por una camioneta en 1991—pocos meses después del nacimiento de su primer nieto, Gastón— mientras circulaba en bicicleta, a siete cuadras de la casa donde 41 años después fueron hallados los restos de su hijo.
Mientras tanto, la defensa de Cristian Graf solicita su sobreseimiento total y definitivo. Sus abogados, Erica Nyczypor y Martín Díaz, sostienen que no existen pruebas directas que lo vinculen con la víctima ni con el crimen, que siempre colaboró con la Justicia y que la acusación obedece más a la “presión social” que a evidencias concretas. Además, remarcan que el delito principal ya estaría prescrito: en Argentina, un homicidio común caduca a los 20 años, y en este caso ese plazo está largamente vencido.
En paralelo, la familia de Diego es aceptada como querellante y pide nuevas medidas de prueba. Entre ellas, revisar con un georradar el jardín de la casa de Graf para determinar si aún quedan huesos u objetos personales. Sus abogados, Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, también reclaman entrevistas a vecinos, un informe socioambiental de la familia Graf, planos y catastros de la vivienda, así como rastrear registros televisivos y el llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo.
Cada vez que puede, Javier repite por los micrófonos, casi como un mantra: “Quiero saber la verdad. Quiero saber quién mató a mi hermano”.
—Es muy difícil que se sepa la verdad —reflexiona Gastón—. Salvo que alguien hable, que alguien confiese, es algo realmente muy difícil.
Su madre no dio ninguna entrevista. Ni siquiera quiere que circule su nombre y tampoco el de su hijo, que en la provincia en la que viven es conocido.
—El vínculo entre mi mamá y mi tío Javier está atravesando un momento muy complejo —dice Gastón—. A mi tío Javier yo creo que la exposición mediática fue lo que le sirvió para canalizar todo esto, porque para él fue muy traumático, él tenía 10 años, dormía con Diego y un día su hermano más grande no apareció. Él sale en todos lados, le gusta contar sobre Diego, está entusiasmado con que se escriba un libro, quizás un documental. En cambio, mi mamá no quiere saber nada, ella no vivía ya en esa casa cuando Diego desapareció e hizo otro proceso. Está enojada con todo esto, está enojada con el revuelo mediático. Ella nunca le contó a nadie sobre Diego, entonces ahora todo esto la tiene muy mal porque tiene cierta vergüenza y cierta culpa. Pensá que ella tiene amistades desde hace 30 años a las que jamás les contó la historia de su hermano. Yo creo que en el fondo ella hubiera querido que los huesos no aparecieran.
{{ linea }}
Es una tarde lluviosa de septiembre de 2025. Una mujer llamada Elvira Migale, a quien todos conocen como “Muñeca”, baja a abrir la puerta de un edificio sobre la transitada avenida Pueyrredón. Es de estatura mediana, tiene 85 años, pelo corto y canoso. Usa un pantalón beige, una polera amarilla y un chaleco de polar negro. Aros, anillos, un reloj. Su departamento es de esos anclados en el tiempo: muebles antiguos y una biblioteca vidriada que parece de museo.
—Hace unas semanas me llamó una de mis hijas y me dijo: “Mamá, te están buscando en la tele, están como locos con ese artículo” —dice.
Muñeca Migale es señalada por muchos, desde que se supo que los huesos pertenecían a Diego Fernández Lima, como la autora de aquel artículo publicado en la revista ¡Esto! en 1986. La foto del artículo circuló por los canales de televisión y su nombre surgió como posibilidad, porque la nota no llevaba firma. Muñeca no había visto el artículo en detalle, solo por televisión, y agradece cuando recibe una copia impresa. Se acerca al ventanal, lo contrasta con la luz e intenta que broten los recuerdos.
—Tengo que haber sido yo. En ese momento la revista recién salía y yo era la única mujer. Además, no solía firmar las notas.
Aquel mayo de 1986, cuando salió el artículo, la revista ¡Esto! funcionaba en el octavo piso de un edificio de la calle Garay, en el centro porteño. Con formato tabloide de 48 páginas, tapa y contratapa a color, costaba 50 centavos de austral, la moneda lanzada apenas un año antes por el gobierno de Raúl Alfonsín como emblema de su plan económico y de una democracia que recién cumplía tres años, todavía marcada por las consecuencias de la feroz dictadura iniciada en 1976.
Elvira, la “Muñeca” Migale, fue una de las primeras personas en las que pensó para contratar el periodista Francisco “Pancho” Loiácono, director de la revista. ¡Esto! había salido a la calle el 7 de febrero de ese mismo año, apenas tres meses atrás, pero ya era un éxito de ventas. Según un artículo escrito por el periodista Walter Marini en la revista Sudestada (noviembre, 2006), “la crudeza del material fotográfico, la investigación concienzuda, los titulares extravagantes, la calidad de la información, la narración brillante, las historias de vida y la audacia con la que era editada son algunas de las características que llevaron a que la mítica revista ¡Esto! fuese una publicación que marcaría un antes y un después en la historia del periodismo policial”.
Pancho Loiácono conocía la trayectoria de esa muchacha: hija de un reconocido periodista de las décadas del 30 y del 40, con apenas 22 años, Muñeca había sido la primera mujer acreditada en la sala de periodistas del Departamento de la Policía Federal Argentina. Ella todavía recuerda aquellos escritorios enormes de madera cuya tapa se levantaba para dejar ver la máquina de escribir: ahí redactó notas sobre homicidios, asaltos y choques, por lo que estaba perfectamente preparada para ser redactora en una revista de policiales. Conocía el oficio.
Esa tarde de mayo de 1986, Muñeca Migale habría llegado a la redacción, como siempre, pasado el mediodía. Sabía la hora de entrada, nunca la de salida. Sus tres hijas ya iban a la escuela y, por cualquier cosa, estaban su marido y su madre, que vivía a pocas cuadras. Cree recordar que no hubo nada especial con esa entrevista, que era igual a las demás. Entonces, como siempre, esa tarde pidió un taxi y partió junto a un fotógrafo hacia Villa Ortúzar, un barrio de casas bajas, calles arboladas y talleres mecánicos, donde todavía se respiraba aire de suburbio. Entrevistaría a una pareja cuyo hijo había desaparecido dos años atrás, del cual no se sabía absolutamente nada. Un verdadero misterio, perfecto para publicarse en ¡Esto!
Muñeca habría llegado al departamento de la calle Donato Álvarez—hoy Combatientes de Malvinas—, un tres ambientes que la familia Fernández Lima había comprado con mucho esfuerzo. El lugar elegido para la nota fue el living. Muñeca se sentó en un sillón; enfrente, Juan Benigno Fernández —Tito— e Irma Lima de Fernández —Pochi—. Sacó el grabador negro que siempre llevaba consigo, apretó “rec” y todo comenzó.
—Mi técnica era dejar hablar —dice Muñeca Migale—. Es muy difícil, para la gente que ha sufrido un caso como este, que vos los estés hostigando. Entonces yo hacía las cosas más relajadas, como una conversación. Me da risa porque en la televisión hablan como si yo fuera una de las grandes plumas del periodismo. Yo agradezco, pero es un poco exagerado.
Cuando escucha la historia de Gastón y de cómo, a partir de ese artículo, el sobrino de Diego descubrió claves que le permitieron conocer la verdad, dice:
—¡Ahhh! Qué increíble. Claro, no sabía todo eso. La nota hizo desandar el camino. Ahora entiendo. Mirá, me da escalofríos.
Esa fue la única nota que les hicieron a los Fernández Lima, la nota que Pochi guardó en esa bolsa blanca, la misma que, 41 años después, sería la clave para determinar que los huesos aparecidos eran de su hijo.

"El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati (...)". Lo que siguió a este titular de prensa, aparentemente circunscrito al cruce de la crónica de espectáculos y la nota policial, fue la exhumación de un drama familiar provocado por la desaparición nunca resuelta de un adolescente, en 1984. Y relatarlo nos permite comprobar el alcance del periodismo, cuando se ejerce bien.
La tarde del viernes 23 de mayo de 2025, Julián Padilla recibe el llamado de su editora. Tiene 28 años y trabaja en la sección de espectáculos del portal de noticias TN, que pertenece a Clarín, el grupo de medios más grande de la Argentina. Julián estudió periodismo en la universidad de Avellaneda, ubicada en el municipio del mismo nombre, creada en 2011 para dar acceso a la educación superior a quienes viven en esa zona del conurbano, los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Julián ama el oficio. Aún conserva un video de cuando tenía 10 años en donde ya dice que cuando sea grande quiere ser periodista.
Escucha con atención a su jefa que, al otro lado del teléfono, le dice que el dato llegó a través de otra periodista de larga trayectoria en el grupo, Luciana Geuna. Geuna había ido a comprar a Carnicería Héctor —un comercio que lleva más de 50 años en Coghlan, un barrio residencial y tranquilo de la ciudad de Buenos Aires—, cuando Bochi, el carnicero, contó el rumor: la noche anterior habían puesto una consigna policial frente a una casa del barrio —un chalet que habían demolido para levantar un edificio— porque durante la excavación habían aparecido huesos humanos. Los vecinos conocen esa casa ubicada muy cerca de la carnicería porque Coghlan es un “pueblo” en sí mismo, como le gusta describirlo a Geuna, y porque su última dueña había sido Marina Olmi, artista plástica y hermana de un conocido actor llamado Boy Olmi. Otro cliente en la fila de la carnicería aportó otro dato: dijo que en esa casa, en otro tiempo, había vivido un actor ya fallecido llamado Emilio Disi, famoso en la década de los noventa por sus comedias televisivas y películas de humor popular. Geuna, aunque cubre política, reconoció el valor del chisme y pensó que en la sección de espectáculos podía interesar: Olmi, Disi, huesos humanos. “Es una pavada, pero linda historia”, le escribió Geuna a la editora de Julián.
—Fijate qué encontrás —le dice entonces esa tarde del 23 de mayo de 2025 la editora a Julián.
Lo primero que piensa el joven periodista es cómo empezar a tirar de ese hilo. No es por desconfiar de Bochi el carnicero, pero necesita confirmar todos esos datos que, por ahora, están sin chequear. Lo primero que hace es mandar un mensaje al sector de prensa de la Policía de la Ciudad. Cuatro días después recibe una contestación en forma de comunicado oficial: “Efectivos de la Comisaría Vecinal 12C fueron alertados (...) el pasado 20 de mayo sobre el hallazgo de restos óseos humanos, posiblemente de vieja data, en una obra en construcción ubicada en Congreso al 3700. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el arquitecto a cargo, quien refirió que mientras los obreros se encontraban realizando tareas de excavación sobre la medianera, en un momento dado se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos. (...) Intervino la Fiscalía (...) a cargo del Dr. López Perrando, que dispuso el levantamiento de los restos”.
Los rumores del barrio son ciertos, pero Julián sabe que para darle impacto a la nota necesita algo más. En el comunicado hay un nombre, el del fiscal, y, como no logra localizarlo a través de la fiscalía, le pide ayuda a un abogado con el que habla casi a diario, porque defiende a Wanda Nara, una de las principales mujeres mediáticas de la Argentina, una figura que ofrece a diario comidilla para el espectáculo. A través del magistrado de Nara, Julián logra contactar al fiscal López Perrando, quien le ratifica la información. Lo que López Perrando no le cuenta —todavía es un secreto— es que ya está interviniendo el Equipo Argentino de Antropología Forense —EAAF—, un grupo de científicos dedicados a investigar, recuperar e identificar a personas desaparecidas para restituir sus restos a las familias. Aunque están en la etapa preliminar, en cuanto la coordinadora del laboratorio antropológico recibió las fotos de los restos óseos la noche del hallazgo, supo que se trataba de huesos de un adolescente. Pero nada de esto le llega a Julián, que sigue buscando un gancho para su nota. Llama al hijo de Emilio Disi, con la esperanza de confirmar un dato atractivo, pero la respuesta lo frustra: el actor jamás había vivido en esa casa.
(...) Junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
Julián decide ir al lugar de los hechos. Si el carnicero sabía, seguramente otros vecinos también. Llega al barrio de Coghlan, a la calle Congreso al 3700, y contempla el terreno. Efectivamente, además del cartel que prohíbe estacionar delante de la obra en construcción, dos policías de la ciudad custodian la entrada. Toca el timbre de la casa lindera, un chalet de dos pisos. Prefiere eso antes que arriesgarse con los múltiples timbres del edificio contiguo. Lo atienden. Julián se presenta, explica quién es y qué hace allí. La respuesta lo descoloca: de mala manera, le dicen que no saben nada sobre ningún hueso, ni de nadie que hubiera vivido allí. Le exigen que se vaya y que no los moleste más. Julián se sorprende por la hostilidad de la reacción. Decide probar suerte en el edificio contiguo. Mientras toca algunos timbres, una mujer de unos 50 años abre la puerta para salir. Julián se presenta. Ella le dice que no es nueva en el barrio, sino alguien de “toda la vida”.
—¿Emilio Disi? Jamás lo vi por acá —dice, y entonces, como al pasar, suelta:— El que vivió en esta casa fue Gustavo Cerati.
Bingo, piensa Julián. El nombre de Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo, el músico que marcó a toda una generación y se convirtió en un ícono del rock en español, va a generar un impacto inmediato. Huesos humanos, casa Cerati. Hay algo ahí.
Vuelve a la redacción, ratifica que efectivamente Cerati hubiera vivido allí y arma, con la poca información que tiene, una nota breve. El 30 de mayo de 2025, pasadas las cinco de la tarde, se publica el artículo en el portal de TN en la subsección “Show”, de la sección “Famosos”, con el título que él propuso y su editor aprobó: “El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati: qué fue lo que encontraron”. Lo acompañan dos imágenes: una del músico y otra de la fachada de la obra en construcción. En pocos minutos, la nota se vuelve viral. Al día siguiente, un canal de televisión convoca a una médium para que intente determinar si existe algún vínculo entre los restos óseos y Gustavo Cerati.
Esa es apenas la primera de miles de notas, la punta de un ovillo que desembocará en un caso lleno de intrigas. A partir de ese artículo que lleva la firma de Julián, los periodistas de policiales se abalanzan como sabuesos sobre esos restos óseos, elucubrando hipótesis. El caso se cuela en charlas de sobremesa en todo el país. Julián no sabe que gracias a haber vinculado a Gustavo Cerati con el hallazgo, esos huesos tendrán nombre y apellido: Diego Fernández Lima, un chico que había desaparecido en 1984 y del que nunca se supo nada más. Una historia que incluye a una familia que lo buscó sin descanso, un padre que literalmente dejó la vida en esa pesquisa y una madre de 85 años que aún conserva intacta la habitación de su hijo desde la tarde en la que se esfumó. Julián tampoco sabe que la historia dará un giro aún más macabro porque el principal sospechoso del caso será el vecino del chalet de al lado, el mismo chalet donde Julián tocó el timbre. El vecino, se sabrá después, fue compañero de escuela de Diego Fernández Lima.
—Siempre quise encontrar algo tipo Sherlock Holmes —cuenta Julián a fines de agosto de 2025—. Pero como trabajo en espectáculos nunca se daba. Con esto creo que lo encontré y me pone contento. No me veo haciendo otra cosa que no sea ser periodista.
{{ linea }}
Así es como se encontraron esos huesos, pasado el mediodía del 20 de mayo de 2025.
Chuky, de 33 años, morocho, pelo corto, tez muy blanca, cejas perfiladas, se levanta, como todos los días, a las cinco de la mañana. Se da una ducha, prepara unos huevos revueltos y los come mientras apura el café con leche. Después arma el mate y sale a tomar el colectivo 107 que lo deja en el cruce de la General Paz, la autopista que une la capital con el conurbano, donde él vive. Después tiene que tomar el 53, que lo deja a pocas cuadras de su trabajo en el barrio porteño de Coghlan. Si todo sale bien como esa mañana, Chuky tiene una hora de viaje.
En el trabajo nadie lo conoce por su verdadero nombre, Christian. La leyenda de su apodo se remonta a 13 años atrás, cuando llegó desde Quyquyhó, un pueblo rural del departamento de Paraguarí, en el suroeste de Paraguay. Su hermano —al que conocían como Chuky— ya estaba instalado en Buenos Aires y lo llevó a trabajar con él a una constructora llamada Artigas SRL, dedicada a comprar terrenos y levantar edificios. Para no sumar nuevos nombres, Christian pasó a ser “Chukito”, pero dos meses después su hermano cambió de empleo y el sobrenombre quedó definitivamente para él, que continúa trabajando en la misma constructora hasta hoy.
Chuky llega a la obra de la calle Congreso a la altura de 3700 a las siete y media de la mañana. Antes de entrar, saluda a la vecina de la casa lindera, como hace todas las mañanas, y a su hijo preadolescente que salen rumbo a la escuela. La mujer se llama Analía. Chuky lleva tres semanas trabajando en el terreno contiguo a la casa de esa mujer. Antes de eso, Chuky ha pasado ocho meses en reposo porque en otra obra se resbaló colocando cerámicos, y lo que parecía un simple esguince terminó en operación de ligamentos y meniscos. Es por eso que en esta nueva construcción no carga bolsas ni trepa andamios. Su rol es de coordinación como ayudante del capataz, una tarea que no implica gran esfuerzo físico. Levantan un edificio que tendrá 10 pisos en un terreno donde antes había una casa de dos plantas con un patio al fondo. La casa ya está demolida y están montando los cimientos.
Ese día, 20 de mayo, es un día normal de otoño en Buenos Aires, con una temperatura que ronda los 16 grados. Cerca del mediodía, Chuky se acerca a un sector del fondo del terreno, sobre la medianera con la casa vecina, que es un chalet de dos pisos del que cada mañana salen Analía y su hijo rumbo a la escuela. Necesitan cavar unos 15 centímetros avanzando sobre el terreno de esa casa, así que junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
—Este es un hueso de persona —le dice Chuky a Gabi.
—No mientas, ¿qué vas a saber vos? —dice Gabi.
Chuky no le dice, pero sí que sabe. En Paraguay había estudiado dos años enfermería. En cambio le contesta:
—Si encontramos más te voy a mostrar y vas a ver.
No hace falta meter más la pala porque, como si hubiesen abierto el cofre de un tesoro enterrado, aparecen más huesos y un reloj, la etiqueta de un pantalón, un manojo de llaves, un candado pequeño. Finalmente, un cráneo.
—Te dije que era una persona —dice Chuky y toma algunas fotos con su celular.
Le avisa al capataz por mensaje. El capataz se acerca y llama de inmediato al arquitecto que está en alguna parte del terreno.
—Acercate, encontramos algo.
Al ver los restos óseos, el arquitecto hace dos cosas: llama al 911 —el servicio de emergencias de la policía— y toca el timbre en la casa vecina para avisar. Lo atiende una mujer llamada Ingrid Cristina Graf, y juntos se dirigen al sitio del hallazgo que está al borde de la ligustrina, una suerte de arbusto que separa ambos terrenos. Aún no está claro de qué lado aparecieron los huesos, si están en el terreno que pertenece a la casa de Cristina (y de Analía) o del que está trabajando Chuky. Inmediatamente, llegan agentes de la Comisaría Vecinal 12C y constatan la presencia de los huesos y los elementos. Con ayuda de los obreros, cercan el área con cintas en las que se lee Peligro. Uno de los policías se acerca a Chuky:
—Si sacaste fotos, borralas. No sabemos todavía si esto es un crimen, un entierro de un familiar… no sabemos nada.
Chuky obedece. Ya son las siete de la tarde cuando él y el arquitecto llegan a la comisaría. Tras una hora y media de espera, les toman declaración. Al salir, Chuky se cruza con Analía, la vecina a la que saluda cada mañana, y con su esposo, a quien también conoce porque todos los días, a eso de las 11, se acerca a charlar con ellos. Se acuerda de su nombre porque es igual al suyo. Se llama Cristian, Cristian Graf. Es hermano de Ingrid Cristina Graf, la mujer que llegó junto al arquitecto apenas se produjo el hallazgo de los huesos. Ingrid vive en Chubut, una provincia de la Patagonia, pero viajó a Buenos Aires para acompañar a su madre Elena, de 87 años, que acaba de ser intervenida quirúrgicamente. Su padre, Federico Alberto, murió en 2018 y, desde entonces, su hermano Cristian también vive en la casa familiar, que ahora tiene dos timbres: la madre, Elena, figura con el timbre “A”; Cristian y Analía, con el “B”.
Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
Son las 10 de la noche cuando el arquitecto lo deja en la parada del colectivo. Chuky se toma el 53 hasta General Paz, pero es demasiado tarde para combinar con el 107, así que pide un Uber y llega a su casa agotado. No piensa en los huesos. No sospecha que en dos meses la prensa lo buscará y hasta le harán entrevistas que verán por televisión todos sus amigos y familiares en Paraguay.
—¡Hasta memes me hicieron! —dice entre risas una tarde de agosto de 2025.
Esa noche, la del 20 de mayo, ¿o ya es la madrugada del 21?, Chuky solo puede pensar en una cosa: dormir. En muy pocas horas tiene que volver a despertarse para ir a otra obra en San Martín, un municipio no demasiado lejos de su casa. La obra de Coghlan queda en suspenso. ¿Por cuánto tiempo? Eso también es un misterio.
{{ linea }}
Desde el 20 de mayo, los huesos encontrados por Chuky, viralizados a partir del artículo de Julián, adquirieron una dimensión inusitada y el caso ocupa horas de televisión, radio y las primeras planas de los portales de noticias. A esa altura, el Equipo Argentino de Antropología Forense había recuperado un total de 151 fragmentos de huesos humanos, entre ellos partes de fémur, tibia, restos de cráneo, múltiples fragmentos de costillas, un hueso sacro, piezas dentales aisladas, mandíbula, escápula y clavícula. El análisis permitió determinar que efectivamente, tal como sospechaban, se trataba de un varón de entre 15 y 19 años. Otro dato importante que dejaban ver los huesos eran las lesiones que presentaba: una herida cortopunzante en la zona de las costillas y cortes en el fémur izquierdo. Es decir, la víctima —aún sin identificar— había sufrido una “muerte violenta e intento de descuartizamiento”. Además, pudieron observar que ciertas inserciones óseas tenían un desarrollo muscular muy marcado, lo que indicaba que esa persona podía haber sido deportista o bien alguien que realizaba trabajos manuales de esfuerzo físico intenso.
Entre los restos también aparecieron objetos claves: un reloj digital con calculadora marca Casio, modelo CA-90, muy popular entre los ochenta y principios de los noventa, monedas de la misma época y una corbata azul. Según los antropólogos y los peritos del caso, la muerte debió haber sido en esa época. Y aunque los medios seguían hablando de “los huesos en la casa de Cerati”, el EAAF logró determinar con precisión que la fosa en la que aparecieron pertenecía al terreno lindero, propiedad de la familia Graf: un apellido que a priori no decía nada.
Un mes y medio después del hallazgo, un periodista llamado Gastón recibe un mensaje de Whatsapp de su padre que lo inquieta.
—¿Venís para casa?
Ese martes 1 de julio ya es invierno en Buenos Aires y Gastón acaba de terminar un artículo que saldrá al día siguiente en el diario en el que trabaja. Tiene 34 años y está en la oficina de prensa de una sede gubernamental, a la que va todos los días, en pleno centro porteño. Gastón no es su nombre real, pero necesita preservarse. Aunque le gustaría contar esta historia en primera persona, sabe que no es el momento. Todavía se tienen que acomodar algunas cosas en su familia.
El padre de Gastón está de visita en Buenos Aires. Vive en una provincia del noreste de la Argentina, donde nació Gastón, a unos mil kilómetros de la capital, pero viaja seguido por trabajo y cada vez que lo hace se queda, como ahora, en la casa de su hijo, en un barrio coqueto llamado Recoleta. Apenas Gastón entra en su casa, su padre lo aborda:
—¿Viste lo de los huesos en la casa de Cerati? ¿No será tu tío Diego?
Gastón ha escuchado sobre el caso de los huesos, pero como cubre política no presta demasiada atención a los temas policiales. Su padre le dice que cree que los restos óseos pueden pertenecer a su cuñado, el hermano del medio de su esposa, o sea, el tío de Gastón. El nombre de ese cuñado era Diego Fernández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984 cuando tenía 16 años, un jueves lluvioso. Ese día, Diego había regresado del colegio, había almorzado arroz con queso que le había preparado su madre, le había pedido plata para el colectivo, se había despedido con un beso y le dijo que volvería a la noche. Pero nunca volvió. Gastón conoció esa historia sobre su tío Diego recién a sus 13 años.
—La charla sobre mi tío Diego la recuerdo como esas conversaciones que tenés con tus papás sobre sexo. Incómodas, medio tabú, para salir del paso —cuenta Gastón una tarde de agosto, en un bar del centro porteño, mientras merienda un café con leche y medio tostado de jamón y queso—. Mi papá tiene una figura para describir a mi vieja, que es como el avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra y piensa que está resguardado, cuando en realidad tiene todo el cuerpo afuera. Cuando Diego desapareció, mi mamá tenía 19 años y ya no vivía con la familia. Entonces es como que lo tapó, lo ocultó. Seguramente, fue su manera de sobrellevarlo.
Fue recién al cumplir 18 años, cuando Gastón se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar Sociología, que lo habló por primera vez con su abuela. Su nombre es Irma, pero todos le dicen Pochi. Gastón vivió con ellas los tres primeros años de universidad y durante una cena Pochi le contó algunas cosas más: que Diego era buen estudiante, que le gustaba mucho jugar al fútbol y que lo hacía en el club Excursionistas. Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón (que antes había sido de su tío Javier —el menor de los hermanos— y de su tío Diego) y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
—Mi papá fue como mi editor. Me tiró ese dato y después no movió un dedo. Fui yo el que empezó a investigar.
{{ linea }}
Lo que parece un almuerzo familiar de domingo tiene en realidad otro objetivo, al menos para Gastón. Pasaron cinco días desde que su padre le dijo que los huesos podían pertenecer a su tío Diego, pero él y su padre han decidido no contarles nada ni a su madre, ni a su tío Javier, ni a la abuela Pochi, la madre de Diego, de 85 años. En algún momento, Gastón le pide a su abuela Pochi esa bolsa que recordaba que le había mostrado ¿15 años atrás? Le dice que está interesado en saber algunas cosas más sobre su tío. Pochi no pregunta y le da la bolsa. Gastón se la lleva a su casa. Esa noche lee por primera vez el artículo. La revista en la que había salido se llama ¡Esto! y la fecha de publicación es el 16 de mayo de 1986, es decir, dos años después de la desaparición de su tío. El título dice: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. La bajada: “La familia Fernández, aunque con mucho miedo, ha decidido romper el silencio y revelar su vía crucis. Creen que la desaparición de su hijo tiene relación con alguna secta siniestra”. Cuatro imágenes acompañan el artículo. Una muestra a Diego sentado en un escritorio: la mano derecha apoyada en la cara, la mano izquierda —con un reloj—, sobre la mesa. El epígrafe reza: “Diego en su estudio. Era muy aplicado. A la derecha, los jóvenes desaparecidos que investigó el señor Fernández. Pertenecían a familias de hábitos normales, sin conflictos”. Otra foto reproduce el aviso de búsqueda. La imagen de Diego parece tomada en la escuela: lleva uniforme, camisa, saco y corbata. El texto dice: “Diego Fernández, 16 años, tez blanca, 1,72 metros de altura. Cabello castaño oscuro. Delgado. Ojos castaños. Desapareció de su domicilio el día 26 de julio a las 14 horas. Vestía: jean azul, campera azul, botas marrones. A quien lo haya visto le rogamos comunicarse con los siguientes teléfonos: 86-9730, 52-1093, 52-7183”. La cuarta foto es la de la entrevista: de espaldas, los padres de Diego; de frente, apenas se ve el pelo y un tercio del torso de la periodista que hizo la nota. El epígrafe de esa foto dice: “La familia Fernández habla con ¡Esto! de espaldas a la cámara. Dicen haber sido amenazados y temen por sus dos hijos. Miles de afiches, como el de la derecha, son distribuidos por todo el país, pero sin resultados aún”. El artículo empieza así: “Se llama Diego Fernández, ahora tiene 18 años, pero desde el 26 de julio de 1984 se evaporó de la esquina de Monroe y Naón”.
—Cuando leí ese artículo, se unieron las piezas del rompecabezas—explica Gastón la tarde de agosto—. En primer lugar, las calles Monroe y Naón estaban a ocho cuadras de la casa de Cerati, en la que habían aparecido los huesos. Ese fue el primer indicio para mí. Por otro lado, en ese artículo yo vi dos fotos de Diego que nunca había visto y me detuve. En una Diego está con un reloj y en la otra está con una corbata. El reloj y la corbata habían aparecido entre los huesos. Eso terminó de confirmar mis sospechas y complementó las de mi papá. Ese artículo fue realmente la clave para todo lo que vino después.
Gastón llama a un colega y amigo, Juan Ignacio Provéndola, que cubría el tema para el diario Página/ 12. Gastón le cuenta sobre sus sospechas y Juan Ignacio, que sigue el caso muy de cerca, lo pone en contacto con Maco Somigliana, uno de los miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Unos días después, Gastón recibe el llamado de Maco. Mientras camina del trabajo a su casa le cuenta todo. Maco escucha con atención el relato y le pide ver el artículo. Gastón se lo manda. Maco encuentra plausibles las sospechas de Gastón y le dice que la única posibilidad de saber la verdad es a partir de una muestra de sangre de Pochi para comparar el ADN de los huesos encontrados con el de los familiares.
El miércoles 9 de julio es feriado en Argentina, se conmemora el Día de la Independencia. Gastón aprovecha para ir a la casa de su abuela Pochi y avanzar sobre su estrategia. Le cuenta que una persona que trabaja en el EAAF está recolectando muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas que no necesariamente están relacionadas con la dictadura. Se le ocurrió, le dice Gastón, que Pochi podría aportar la suya.
—Fue una mentira piadosa, yo no quería mencionarle esos huesos —explica Gastón.
Pochi escucha atenta e interesada el relato de su nieto y acepta. Tres días más tarde, a las 5 de la tarde, suena el timbre. Pochi y Gastón reciben a Maco. Después de una conversación en donde él le explica quién es y qué hace el EAAF, le pincha el dedo y apoya la muestra de sangre sobre un papel secante. Le dice a Gastón —no a Pochi, que no sabe que su sangre se cotejará con esos huesos—, que en diez días va a tener el resultado.
—Mi abuela se quedó encantada con Maco, estaba feliz —recuerda Gastón.
En los días siguientes, Gastón, por primera vez desde que empezó la pesquisa, está muy nervioso. Si el resultado da negativo, será una anécdota más. Pero ¿y si es Diego? ¿Cómo será para su familia remover una historia completamente enterrada? Por las dudas, le dice a su padre que sería bueno “abrir el paraguas”, es decir, deslizarles algo a su madre y a su tío Javier. Por esos días, hacen un encuentro los cuatro: papá, mamá, tío Javier y Gastón, que cuenta todo. Cuenta sobre las sospechas del caso y sobre el pinchazo de Pochi. Su tío Javier se entusiasma con la posibilidad de que sea su hermano, cuyo nombre le puso a su hijo mayor. La madre de Gastón, en cambio, no dice nada.
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”.
El 24 de julio, a diez días exactos desde la extracción, Gastón recibe un llamado de Maco.
—Por teléfono no me dijo nada. Realmente, en ese momento no tenía idea si era un sí o un no. No sabía qué pensar.
Unas horas después del llamado, se juntan en un bar por el microcentro, cerca del trabajo de Gastón. Además de Maco están Mariella Fumagalli, directora para Argentina del EAAF, y Analía González Simonetto, coordinadora del laboratorio antropológico. No dan vueltas. Le explican: hubo un match de 99.9%. Le dicen: “Es tu tío”.
—A la primera que llamo es a mi editora del diario —dice Gastón—, ella sabía todo. Le pedí tomarme libre el día siguiente.
Después, Gastón llama a su padre, a su tío Javier. Con su madre habla a la noche, no profundizan demasiado. Solo organizan el operativo para que todos estén en Buenos Aires cuando llegue el momento de contarle a Pochi.
Eso ocurre unos días después, y coincide también el hecho de que la hermana de Gastón vuelve a la Argentina después de haber vivido cinco años en España.
El miércoles 30 de julio Pochi pide ir a la peluquería. Sabe que esa tarde irá a verla Maco, el muchacho del Equipo de Antropología Forense con el que ha charlado días atrás. El peluquero le hace un brushing. Está impecable. A las cinco llegan Maco, Mariella y Analía. En el living ya están Gastón, sus padres y su hermana, el tío Javier y su esposa. Entonces Maco cuenta: hay unos huesos que aparecieron en mayo en el jardín de una casa en el barrio de Coghlan; esos huesos fueron comparados con el ADN de Pochi. Le explican: hubo un match de 99,9%. Le dicen: es su hijo, es Diego.
—A mi abuela le costó creerlo al principio, pero después dijo que sentía alivio. En ese momento primó la noticia positiva, haberlo encontrado.
Después no todo sería tan positivo.
{{ linea }}
Apenas se confirma que los huesos hallados en Coghlan pertenecen a Diego Fernández Lima, un argentino que vive en México se presenta de manera espontánea ante el fiscal y declara que Diego y Cristian Graf —el dueño del chalet donde aparecieron los restos— habían sido compañeros de colegio. Con esa mención, Graf pasa a ser el principal sospechoso y queda imputado por “encubrimiento agravado y supresión de evidencia”. El fiscal Martín López Perrando pide su indagatoria, pero hasta ahora el juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 56, rechazó ese pedido al considerar que la acusación no está “suficientemente determinada”. El tema vuelve a ser tendencia en las noticias. Aparecen excompañeros de la escuela que hacen declaraciones en programas de televisión, amigos del club de Diego y hasta exnovias. Se elucubran nuevas hipótesis sobre cuál podría haber sido el motor del crimen: que Cristian Graf pudo haber sufrido bullying por parte de Diego; que Diego abusó sexualmente de otro compañero y entonces esta habría sido la venganza; que Cristian y Diego podrían haber sido pareja; que el “asesino” no habría sido Cristian Graf sino su padre, Federico Alberto, fallecido en 2018.
En sus declaraciones en la comisaría, Chuky, y otros albañiles que trabajaban en la obra, habían contado que, cuando aparecieron los huesos y aún no se sabía su identidad, Graf les dio distintas explicaciones: primero dijo que antes allí había funcionado una iglesia y que quizá los curas habían enterrado a sus compañeros muertos; después habló de un viejo establo; y, finalmente, que, al nivelar el terreno del fondo donde está la pileta, habían traído tierra en un camión y que los huesos podrían haber llegado mezclados con esa carga. Los albañiles también mencionaron que alguien de la casa de los Graf había comentado: “Ese bananero no lo toquen”, en referencia a una planta cercana al lugar donde finalmente se encontraron los restos.
Mientras tanto, la casa de los Graf se convierte en escenario de guardias periodísticas. Móviles de televisión estacionados en la vereda transmiten en vivo. Una tarde, una reportera llamada Mercedes Ninci aborda a Graf cuando entra a la casa con su esposa:
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”. El cronista transmite desde el chalet. Graf, de 58 años, alto, morocho, con gafas de marco negro, buzo oscuro y jeans, recorre la casa con la cámara, muestra el lugar exacto donde aparecieron los restos. Un periodista que cubre policiales explicó el detrás de escena: “Graf trabajó el tono y las respuestas junto a sus abogados”.
Al final aparece Analía, su esposa; le toma la mano y repite, como lo hizo su marido durante 50 minutos, que no saben cómo llegaron esos huesos al jardín de su casa.
Para los Fernández Lima todo es un gran signo de interrogación. Javier, el hermano menor de Diego, se convierte en vocero de la familia. Da entrevistas en todos los canales, radios y diarios. Habla sobre Diego, dice que le gustaba jugar al fútbol; que tenía una moto —una Zanella 48 cromada que todavía guardan—; y se refiere, también, a la búsqueda incesante de sus padres. Su padre, Tito, que trabajaba en un local de repuestos para autos, viajó por varios lugares del país siguiendo pistas falsas, convencido de que su hijo había sido raptado por alguna secta; todo lo anotaba en un cuaderno negro que aún conservan y que ahora Javier muestra por televisión. Tito fue atropellado por una camioneta en 1991—pocos meses después del nacimiento de su primer nieto, Gastón— mientras circulaba en bicicleta, a siete cuadras de la casa donde 41 años después fueron hallados los restos de su hijo.
Mientras tanto, la defensa de Cristian Graf solicita su sobreseimiento total y definitivo. Sus abogados, Erica Nyczypor y Martín Díaz, sostienen que no existen pruebas directas que lo vinculen con la víctima ni con el crimen, que siempre colaboró con la Justicia y que la acusación obedece más a la “presión social” que a evidencias concretas. Además, remarcan que el delito principal ya estaría prescrito: en Argentina, un homicidio común caduca a los 20 años, y en este caso ese plazo está largamente vencido.
En paralelo, la familia de Diego es aceptada como querellante y pide nuevas medidas de prueba. Entre ellas, revisar con un georradar el jardín de la casa de Graf para determinar si aún quedan huesos u objetos personales. Sus abogados, Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, también reclaman entrevistas a vecinos, un informe socioambiental de la familia Graf, planos y catastros de la vivienda, así como rastrear registros televisivos y el llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo.
Cada vez que puede, Javier repite por los micrófonos, casi como un mantra: “Quiero saber la verdad. Quiero saber quién mató a mi hermano”.
—Es muy difícil que se sepa la verdad —reflexiona Gastón—. Salvo que alguien hable, que alguien confiese, es algo realmente muy difícil.
Su madre no dio ninguna entrevista. Ni siquiera quiere que circule su nombre y tampoco el de su hijo, que en la provincia en la que viven es conocido.
—El vínculo entre mi mamá y mi tío Javier está atravesando un momento muy complejo —dice Gastón—. A mi tío Javier yo creo que la exposición mediática fue lo que le sirvió para canalizar todo esto, porque para él fue muy traumático, él tenía 10 años, dormía con Diego y un día su hermano más grande no apareció. Él sale en todos lados, le gusta contar sobre Diego, está entusiasmado con que se escriba un libro, quizás un documental. En cambio, mi mamá no quiere saber nada, ella no vivía ya en esa casa cuando Diego desapareció e hizo otro proceso. Está enojada con todo esto, está enojada con el revuelo mediático. Ella nunca le contó a nadie sobre Diego, entonces ahora todo esto la tiene muy mal porque tiene cierta vergüenza y cierta culpa. Pensá que ella tiene amistades desde hace 30 años a las que jamás les contó la historia de su hermano. Yo creo que en el fondo ella hubiera querido que los huesos no aparecieran.
{{ linea }}
Es una tarde lluviosa de septiembre de 2025. Una mujer llamada Elvira Migale, a quien todos conocen como “Muñeca”, baja a abrir la puerta de un edificio sobre la transitada avenida Pueyrredón. Es de estatura mediana, tiene 85 años, pelo corto y canoso. Usa un pantalón beige, una polera amarilla y un chaleco de polar negro. Aros, anillos, un reloj. Su departamento es de esos anclados en el tiempo: muebles antiguos y una biblioteca vidriada que parece de museo.
—Hace unas semanas me llamó una de mis hijas y me dijo: “Mamá, te están buscando en la tele, están como locos con ese artículo” —dice.
Muñeca Migale es señalada por muchos, desde que se supo que los huesos pertenecían a Diego Fernández Lima, como la autora de aquel artículo publicado en la revista ¡Esto! en 1986. La foto del artículo circuló por los canales de televisión y su nombre surgió como posibilidad, porque la nota no llevaba firma. Muñeca no había visto el artículo en detalle, solo por televisión, y agradece cuando recibe una copia impresa. Se acerca al ventanal, lo contrasta con la luz e intenta que broten los recuerdos.
—Tengo que haber sido yo. En ese momento la revista recién salía y yo era la única mujer. Además, no solía firmar las notas.
Aquel mayo de 1986, cuando salió el artículo, la revista ¡Esto! funcionaba en el octavo piso de un edificio de la calle Garay, en el centro porteño. Con formato tabloide de 48 páginas, tapa y contratapa a color, costaba 50 centavos de austral, la moneda lanzada apenas un año antes por el gobierno de Raúl Alfonsín como emblema de su plan económico y de una democracia que recién cumplía tres años, todavía marcada por las consecuencias de la feroz dictadura iniciada en 1976.
Elvira, la “Muñeca” Migale, fue una de las primeras personas en las que pensó para contratar el periodista Francisco “Pancho” Loiácono, director de la revista. ¡Esto! había salido a la calle el 7 de febrero de ese mismo año, apenas tres meses atrás, pero ya era un éxito de ventas. Según un artículo escrito por el periodista Walter Marini en la revista Sudestada (noviembre, 2006), “la crudeza del material fotográfico, la investigación concienzuda, los titulares extravagantes, la calidad de la información, la narración brillante, las historias de vida y la audacia con la que era editada son algunas de las características que llevaron a que la mítica revista ¡Esto! fuese una publicación que marcaría un antes y un después en la historia del periodismo policial”.
Pancho Loiácono conocía la trayectoria de esa muchacha: hija de un reconocido periodista de las décadas del 30 y del 40, con apenas 22 años, Muñeca había sido la primera mujer acreditada en la sala de periodistas del Departamento de la Policía Federal Argentina. Ella todavía recuerda aquellos escritorios enormes de madera cuya tapa se levantaba para dejar ver la máquina de escribir: ahí redactó notas sobre homicidios, asaltos y choques, por lo que estaba perfectamente preparada para ser redactora en una revista de policiales. Conocía el oficio.
Esa tarde de mayo de 1986, Muñeca Migale habría llegado a la redacción, como siempre, pasado el mediodía. Sabía la hora de entrada, nunca la de salida. Sus tres hijas ya iban a la escuela y, por cualquier cosa, estaban su marido y su madre, que vivía a pocas cuadras. Cree recordar que no hubo nada especial con esa entrevista, que era igual a las demás. Entonces, como siempre, esa tarde pidió un taxi y partió junto a un fotógrafo hacia Villa Ortúzar, un barrio de casas bajas, calles arboladas y talleres mecánicos, donde todavía se respiraba aire de suburbio. Entrevistaría a una pareja cuyo hijo había desaparecido dos años atrás, del cual no se sabía absolutamente nada. Un verdadero misterio, perfecto para publicarse en ¡Esto!
Muñeca habría llegado al departamento de la calle Donato Álvarez—hoy Combatientes de Malvinas—, un tres ambientes que la familia Fernández Lima había comprado con mucho esfuerzo. El lugar elegido para la nota fue el living. Muñeca se sentó en un sillón; enfrente, Juan Benigno Fernández —Tito— e Irma Lima de Fernández —Pochi—. Sacó el grabador negro que siempre llevaba consigo, apretó “rec” y todo comenzó.
—Mi técnica era dejar hablar —dice Muñeca Migale—. Es muy difícil, para la gente que ha sufrido un caso como este, que vos los estés hostigando. Entonces yo hacía las cosas más relajadas, como una conversación. Me da risa porque en la televisión hablan como si yo fuera una de las grandes plumas del periodismo. Yo agradezco, pero es un poco exagerado.
Cuando escucha la historia de Gastón y de cómo, a partir de ese artículo, el sobrino de Diego descubrió claves que le permitieron conocer la verdad, dice:
—¡Ahhh! Qué increíble. Claro, no sabía todo eso. La nota hizo desandar el camino. Ahora entiendo. Mirá, me da escalofríos.
Esa fue la única nota que les hicieron a los Fernández Lima, la nota que Pochi guardó en esa bolsa blanca, la misma que, 41 años después, sería la clave para determinar que los huesos aparecidos eran de su hijo.

"El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati (...)". Lo que siguió a este titular de prensa, aparentemente circunscrito al cruce de la crónica de espectáculos y la nota policial, fue la exhumación de un drama familiar provocado por la desaparición nunca resuelta de un adolescente, en 1984. Y relatarlo nos permite comprobar el alcance del periodismo, cuando se ejerce bien.
La tarde del viernes 23 de mayo de 2025, Julián Padilla recibe el llamado de su editora. Tiene 28 años y trabaja en la sección de espectáculos del portal de noticias TN, que pertenece a Clarín, el grupo de medios más grande de la Argentina. Julián estudió periodismo en la universidad de Avellaneda, ubicada en el municipio del mismo nombre, creada en 2011 para dar acceso a la educación superior a quienes viven en esa zona del conurbano, los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Julián ama el oficio. Aún conserva un video de cuando tenía 10 años en donde ya dice que cuando sea grande quiere ser periodista.
Escucha con atención a su jefa que, al otro lado del teléfono, le dice que el dato llegó a través de otra periodista de larga trayectoria en el grupo, Luciana Geuna. Geuna había ido a comprar a Carnicería Héctor —un comercio que lleva más de 50 años en Coghlan, un barrio residencial y tranquilo de la ciudad de Buenos Aires—, cuando Bochi, el carnicero, contó el rumor: la noche anterior habían puesto una consigna policial frente a una casa del barrio —un chalet que habían demolido para levantar un edificio— porque durante la excavación habían aparecido huesos humanos. Los vecinos conocen esa casa ubicada muy cerca de la carnicería porque Coghlan es un “pueblo” en sí mismo, como le gusta describirlo a Geuna, y porque su última dueña había sido Marina Olmi, artista plástica y hermana de un conocido actor llamado Boy Olmi. Otro cliente en la fila de la carnicería aportó otro dato: dijo que en esa casa, en otro tiempo, había vivido un actor ya fallecido llamado Emilio Disi, famoso en la década de los noventa por sus comedias televisivas y películas de humor popular. Geuna, aunque cubre política, reconoció el valor del chisme y pensó que en la sección de espectáculos podía interesar: Olmi, Disi, huesos humanos. “Es una pavada, pero linda historia”, le escribió Geuna a la editora de Julián.
—Fijate qué encontrás —le dice entonces esa tarde del 23 de mayo de 2025 la editora a Julián.
Lo primero que piensa el joven periodista es cómo empezar a tirar de ese hilo. No es por desconfiar de Bochi el carnicero, pero necesita confirmar todos esos datos que, por ahora, están sin chequear. Lo primero que hace es mandar un mensaje al sector de prensa de la Policía de la Ciudad. Cuatro días después recibe una contestación en forma de comunicado oficial: “Efectivos de la Comisaría Vecinal 12C fueron alertados (...) el pasado 20 de mayo sobre el hallazgo de restos óseos humanos, posiblemente de vieja data, en una obra en construcción ubicada en Congreso al 3700. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el arquitecto a cargo, quien refirió que mientras los obreros se encontraban realizando tareas de excavación sobre la medianera, en un momento dado se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos. (...) Intervino la Fiscalía (...) a cargo del Dr. López Perrando, que dispuso el levantamiento de los restos”.
Los rumores del barrio son ciertos, pero Julián sabe que para darle impacto a la nota necesita algo más. En el comunicado hay un nombre, el del fiscal, y, como no logra localizarlo a través de la fiscalía, le pide ayuda a un abogado con el que habla casi a diario, porque defiende a Wanda Nara, una de las principales mujeres mediáticas de la Argentina, una figura que ofrece a diario comidilla para el espectáculo. A través del magistrado de Nara, Julián logra contactar al fiscal López Perrando, quien le ratifica la información. Lo que López Perrando no le cuenta —todavía es un secreto— es que ya está interviniendo el Equipo Argentino de Antropología Forense —EAAF—, un grupo de científicos dedicados a investigar, recuperar e identificar a personas desaparecidas para restituir sus restos a las familias. Aunque están en la etapa preliminar, en cuanto la coordinadora del laboratorio antropológico recibió las fotos de los restos óseos la noche del hallazgo, supo que se trataba de huesos de un adolescente. Pero nada de esto le llega a Julián, que sigue buscando un gancho para su nota. Llama al hijo de Emilio Disi, con la esperanza de confirmar un dato atractivo, pero la respuesta lo frustra: el actor jamás había vivido en esa casa.
(...) Junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
Julián decide ir al lugar de los hechos. Si el carnicero sabía, seguramente otros vecinos también. Llega al barrio de Coghlan, a la calle Congreso al 3700, y contempla el terreno. Efectivamente, además del cartel que prohíbe estacionar delante de la obra en construcción, dos policías de la ciudad custodian la entrada. Toca el timbre de la casa lindera, un chalet de dos pisos. Prefiere eso antes que arriesgarse con los múltiples timbres del edificio contiguo. Lo atienden. Julián se presenta, explica quién es y qué hace allí. La respuesta lo descoloca: de mala manera, le dicen que no saben nada sobre ningún hueso, ni de nadie que hubiera vivido allí. Le exigen que se vaya y que no los moleste más. Julián se sorprende por la hostilidad de la reacción. Decide probar suerte en el edificio contiguo. Mientras toca algunos timbres, una mujer de unos 50 años abre la puerta para salir. Julián se presenta. Ella le dice que no es nueva en el barrio, sino alguien de “toda la vida”.
—¿Emilio Disi? Jamás lo vi por acá —dice, y entonces, como al pasar, suelta:— El que vivió en esta casa fue Gustavo Cerati.
Bingo, piensa Julián. El nombre de Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo, el músico que marcó a toda una generación y se convirtió en un ícono del rock en español, va a generar un impacto inmediato. Huesos humanos, casa Cerati. Hay algo ahí.
Vuelve a la redacción, ratifica que efectivamente Cerati hubiera vivido allí y arma, con la poca información que tiene, una nota breve. El 30 de mayo de 2025, pasadas las cinco de la tarde, se publica el artículo en el portal de TN en la subsección “Show”, de la sección “Famosos”, con el título que él propuso y su editor aprobó: “El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati: qué fue lo que encontraron”. Lo acompañan dos imágenes: una del músico y otra de la fachada de la obra en construcción. En pocos minutos, la nota se vuelve viral. Al día siguiente, un canal de televisión convoca a una médium para que intente determinar si existe algún vínculo entre los restos óseos y Gustavo Cerati.
Esa es apenas la primera de miles de notas, la punta de un ovillo que desembocará en un caso lleno de intrigas. A partir de ese artículo que lleva la firma de Julián, los periodistas de policiales se abalanzan como sabuesos sobre esos restos óseos, elucubrando hipótesis. El caso se cuela en charlas de sobremesa en todo el país. Julián no sabe que gracias a haber vinculado a Gustavo Cerati con el hallazgo, esos huesos tendrán nombre y apellido: Diego Fernández Lima, un chico que había desaparecido en 1984 y del que nunca se supo nada más. Una historia que incluye a una familia que lo buscó sin descanso, un padre que literalmente dejó la vida en esa pesquisa y una madre de 85 años que aún conserva intacta la habitación de su hijo desde la tarde en la que se esfumó. Julián tampoco sabe que la historia dará un giro aún más macabro porque el principal sospechoso del caso será el vecino del chalet de al lado, el mismo chalet donde Julián tocó el timbre. El vecino, se sabrá después, fue compañero de escuela de Diego Fernández Lima.
—Siempre quise encontrar algo tipo Sherlock Holmes —cuenta Julián a fines de agosto de 2025—. Pero como trabajo en espectáculos nunca se daba. Con esto creo que lo encontré y me pone contento. No me veo haciendo otra cosa que no sea ser periodista.
{{ linea }}
Así es como se encontraron esos huesos, pasado el mediodía del 20 de mayo de 2025.
Chuky, de 33 años, morocho, pelo corto, tez muy blanca, cejas perfiladas, se levanta, como todos los días, a las cinco de la mañana. Se da una ducha, prepara unos huevos revueltos y los come mientras apura el café con leche. Después arma el mate y sale a tomar el colectivo 107 que lo deja en el cruce de la General Paz, la autopista que une la capital con el conurbano, donde él vive. Después tiene que tomar el 53, que lo deja a pocas cuadras de su trabajo en el barrio porteño de Coghlan. Si todo sale bien como esa mañana, Chuky tiene una hora de viaje.
En el trabajo nadie lo conoce por su verdadero nombre, Christian. La leyenda de su apodo se remonta a 13 años atrás, cuando llegó desde Quyquyhó, un pueblo rural del departamento de Paraguarí, en el suroeste de Paraguay. Su hermano —al que conocían como Chuky— ya estaba instalado en Buenos Aires y lo llevó a trabajar con él a una constructora llamada Artigas SRL, dedicada a comprar terrenos y levantar edificios. Para no sumar nuevos nombres, Christian pasó a ser “Chukito”, pero dos meses después su hermano cambió de empleo y el sobrenombre quedó definitivamente para él, que continúa trabajando en la misma constructora hasta hoy.
Chuky llega a la obra de la calle Congreso a la altura de 3700 a las siete y media de la mañana. Antes de entrar, saluda a la vecina de la casa lindera, como hace todas las mañanas, y a su hijo preadolescente que salen rumbo a la escuela. La mujer se llama Analía. Chuky lleva tres semanas trabajando en el terreno contiguo a la casa de esa mujer. Antes de eso, Chuky ha pasado ocho meses en reposo porque en otra obra se resbaló colocando cerámicos, y lo que parecía un simple esguince terminó en operación de ligamentos y meniscos. Es por eso que en esta nueva construcción no carga bolsas ni trepa andamios. Su rol es de coordinación como ayudante del capataz, una tarea que no implica gran esfuerzo físico. Levantan un edificio que tendrá 10 pisos en un terreno donde antes había una casa de dos plantas con un patio al fondo. La casa ya está demolida y están montando los cimientos.
Ese día, 20 de mayo, es un día normal de otoño en Buenos Aires, con una temperatura que ronda los 16 grados. Cerca del mediodía, Chuky se acerca a un sector del fondo del terreno, sobre la medianera con la casa vecina, que es un chalet de dos pisos del que cada mañana salen Analía y su hijo rumbo a la escuela. Necesitan cavar unos 15 centímetros avanzando sobre el terreno de esa casa, así que junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
—Este es un hueso de persona —le dice Chuky a Gabi.
—No mientas, ¿qué vas a saber vos? —dice Gabi.
Chuky no le dice, pero sí que sabe. En Paraguay había estudiado dos años enfermería. En cambio le contesta:
—Si encontramos más te voy a mostrar y vas a ver.
No hace falta meter más la pala porque, como si hubiesen abierto el cofre de un tesoro enterrado, aparecen más huesos y un reloj, la etiqueta de un pantalón, un manojo de llaves, un candado pequeño. Finalmente, un cráneo.
—Te dije que era una persona —dice Chuky y toma algunas fotos con su celular.
Le avisa al capataz por mensaje. El capataz se acerca y llama de inmediato al arquitecto que está en alguna parte del terreno.
—Acercate, encontramos algo.
Al ver los restos óseos, el arquitecto hace dos cosas: llama al 911 —el servicio de emergencias de la policía— y toca el timbre en la casa vecina para avisar. Lo atiende una mujer llamada Ingrid Cristina Graf, y juntos se dirigen al sitio del hallazgo que está al borde de la ligustrina, una suerte de arbusto que separa ambos terrenos. Aún no está claro de qué lado aparecieron los huesos, si están en el terreno que pertenece a la casa de Cristina (y de Analía) o del que está trabajando Chuky. Inmediatamente, llegan agentes de la Comisaría Vecinal 12C y constatan la presencia de los huesos y los elementos. Con ayuda de los obreros, cercan el área con cintas en las que se lee Peligro. Uno de los policías se acerca a Chuky:
—Si sacaste fotos, borralas. No sabemos todavía si esto es un crimen, un entierro de un familiar… no sabemos nada.
Chuky obedece. Ya son las siete de la tarde cuando él y el arquitecto llegan a la comisaría. Tras una hora y media de espera, les toman declaración. Al salir, Chuky se cruza con Analía, la vecina a la que saluda cada mañana, y con su esposo, a quien también conoce porque todos los días, a eso de las 11, se acerca a charlar con ellos. Se acuerda de su nombre porque es igual al suyo. Se llama Cristian, Cristian Graf. Es hermano de Ingrid Cristina Graf, la mujer que llegó junto al arquitecto apenas se produjo el hallazgo de los huesos. Ingrid vive en Chubut, una provincia de la Patagonia, pero viajó a Buenos Aires para acompañar a su madre Elena, de 87 años, que acaba de ser intervenida quirúrgicamente. Su padre, Federico Alberto, murió en 2018 y, desde entonces, su hermano Cristian también vive en la casa familiar, que ahora tiene dos timbres: la madre, Elena, figura con el timbre “A”; Cristian y Analía, con el “B”.
Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
Son las 10 de la noche cuando el arquitecto lo deja en la parada del colectivo. Chuky se toma el 53 hasta General Paz, pero es demasiado tarde para combinar con el 107, así que pide un Uber y llega a su casa agotado. No piensa en los huesos. No sospecha que en dos meses la prensa lo buscará y hasta le harán entrevistas que verán por televisión todos sus amigos y familiares en Paraguay.
—¡Hasta memes me hicieron! —dice entre risas una tarde de agosto de 2025.
Esa noche, la del 20 de mayo, ¿o ya es la madrugada del 21?, Chuky solo puede pensar en una cosa: dormir. En muy pocas horas tiene que volver a despertarse para ir a otra obra en San Martín, un municipio no demasiado lejos de su casa. La obra de Coghlan queda en suspenso. ¿Por cuánto tiempo? Eso también es un misterio.
{{ linea }}
Desde el 20 de mayo, los huesos encontrados por Chuky, viralizados a partir del artículo de Julián, adquirieron una dimensión inusitada y el caso ocupa horas de televisión, radio y las primeras planas de los portales de noticias. A esa altura, el Equipo Argentino de Antropología Forense había recuperado un total de 151 fragmentos de huesos humanos, entre ellos partes de fémur, tibia, restos de cráneo, múltiples fragmentos de costillas, un hueso sacro, piezas dentales aisladas, mandíbula, escápula y clavícula. El análisis permitió determinar que efectivamente, tal como sospechaban, se trataba de un varón de entre 15 y 19 años. Otro dato importante que dejaban ver los huesos eran las lesiones que presentaba: una herida cortopunzante en la zona de las costillas y cortes en el fémur izquierdo. Es decir, la víctima —aún sin identificar— había sufrido una “muerte violenta e intento de descuartizamiento”. Además, pudieron observar que ciertas inserciones óseas tenían un desarrollo muscular muy marcado, lo que indicaba que esa persona podía haber sido deportista o bien alguien que realizaba trabajos manuales de esfuerzo físico intenso.
Entre los restos también aparecieron objetos claves: un reloj digital con calculadora marca Casio, modelo CA-90, muy popular entre los ochenta y principios de los noventa, monedas de la misma época y una corbata azul. Según los antropólogos y los peritos del caso, la muerte debió haber sido en esa época. Y aunque los medios seguían hablando de “los huesos en la casa de Cerati”, el EAAF logró determinar con precisión que la fosa en la que aparecieron pertenecía al terreno lindero, propiedad de la familia Graf: un apellido que a priori no decía nada.
Un mes y medio después del hallazgo, un periodista llamado Gastón recibe un mensaje de Whatsapp de su padre que lo inquieta.
—¿Venís para casa?
Ese martes 1 de julio ya es invierno en Buenos Aires y Gastón acaba de terminar un artículo que saldrá al día siguiente en el diario en el que trabaja. Tiene 34 años y está en la oficina de prensa de una sede gubernamental, a la que va todos los días, en pleno centro porteño. Gastón no es su nombre real, pero necesita preservarse. Aunque le gustaría contar esta historia en primera persona, sabe que no es el momento. Todavía se tienen que acomodar algunas cosas en su familia.
El padre de Gastón está de visita en Buenos Aires. Vive en una provincia del noreste de la Argentina, donde nació Gastón, a unos mil kilómetros de la capital, pero viaja seguido por trabajo y cada vez que lo hace se queda, como ahora, en la casa de su hijo, en un barrio coqueto llamado Recoleta. Apenas Gastón entra en su casa, su padre lo aborda:
—¿Viste lo de los huesos en la casa de Cerati? ¿No será tu tío Diego?
Gastón ha escuchado sobre el caso de los huesos, pero como cubre política no presta demasiada atención a los temas policiales. Su padre le dice que cree que los restos óseos pueden pertenecer a su cuñado, el hermano del medio de su esposa, o sea, el tío de Gastón. El nombre de ese cuñado era Diego Fernández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984 cuando tenía 16 años, un jueves lluvioso. Ese día, Diego había regresado del colegio, había almorzado arroz con queso que le había preparado su madre, le había pedido plata para el colectivo, se había despedido con un beso y le dijo que volvería a la noche. Pero nunca volvió. Gastón conoció esa historia sobre su tío Diego recién a sus 13 años.
—La charla sobre mi tío Diego la recuerdo como esas conversaciones que tenés con tus papás sobre sexo. Incómodas, medio tabú, para salir del paso —cuenta Gastón una tarde de agosto, en un bar del centro porteño, mientras merienda un café con leche y medio tostado de jamón y queso—. Mi papá tiene una figura para describir a mi vieja, que es como el avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra y piensa que está resguardado, cuando en realidad tiene todo el cuerpo afuera. Cuando Diego desapareció, mi mamá tenía 19 años y ya no vivía con la familia. Entonces es como que lo tapó, lo ocultó. Seguramente, fue su manera de sobrellevarlo.
Fue recién al cumplir 18 años, cuando Gastón se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar Sociología, que lo habló por primera vez con su abuela. Su nombre es Irma, pero todos le dicen Pochi. Gastón vivió con ellas los tres primeros años de universidad y durante una cena Pochi le contó algunas cosas más: que Diego era buen estudiante, que le gustaba mucho jugar al fútbol y que lo hacía en el club Excursionistas. Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón (que antes había sido de su tío Javier —el menor de los hermanos— y de su tío Diego) y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
—Mi papá fue como mi editor. Me tiró ese dato y después no movió un dedo. Fui yo el que empezó a investigar.
{{ linea }}
Lo que parece un almuerzo familiar de domingo tiene en realidad otro objetivo, al menos para Gastón. Pasaron cinco días desde que su padre le dijo que los huesos podían pertenecer a su tío Diego, pero él y su padre han decidido no contarles nada ni a su madre, ni a su tío Javier, ni a la abuela Pochi, la madre de Diego, de 85 años. En algún momento, Gastón le pide a su abuela Pochi esa bolsa que recordaba que le había mostrado ¿15 años atrás? Le dice que está interesado en saber algunas cosas más sobre su tío. Pochi no pregunta y le da la bolsa. Gastón se la lleva a su casa. Esa noche lee por primera vez el artículo. La revista en la que había salido se llama ¡Esto! y la fecha de publicación es el 16 de mayo de 1986, es decir, dos años después de la desaparición de su tío. El título dice: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. La bajada: “La familia Fernández, aunque con mucho miedo, ha decidido romper el silencio y revelar su vía crucis. Creen que la desaparición de su hijo tiene relación con alguna secta siniestra”. Cuatro imágenes acompañan el artículo. Una muestra a Diego sentado en un escritorio: la mano derecha apoyada en la cara, la mano izquierda —con un reloj—, sobre la mesa. El epígrafe reza: “Diego en su estudio. Era muy aplicado. A la derecha, los jóvenes desaparecidos que investigó el señor Fernández. Pertenecían a familias de hábitos normales, sin conflictos”. Otra foto reproduce el aviso de búsqueda. La imagen de Diego parece tomada en la escuela: lleva uniforme, camisa, saco y corbata. El texto dice: “Diego Fernández, 16 años, tez blanca, 1,72 metros de altura. Cabello castaño oscuro. Delgado. Ojos castaños. Desapareció de su domicilio el día 26 de julio a las 14 horas. Vestía: jean azul, campera azul, botas marrones. A quien lo haya visto le rogamos comunicarse con los siguientes teléfonos: 86-9730, 52-1093, 52-7183”. La cuarta foto es la de la entrevista: de espaldas, los padres de Diego; de frente, apenas se ve el pelo y un tercio del torso de la periodista que hizo la nota. El epígrafe de esa foto dice: “La familia Fernández habla con ¡Esto! de espaldas a la cámara. Dicen haber sido amenazados y temen por sus dos hijos. Miles de afiches, como el de la derecha, son distribuidos por todo el país, pero sin resultados aún”. El artículo empieza así: “Se llama Diego Fernández, ahora tiene 18 años, pero desde el 26 de julio de 1984 se evaporó de la esquina de Monroe y Naón”.
—Cuando leí ese artículo, se unieron las piezas del rompecabezas—explica Gastón la tarde de agosto—. En primer lugar, las calles Monroe y Naón estaban a ocho cuadras de la casa de Cerati, en la que habían aparecido los huesos. Ese fue el primer indicio para mí. Por otro lado, en ese artículo yo vi dos fotos de Diego que nunca había visto y me detuve. En una Diego está con un reloj y en la otra está con una corbata. El reloj y la corbata habían aparecido entre los huesos. Eso terminó de confirmar mis sospechas y complementó las de mi papá. Ese artículo fue realmente la clave para todo lo que vino después.
Gastón llama a un colega y amigo, Juan Ignacio Provéndola, que cubría el tema para el diario Página/ 12. Gastón le cuenta sobre sus sospechas y Juan Ignacio, que sigue el caso muy de cerca, lo pone en contacto con Maco Somigliana, uno de los miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Unos días después, Gastón recibe el llamado de Maco. Mientras camina del trabajo a su casa le cuenta todo. Maco escucha con atención el relato y le pide ver el artículo. Gastón se lo manda. Maco encuentra plausibles las sospechas de Gastón y le dice que la única posibilidad de saber la verdad es a partir de una muestra de sangre de Pochi para comparar el ADN de los huesos encontrados con el de los familiares.
El miércoles 9 de julio es feriado en Argentina, se conmemora el Día de la Independencia. Gastón aprovecha para ir a la casa de su abuela Pochi y avanzar sobre su estrategia. Le cuenta que una persona que trabaja en el EAAF está recolectando muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas que no necesariamente están relacionadas con la dictadura. Se le ocurrió, le dice Gastón, que Pochi podría aportar la suya.
—Fue una mentira piadosa, yo no quería mencionarle esos huesos —explica Gastón.
Pochi escucha atenta e interesada el relato de su nieto y acepta. Tres días más tarde, a las 5 de la tarde, suena el timbre. Pochi y Gastón reciben a Maco. Después de una conversación en donde él le explica quién es y qué hace el EAAF, le pincha el dedo y apoya la muestra de sangre sobre un papel secante. Le dice a Gastón —no a Pochi, que no sabe que su sangre se cotejará con esos huesos—, que en diez días va a tener el resultado.
—Mi abuela se quedó encantada con Maco, estaba feliz —recuerda Gastón.
En los días siguientes, Gastón, por primera vez desde que empezó la pesquisa, está muy nervioso. Si el resultado da negativo, será una anécdota más. Pero ¿y si es Diego? ¿Cómo será para su familia remover una historia completamente enterrada? Por las dudas, le dice a su padre que sería bueno “abrir el paraguas”, es decir, deslizarles algo a su madre y a su tío Javier. Por esos días, hacen un encuentro los cuatro: papá, mamá, tío Javier y Gastón, que cuenta todo. Cuenta sobre las sospechas del caso y sobre el pinchazo de Pochi. Su tío Javier se entusiasma con la posibilidad de que sea su hermano, cuyo nombre le puso a su hijo mayor. La madre de Gastón, en cambio, no dice nada.
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”.
El 24 de julio, a diez días exactos desde la extracción, Gastón recibe un llamado de Maco.
—Por teléfono no me dijo nada. Realmente, en ese momento no tenía idea si era un sí o un no. No sabía qué pensar.
Unas horas después del llamado, se juntan en un bar por el microcentro, cerca del trabajo de Gastón. Además de Maco están Mariella Fumagalli, directora para Argentina del EAAF, y Analía González Simonetto, coordinadora del laboratorio antropológico. No dan vueltas. Le explican: hubo un match de 99.9%. Le dicen: “Es tu tío”.
—A la primera que llamo es a mi editora del diario —dice Gastón—, ella sabía todo. Le pedí tomarme libre el día siguiente.
Después, Gastón llama a su padre, a su tío Javier. Con su madre habla a la noche, no profundizan demasiado. Solo organizan el operativo para que todos estén en Buenos Aires cuando llegue el momento de contarle a Pochi.
Eso ocurre unos días después, y coincide también el hecho de que la hermana de Gastón vuelve a la Argentina después de haber vivido cinco años en España.
El miércoles 30 de julio Pochi pide ir a la peluquería. Sabe que esa tarde irá a verla Maco, el muchacho del Equipo de Antropología Forense con el que ha charlado días atrás. El peluquero le hace un brushing. Está impecable. A las cinco llegan Maco, Mariella y Analía. En el living ya están Gastón, sus padres y su hermana, el tío Javier y su esposa. Entonces Maco cuenta: hay unos huesos que aparecieron en mayo en el jardín de una casa en el barrio de Coghlan; esos huesos fueron comparados con el ADN de Pochi. Le explican: hubo un match de 99,9%. Le dicen: es su hijo, es Diego.
—A mi abuela le costó creerlo al principio, pero después dijo que sentía alivio. En ese momento primó la noticia positiva, haberlo encontrado.
Después no todo sería tan positivo.
{{ linea }}
Apenas se confirma que los huesos hallados en Coghlan pertenecen a Diego Fernández Lima, un argentino que vive en México se presenta de manera espontánea ante el fiscal y declara que Diego y Cristian Graf —el dueño del chalet donde aparecieron los restos— habían sido compañeros de colegio. Con esa mención, Graf pasa a ser el principal sospechoso y queda imputado por “encubrimiento agravado y supresión de evidencia”. El fiscal Martín López Perrando pide su indagatoria, pero hasta ahora el juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 56, rechazó ese pedido al considerar que la acusación no está “suficientemente determinada”. El tema vuelve a ser tendencia en las noticias. Aparecen excompañeros de la escuela que hacen declaraciones en programas de televisión, amigos del club de Diego y hasta exnovias. Se elucubran nuevas hipótesis sobre cuál podría haber sido el motor del crimen: que Cristian Graf pudo haber sufrido bullying por parte de Diego; que Diego abusó sexualmente de otro compañero y entonces esta habría sido la venganza; que Cristian y Diego podrían haber sido pareja; que el “asesino” no habría sido Cristian Graf sino su padre, Federico Alberto, fallecido en 2018.
En sus declaraciones en la comisaría, Chuky, y otros albañiles que trabajaban en la obra, habían contado que, cuando aparecieron los huesos y aún no se sabía su identidad, Graf les dio distintas explicaciones: primero dijo que antes allí había funcionado una iglesia y que quizá los curas habían enterrado a sus compañeros muertos; después habló de un viejo establo; y, finalmente, que, al nivelar el terreno del fondo donde está la pileta, habían traído tierra en un camión y que los huesos podrían haber llegado mezclados con esa carga. Los albañiles también mencionaron que alguien de la casa de los Graf había comentado: “Ese bananero no lo toquen”, en referencia a una planta cercana al lugar donde finalmente se encontraron los restos.
Mientras tanto, la casa de los Graf se convierte en escenario de guardias periodísticas. Móviles de televisión estacionados en la vereda transmiten en vivo. Una tarde, una reportera llamada Mercedes Ninci aborda a Graf cuando entra a la casa con su esposa:
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”. El cronista transmite desde el chalet. Graf, de 58 años, alto, morocho, con gafas de marco negro, buzo oscuro y jeans, recorre la casa con la cámara, muestra el lugar exacto donde aparecieron los restos. Un periodista que cubre policiales explicó el detrás de escena: “Graf trabajó el tono y las respuestas junto a sus abogados”.
Al final aparece Analía, su esposa; le toma la mano y repite, como lo hizo su marido durante 50 minutos, que no saben cómo llegaron esos huesos al jardín de su casa.
Para los Fernández Lima todo es un gran signo de interrogación. Javier, el hermano menor de Diego, se convierte en vocero de la familia. Da entrevistas en todos los canales, radios y diarios. Habla sobre Diego, dice que le gustaba jugar al fútbol; que tenía una moto —una Zanella 48 cromada que todavía guardan—; y se refiere, también, a la búsqueda incesante de sus padres. Su padre, Tito, que trabajaba en un local de repuestos para autos, viajó por varios lugares del país siguiendo pistas falsas, convencido de que su hijo había sido raptado por alguna secta; todo lo anotaba en un cuaderno negro que aún conservan y que ahora Javier muestra por televisión. Tito fue atropellado por una camioneta en 1991—pocos meses después del nacimiento de su primer nieto, Gastón— mientras circulaba en bicicleta, a siete cuadras de la casa donde 41 años después fueron hallados los restos de su hijo.
Mientras tanto, la defensa de Cristian Graf solicita su sobreseimiento total y definitivo. Sus abogados, Erica Nyczypor y Martín Díaz, sostienen que no existen pruebas directas que lo vinculen con la víctima ni con el crimen, que siempre colaboró con la Justicia y que la acusación obedece más a la “presión social” que a evidencias concretas. Además, remarcan que el delito principal ya estaría prescrito: en Argentina, un homicidio común caduca a los 20 años, y en este caso ese plazo está largamente vencido.
En paralelo, la familia de Diego es aceptada como querellante y pide nuevas medidas de prueba. Entre ellas, revisar con un georradar el jardín de la casa de Graf para determinar si aún quedan huesos u objetos personales. Sus abogados, Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, también reclaman entrevistas a vecinos, un informe socioambiental de la familia Graf, planos y catastros de la vivienda, así como rastrear registros televisivos y el llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo.
Cada vez que puede, Javier repite por los micrófonos, casi como un mantra: “Quiero saber la verdad. Quiero saber quién mató a mi hermano”.
—Es muy difícil que se sepa la verdad —reflexiona Gastón—. Salvo que alguien hable, que alguien confiese, es algo realmente muy difícil.
Su madre no dio ninguna entrevista. Ni siquiera quiere que circule su nombre y tampoco el de su hijo, que en la provincia en la que viven es conocido.
—El vínculo entre mi mamá y mi tío Javier está atravesando un momento muy complejo —dice Gastón—. A mi tío Javier yo creo que la exposición mediática fue lo que le sirvió para canalizar todo esto, porque para él fue muy traumático, él tenía 10 años, dormía con Diego y un día su hermano más grande no apareció. Él sale en todos lados, le gusta contar sobre Diego, está entusiasmado con que se escriba un libro, quizás un documental. En cambio, mi mamá no quiere saber nada, ella no vivía ya en esa casa cuando Diego desapareció e hizo otro proceso. Está enojada con todo esto, está enojada con el revuelo mediático. Ella nunca le contó a nadie sobre Diego, entonces ahora todo esto la tiene muy mal porque tiene cierta vergüenza y cierta culpa. Pensá que ella tiene amistades desde hace 30 años a las que jamás les contó la historia de su hermano. Yo creo que en el fondo ella hubiera querido que los huesos no aparecieran.
{{ linea }}
Es una tarde lluviosa de septiembre de 2025. Una mujer llamada Elvira Migale, a quien todos conocen como “Muñeca”, baja a abrir la puerta de un edificio sobre la transitada avenida Pueyrredón. Es de estatura mediana, tiene 85 años, pelo corto y canoso. Usa un pantalón beige, una polera amarilla y un chaleco de polar negro. Aros, anillos, un reloj. Su departamento es de esos anclados en el tiempo: muebles antiguos y una biblioteca vidriada que parece de museo.
—Hace unas semanas me llamó una de mis hijas y me dijo: “Mamá, te están buscando en la tele, están como locos con ese artículo” —dice.
Muñeca Migale es señalada por muchos, desde que se supo que los huesos pertenecían a Diego Fernández Lima, como la autora de aquel artículo publicado en la revista ¡Esto! en 1986. La foto del artículo circuló por los canales de televisión y su nombre surgió como posibilidad, porque la nota no llevaba firma. Muñeca no había visto el artículo en detalle, solo por televisión, y agradece cuando recibe una copia impresa. Se acerca al ventanal, lo contrasta con la luz e intenta que broten los recuerdos.
—Tengo que haber sido yo. En ese momento la revista recién salía y yo era la única mujer. Además, no solía firmar las notas.
Aquel mayo de 1986, cuando salió el artículo, la revista ¡Esto! funcionaba en el octavo piso de un edificio de la calle Garay, en el centro porteño. Con formato tabloide de 48 páginas, tapa y contratapa a color, costaba 50 centavos de austral, la moneda lanzada apenas un año antes por el gobierno de Raúl Alfonsín como emblema de su plan económico y de una democracia que recién cumplía tres años, todavía marcada por las consecuencias de la feroz dictadura iniciada en 1976.
Elvira, la “Muñeca” Migale, fue una de las primeras personas en las que pensó para contratar el periodista Francisco “Pancho” Loiácono, director de la revista. ¡Esto! había salido a la calle el 7 de febrero de ese mismo año, apenas tres meses atrás, pero ya era un éxito de ventas. Según un artículo escrito por el periodista Walter Marini en la revista Sudestada (noviembre, 2006), “la crudeza del material fotográfico, la investigación concienzuda, los titulares extravagantes, la calidad de la información, la narración brillante, las historias de vida y la audacia con la que era editada son algunas de las características que llevaron a que la mítica revista ¡Esto! fuese una publicación que marcaría un antes y un después en la historia del periodismo policial”.
Pancho Loiácono conocía la trayectoria de esa muchacha: hija de un reconocido periodista de las décadas del 30 y del 40, con apenas 22 años, Muñeca había sido la primera mujer acreditada en la sala de periodistas del Departamento de la Policía Federal Argentina. Ella todavía recuerda aquellos escritorios enormes de madera cuya tapa se levantaba para dejar ver la máquina de escribir: ahí redactó notas sobre homicidios, asaltos y choques, por lo que estaba perfectamente preparada para ser redactora en una revista de policiales. Conocía el oficio.
Esa tarde de mayo de 1986, Muñeca Migale habría llegado a la redacción, como siempre, pasado el mediodía. Sabía la hora de entrada, nunca la de salida. Sus tres hijas ya iban a la escuela y, por cualquier cosa, estaban su marido y su madre, que vivía a pocas cuadras. Cree recordar que no hubo nada especial con esa entrevista, que era igual a las demás. Entonces, como siempre, esa tarde pidió un taxi y partió junto a un fotógrafo hacia Villa Ortúzar, un barrio de casas bajas, calles arboladas y talleres mecánicos, donde todavía se respiraba aire de suburbio. Entrevistaría a una pareja cuyo hijo había desaparecido dos años atrás, del cual no se sabía absolutamente nada. Un verdadero misterio, perfecto para publicarse en ¡Esto!
Muñeca habría llegado al departamento de la calle Donato Álvarez—hoy Combatientes de Malvinas—, un tres ambientes que la familia Fernández Lima había comprado con mucho esfuerzo. El lugar elegido para la nota fue el living. Muñeca se sentó en un sillón; enfrente, Juan Benigno Fernández —Tito— e Irma Lima de Fernández —Pochi—. Sacó el grabador negro que siempre llevaba consigo, apretó “rec” y todo comenzó.
—Mi técnica era dejar hablar —dice Muñeca Migale—. Es muy difícil, para la gente que ha sufrido un caso como este, que vos los estés hostigando. Entonces yo hacía las cosas más relajadas, como una conversación. Me da risa porque en la televisión hablan como si yo fuera una de las grandes plumas del periodismo. Yo agradezco, pero es un poco exagerado.
Cuando escucha la historia de Gastón y de cómo, a partir de ese artículo, el sobrino de Diego descubrió claves que le permitieron conocer la verdad, dice:
—¡Ahhh! Qué increíble. Claro, no sabía todo eso. La nota hizo desandar el camino. Ahora entiendo. Mirá, me da escalofríos.
Esa fue la única nota que les hicieron a los Fernández Lima, la nota que Pochi guardó en esa bolsa blanca, la misma que, 41 años después, sería la clave para determinar que los huesos aparecidos eran de su hijo.

"El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati (...)". Lo que siguió a este titular de prensa, aparentemente circunscrito al cruce de la crónica de espectáculos y la nota policial, fue la exhumación de un drama familiar provocado por la desaparición nunca resuelta de un adolescente, en 1984. Y relatarlo nos permite comprobar el alcance del periodismo, cuando se ejerce bien.
La tarde del viernes 23 de mayo de 2025, Julián Padilla recibe el llamado de su editora. Tiene 28 años y trabaja en la sección de espectáculos del portal de noticias TN, que pertenece a Clarín, el grupo de medios más grande de la Argentina. Julián estudió periodismo en la universidad de Avellaneda, ubicada en el municipio del mismo nombre, creada en 2011 para dar acceso a la educación superior a quienes viven en esa zona del conurbano, los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Julián ama el oficio. Aún conserva un video de cuando tenía 10 años en donde ya dice que cuando sea grande quiere ser periodista.
Escucha con atención a su jefa que, al otro lado del teléfono, le dice que el dato llegó a través de otra periodista de larga trayectoria en el grupo, Luciana Geuna. Geuna había ido a comprar a Carnicería Héctor —un comercio que lleva más de 50 años en Coghlan, un barrio residencial y tranquilo de la ciudad de Buenos Aires—, cuando Bochi, el carnicero, contó el rumor: la noche anterior habían puesto una consigna policial frente a una casa del barrio —un chalet que habían demolido para levantar un edificio— porque durante la excavación habían aparecido huesos humanos. Los vecinos conocen esa casa ubicada muy cerca de la carnicería porque Coghlan es un “pueblo” en sí mismo, como le gusta describirlo a Geuna, y porque su última dueña había sido Marina Olmi, artista plástica y hermana de un conocido actor llamado Boy Olmi. Otro cliente en la fila de la carnicería aportó otro dato: dijo que en esa casa, en otro tiempo, había vivido un actor ya fallecido llamado Emilio Disi, famoso en la década de los noventa por sus comedias televisivas y películas de humor popular. Geuna, aunque cubre política, reconoció el valor del chisme y pensó que en la sección de espectáculos podía interesar: Olmi, Disi, huesos humanos. “Es una pavada, pero linda historia”, le escribió Geuna a la editora de Julián.
—Fijate qué encontrás —le dice entonces esa tarde del 23 de mayo de 2025 la editora a Julián.
Lo primero que piensa el joven periodista es cómo empezar a tirar de ese hilo. No es por desconfiar de Bochi el carnicero, pero necesita confirmar todos esos datos que, por ahora, están sin chequear. Lo primero que hace es mandar un mensaje al sector de prensa de la Policía de la Ciudad. Cuatro días después recibe una contestación en forma de comunicado oficial: “Efectivos de la Comisaría Vecinal 12C fueron alertados (...) el pasado 20 de mayo sobre el hallazgo de restos óseos humanos, posiblemente de vieja data, en una obra en construcción ubicada en Congreso al 3700. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el arquitecto a cargo, quien refirió que mientras los obreros se encontraban realizando tareas de excavación sobre la medianera, en un momento dado se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos. (...) Intervino la Fiscalía (...) a cargo del Dr. López Perrando, que dispuso el levantamiento de los restos”.
Los rumores del barrio son ciertos, pero Julián sabe que para darle impacto a la nota necesita algo más. En el comunicado hay un nombre, el del fiscal, y, como no logra localizarlo a través de la fiscalía, le pide ayuda a un abogado con el que habla casi a diario, porque defiende a Wanda Nara, una de las principales mujeres mediáticas de la Argentina, una figura que ofrece a diario comidilla para el espectáculo. A través del magistrado de Nara, Julián logra contactar al fiscal López Perrando, quien le ratifica la información. Lo que López Perrando no le cuenta —todavía es un secreto— es que ya está interviniendo el Equipo Argentino de Antropología Forense —EAAF—, un grupo de científicos dedicados a investigar, recuperar e identificar a personas desaparecidas para restituir sus restos a las familias. Aunque están en la etapa preliminar, en cuanto la coordinadora del laboratorio antropológico recibió las fotos de los restos óseos la noche del hallazgo, supo que se trataba de huesos de un adolescente. Pero nada de esto le llega a Julián, que sigue buscando un gancho para su nota. Llama al hijo de Emilio Disi, con la esperanza de confirmar un dato atractivo, pero la respuesta lo frustra: el actor jamás había vivido en esa casa.
(...) Junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
Julián decide ir al lugar de los hechos. Si el carnicero sabía, seguramente otros vecinos también. Llega al barrio de Coghlan, a la calle Congreso al 3700, y contempla el terreno. Efectivamente, además del cartel que prohíbe estacionar delante de la obra en construcción, dos policías de la ciudad custodian la entrada. Toca el timbre de la casa lindera, un chalet de dos pisos. Prefiere eso antes que arriesgarse con los múltiples timbres del edificio contiguo. Lo atienden. Julián se presenta, explica quién es y qué hace allí. La respuesta lo descoloca: de mala manera, le dicen que no saben nada sobre ningún hueso, ni de nadie que hubiera vivido allí. Le exigen que se vaya y que no los moleste más. Julián se sorprende por la hostilidad de la reacción. Decide probar suerte en el edificio contiguo. Mientras toca algunos timbres, una mujer de unos 50 años abre la puerta para salir. Julián se presenta. Ella le dice que no es nueva en el barrio, sino alguien de “toda la vida”.
—¿Emilio Disi? Jamás lo vi por acá —dice, y entonces, como al pasar, suelta:— El que vivió en esta casa fue Gustavo Cerati.
Bingo, piensa Julián. El nombre de Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo, el músico que marcó a toda una generación y se convirtió en un ícono del rock en español, va a generar un impacto inmediato. Huesos humanos, casa Cerati. Hay algo ahí.
Vuelve a la redacción, ratifica que efectivamente Cerati hubiera vivido allí y arma, con la poca información que tiene, una nota breve. El 30 de mayo de 2025, pasadas las cinco de la tarde, se publica el artículo en el portal de TN en la subsección “Show”, de la sección “Famosos”, con el título que él propuso y su editor aprobó: “El macabro hallazgo tras la demolición de la casa donde vivió Gustavo Cerati: qué fue lo que encontraron”. Lo acompañan dos imágenes: una del músico y otra de la fachada de la obra en construcción. En pocos minutos, la nota se vuelve viral. Al día siguiente, un canal de televisión convoca a una médium para que intente determinar si existe algún vínculo entre los restos óseos y Gustavo Cerati.
Esa es apenas la primera de miles de notas, la punta de un ovillo que desembocará en un caso lleno de intrigas. A partir de ese artículo que lleva la firma de Julián, los periodistas de policiales se abalanzan como sabuesos sobre esos restos óseos, elucubrando hipótesis. El caso se cuela en charlas de sobremesa en todo el país. Julián no sabe que gracias a haber vinculado a Gustavo Cerati con el hallazgo, esos huesos tendrán nombre y apellido: Diego Fernández Lima, un chico que había desaparecido en 1984 y del que nunca se supo nada más. Una historia que incluye a una familia que lo buscó sin descanso, un padre que literalmente dejó la vida en esa pesquisa y una madre de 85 años que aún conserva intacta la habitación de su hijo desde la tarde en la que se esfumó. Julián tampoco sabe que la historia dará un giro aún más macabro porque el principal sospechoso del caso será el vecino del chalet de al lado, el mismo chalet donde Julián tocó el timbre. El vecino, se sabrá después, fue compañero de escuela de Diego Fernández Lima.
—Siempre quise encontrar algo tipo Sherlock Holmes —cuenta Julián a fines de agosto de 2025—. Pero como trabajo en espectáculos nunca se daba. Con esto creo que lo encontré y me pone contento. No me veo haciendo otra cosa que no sea ser periodista.
{{ linea }}
Así es como se encontraron esos huesos, pasado el mediodía del 20 de mayo de 2025.
Chuky, de 33 años, morocho, pelo corto, tez muy blanca, cejas perfiladas, se levanta, como todos los días, a las cinco de la mañana. Se da una ducha, prepara unos huevos revueltos y los come mientras apura el café con leche. Después arma el mate y sale a tomar el colectivo 107 que lo deja en el cruce de la General Paz, la autopista que une la capital con el conurbano, donde él vive. Después tiene que tomar el 53, que lo deja a pocas cuadras de su trabajo en el barrio porteño de Coghlan. Si todo sale bien como esa mañana, Chuky tiene una hora de viaje.
En el trabajo nadie lo conoce por su verdadero nombre, Christian. La leyenda de su apodo se remonta a 13 años atrás, cuando llegó desde Quyquyhó, un pueblo rural del departamento de Paraguarí, en el suroeste de Paraguay. Su hermano —al que conocían como Chuky— ya estaba instalado en Buenos Aires y lo llevó a trabajar con él a una constructora llamada Artigas SRL, dedicada a comprar terrenos y levantar edificios. Para no sumar nuevos nombres, Christian pasó a ser “Chukito”, pero dos meses después su hermano cambió de empleo y el sobrenombre quedó definitivamente para él, que continúa trabajando en la misma constructora hasta hoy.
Chuky llega a la obra de la calle Congreso a la altura de 3700 a las siete y media de la mañana. Antes de entrar, saluda a la vecina de la casa lindera, como hace todas las mañanas, y a su hijo preadolescente que salen rumbo a la escuela. La mujer se llama Analía. Chuky lleva tres semanas trabajando en el terreno contiguo a la casa de esa mujer. Antes de eso, Chuky ha pasado ocho meses en reposo porque en otra obra se resbaló colocando cerámicos, y lo que parecía un simple esguince terminó en operación de ligamentos y meniscos. Es por eso que en esta nueva construcción no carga bolsas ni trepa andamios. Su rol es de coordinación como ayudante del capataz, una tarea que no implica gran esfuerzo físico. Levantan un edificio que tendrá 10 pisos en un terreno donde antes había una casa de dos plantas con un patio al fondo. La casa ya está demolida y están montando los cimientos.
Ese día, 20 de mayo, es un día normal de otoño en Buenos Aires, con una temperatura que ronda los 16 grados. Cerca del mediodía, Chuky se acerca a un sector del fondo del terreno, sobre la medianera con la casa vecina, que es un chalet de dos pisos del que cada mañana salen Analía y su hijo rumbo a la escuela. Necesitan cavar unos 15 centímetros avanzando sobre el terreno de esa casa, así que junto a su compañero Gabi empiezan a perfilar la tierra con palas. Es algo sencillo, no requiere esfuerzo, es algo que Chuky puede hacer. De repente, un trozo de tierra se desprende y queda al descubierto un hueso. Chuky lo mira rápido: piensa que puede ser de un animal. Vuelve a meter la pala en la tierra y aparece otro hueso que puede distinguir: un fémur.
—Este es un hueso de persona —le dice Chuky a Gabi.
—No mientas, ¿qué vas a saber vos? —dice Gabi.
Chuky no le dice, pero sí que sabe. En Paraguay había estudiado dos años enfermería. En cambio le contesta:
—Si encontramos más te voy a mostrar y vas a ver.
No hace falta meter más la pala porque, como si hubiesen abierto el cofre de un tesoro enterrado, aparecen más huesos y un reloj, la etiqueta de un pantalón, un manojo de llaves, un candado pequeño. Finalmente, un cráneo.
—Te dije que era una persona —dice Chuky y toma algunas fotos con su celular.
Le avisa al capataz por mensaje. El capataz se acerca y llama de inmediato al arquitecto que está en alguna parte del terreno.
—Acercate, encontramos algo.
Al ver los restos óseos, el arquitecto hace dos cosas: llama al 911 —el servicio de emergencias de la policía— y toca el timbre en la casa vecina para avisar. Lo atiende una mujer llamada Ingrid Cristina Graf, y juntos se dirigen al sitio del hallazgo que está al borde de la ligustrina, una suerte de arbusto que separa ambos terrenos. Aún no está claro de qué lado aparecieron los huesos, si están en el terreno que pertenece a la casa de Cristina (y de Analía) o del que está trabajando Chuky. Inmediatamente, llegan agentes de la Comisaría Vecinal 12C y constatan la presencia de los huesos y los elementos. Con ayuda de los obreros, cercan el área con cintas en las que se lee Peligro. Uno de los policías se acerca a Chuky:
—Si sacaste fotos, borralas. No sabemos todavía si esto es un crimen, un entierro de un familiar… no sabemos nada.
Chuky obedece. Ya son las siete de la tarde cuando él y el arquitecto llegan a la comisaría. Tras una hora y media de espera, les toman declaración. Al salir, Chuky se cruza con Analía, la vecina a la que saluda cada mañana, y con su esposo, a quien también conoce porque todos los días, a eso de las 11, se acerca a charlar con ellos. Se acuerda de su nombre porque es igual al suyo. Se llama Cristian, Cristian Graf. Es hermano de Ingrid Cristina Graf, la mujer que llegó junto al arquitecto apenas se produjo el hallazgo de los huesos. Ingrid vive en Chubut, una provincia de la Patagonia, pero viajó a Buenos Aires para acompañar a su madre Elena, de 87 años, que acaba de ser intervenida quirúrgicamente. Su padre, Federico Alberto, murió en 2018 y, desde entonces, su hermano Cristian también vive en la casa familiar, que ahora tiene dos timbres: la madre, Elena, figura con el timbre “A”; Cristian y Analía, con el “B”.
Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
Son las 10 de la noche cuando el arquitecto lo deja en la parada del colectivo. Chuky se toma el 53 hasta General Paz, pero es demasiado tarde para combinar con el 107, así que pide un Uber y llega a su casa agotado. No piensa en los huesos. No sospecha que en dos meses la prensa lo buscará y hasta le harán entrevistas que verán por televisión todos sus amigos y familiares en Paraguay.
—¡Hasta memes me hicieron! —dice entre risas una tarde de agosto de 2025.
Esa noche, la del 20 de mayo, ¿o ya es la madrugada del 21?, Chuky solo puede pensar en una cosa: dormir. En muy pocas horas tiene que volver a despertarse para ir a otra obra en San Martín, un municipio no demasiado lejos de su casa. La obra de Coghlan queda en suspenso. ¿Por cuánto tiempo? Eso también es un misterio.
{{ linea }}
Desde el 20 de mayo, los huesos encontrados por Chuky, viralizados a partir del artículo de Julián, adquirieron una dimensión inusitada y el caso ocupa horas de televisión, radio y las primeras planas de los portales de noticias. A esa altura, el Equipo Argentino de Antropología Forense había recuperado un total de 151 fragmentos de huesos humanos, entre ellos partes de fémur, tibia, restos de cráneo, múltiples fragmentos de costillas, un hueso sacro, piezas dentales aisladas, mandíbula, escápula y clavícula. El análisis permitió determinar que efectivamente, tal como sospechaban, se trataba de un varón de entre 15 y 19 años. Otro dato importante que dejaban ver los huesos eran las lesiones que presentaba: una herida cortopunzante en la zona de las costillas y cortes en el fémur izquierdo. Es decir, la víctima —aún sin identificar— había sufrido una “muerte violenta e intento de descuartizamiento”. Además, pudieron observar que ciertas inserciones óseas tenían un desarrollo muscular muy marcado, lo que indicaba que esa persona podía haber sido deportista o bien alguien que realizaba trabajos manuales de esfuerzo físico intenso.
Entre los restos también aparecieron objetos claves: un reloj digital con calculadora marca Casio, modelo CA-90, muy popular entre los ochenta y principios de los noventa, monedas de la misma época y una corbata azul. Según los antropólogos y los peritos del caso, la muerte debió haber sido en esa época. Y aunque los medios seguían hablando de “los huesos en la casa de Cerati”, el EAAF logró determinar con precisión que la fosa en la que aparecieron pertenecía al terreno lindero, propiedad de la familia Graf: un apellido que a priori no decía nada.
Un mes y medio después del hallazgo, un periodista llamado Gastón recibe un mensaje de Whatsapp de su padre que lo inquieta.
—¿Venís para casa?
Ese martes 1 de julio ya es invierno en Buenos Aires y Gastón acaba de terminar un artículo que saldrá al día siguiente en el diario en el que trabaja. Tiene 34 años y está en la oficina de prensa de una sede gubernamental, a la que va todos los días, en pleno centro porteño. Gastón no es su nombre real, pero necesita preservarse. Aunque le gustaría contar esta historia en primera persona, sabe que no es el momento. Todavía se tienen que acomodar algunas cosas en su familia.
El padre de Gastón está de visita en Buenos Aires. Vive en una provincia del noreste de la Argentina, donde nació Gastón, a unos mil kilómetros de la capital, pero viaja seguido por trabajo y cada vez que lo hace se queda, como ahora, en la casa de su hijo, en un barrio coqueto llamado Recoleta. Apenas Gastón entra en su casa, su padre lo aborda:
—¿Viste lo de los huesos en la casa de Cerati? ¿No será tu tío Diego?
Gastón ha escuchado sobre el caso de los huesos, pero como cubre política no presta demasiada atención a los temas policiales. Su padre le dice que cree que los restos óseos pueden pertenecer a su cuñado, el hermano del medio de su esposa, o sea, el tío de Gastón. El nombre de ese cuñado era Diego Fernández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984 cuando tenía 16 años, un jueves lluvioso. Ese día, Diego había regresado del colegio, había almorzado arroz con queso que le había preparado su madre, le había pedido plata para el colectivo, se había despedido con un beso y le dijo que volvería a la noche. Pero nunca volvió. Gastón conoció esa historia sobre su tío Diego recién a sus 13 años.
—La charla sobre mi tío Diego la recuerdo como esas conversaciones que tenés con tus papás sobre sexo. Incómodas, medio tabú, para salir del paso —cuenta Gastón una tarde de agosto, en un bar del centro porteño, mientras merienda un café con leche y medio tostado de jamón y queso—. Mi papá tiene una figura para describir a mi vieja, que es como el avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra y piensa que está resguardado, cuando en realidad tiene todo el cuerpo afuera. Cuando Diego desapareció, mi mamá tenía 19 años y ya no vivía con la familia. Entonces es como que lo tapó, lo ocultó. Seguramente, fue su manera de sobrellevarlo.
Fue recién al cumplir 18 años, cuando Gastón se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar Sociología, que lo habló por primera vez con su abuela. Su nombre es Irma, pero todos le dicen Pochi. Gastón vivió con ellas los tres primeros años de universidad y durante una cena Pochi le contó algunas cosas más: que Diego era buen estudiante, que le gustaba mucho jugar al fútbol y que lo hacía en el club Excursionistas. Pochi fue hasta la pieza en la que dormía Gastón (que antes había sido de su tío Javier —el menor de los hermanos— y de su tío Diego) y volvió con una bolsa que guardaba en el armario. Gastón la abrió. Había documentos de su tío Diego y un recorte de un artículo periodístico. Estaba fechado en mayo de 1986. Leyó el titular: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. Nunca más volvió a hablar del tema con nadie hasta ese 1 de julio de 2025, cuando su padre le dijo que creía que esos huesos podían ser de su tío Diego.
—Mi papá fue como mi editor. Me tiró ese dato y después no movió un dedo. Fui yo el que empezó a investigar.
{{ linea }}
Lo que parece un almuerzo familiar de domingo tiene en realidad otro objetivo, al menos para Gastón. Pasaron cinco días desde que su padre le dijo que los huesos podían pertenecer a su tío Diego, pero él y su padre han decidido no contarles nada ni a su madre, ni a su tío Javier, ni a la abuela Pochi, la madre de Diego, de 85 años. En algún momento, Gastón le pide a su abuela Pochi esa bolsa que recordaba que le había mostrado ¿15 años atrás? Le dice que está interesado en saber algunas cosas más sobre su tío. Pochi no pregunta y le da la bolsa. Gastón se la lleva a su casa. Esa noche lee por primera vez el artículo. La revista en la que había salido se llama ¡Esto! y la fecha de publicación es el 16 de mayo de 1986, es decir, dos años después de la desaparición de su tío. El título dice: “Los padres de Diego creen que a su hijo lo raptaron”. La bajada: “La familia Fernández, aunque con mucho miedo, ha decidido romper el silencio y revelar su vía crucis. Creen que la desaparición de su hijo tiene relación con alguna secta siniestra”. Cuatro imágenes acompañan el artículo. Una muestra a Diego sentado en un escritorio: la mano derecha apoyada en la cara, la mano izquierda —con un reloj—, sobre la mesa. El epígrafe reza: “Diego en su estudio. Era muy aplicado. A la derecha, los jóvenes desaparecidos que investigó el señor Fernández. Pertenecían a familias de hábitos normales, sin conflictos”. Otra foto reproduce el aviso de búsqueda. La imagen de Diego parece tomada en la escuela: lleva uniforme, camisa, saco y corbata. El texto dice: “Diego Fernández, 16 años, tez blanca, 1,72 metros de altura. Cabello castaño oscuro. Delgado. Ojos castaños. Desapareció de su domicilio el día 26 de julio a las 14 horas. Vestía: jean azul, campera azul, botas marrones. A quien lo haya visto le rogamos comunicarse con los siguientes teléfonos: 86-9730, 52-1093, 52-7183”. La cuarta foto es la de la entrevista: de espaldas, los padres de Diego; de frente, apenas se ve el pelo y un tercio del torso de la periodista que hizo la nota. El epígrafe de esa foto dice: “La familia Fernández habla con ¡Esto! de espaldas a la cámara. Dicen haber sido amenazados y temen por sus dos hijos. Miles de afiches, como el de la derecha, son distribuidos por todo el país, pero sin resultados aún”. El artículo empieza así: “Se llama Diego Fernández, ahora tiene 18 años, pero desde el 26 de julio de 1984 se evaporó de la esquina de Monroe y Naón”.
—Cuando leí ese artículo, se unieron las piezas del rompecabezas—explica Gastón la tarde de agosto—. En primer lugar, las calles Monroe y Naón estaban a ocho cuadras de la casa de Cerati, en la que habían aparecido los huesos. Ese fue el primer indicio para mí. Por otro lado, en ese artículo yo vi dos fotos de Diego que nunca había visto y me detuve. En una Diego está con un reloj y en la otra está con una corbata. El reloj y la corbata habían aparecido entre los huesos. Eso terminó de confirmar mis sospechas y complementó las de mi papá. Ese artículo fue realmente la clave para todo lo que vino después.
Gastón llama a un colega y amigo, Juan Ignacio Provéndola, que cubría el tema para el diario Página/ 12. Gastón le cuenta sobre sus sospechas y Juan Ignacio, que sigue el caso muy de cerca, lo pone en contacto con Maco Somigliana, uno de los miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Unos días después, Gastón recibe el llamado de Maco. Mientras camina del trabajo a su casa le cuenta todo. Maco escucha con atención el relato y le pide ver el artículo. Gastón se lo manda. Maco encuentra plausibles las sospechas de Gastón y le dice que la única posibilidad de saber la verdad es a partir de una muestra de sangre de Pochi para comparar el ADN de los huesos encontrados con el de los familiares.
El miércoles 9 de julio es feriado en Argentina, se conmemora el Día de la Independencia. Gastón aprovecha para ir a la casa de su abuela Pochi y avanzar sobre su estrategia. Le cuenta que una persona que trabaja en el EAAF está recolectando muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas que no necesariamente están relacionadas con la dictadura. Se le ocurrió, le dice Gastón, que Pochi podría aportar la suya.
—Fue una mentira piadosa, yo no quería mencionarle esos huesos —explica Gastón.
Pochi escucha atenta e interesada el relato de su nieto y acepta. Tres días más tarde, a las 5 de la tarde, suena el timbre. Pochi y Gastón reciben a Maco. Después de una conversación en donde él le explica quién es y qué hace el EAAF, le pincha el dedo y apoya la muestra de sangre sobre un papel secante. Le dice a Gastón —no a Pochi, que no sabe que su sangre se cotejará con esos huesos—, que en diez días va a tener el resultado.
—Mi abuela se quedó encantada con Maco, estaba feliz —recuerda Gastón.
En los días siguientes, Gastón, por primera vez desde que empezó la pesquisa, está muy nervioso. Si el resultado da negativo, será una anécdota más. Pero ¿y si es Diego? ¿Cómo será para su familia remover una historia completamente enterrada? Por las dudas, le dice a su padre que sería bueno “abrir el paraguas”, es decir, deslizarles algo a su madre y a su tío Javier. Por esos días, hacen un encuentro los cuatro: papá, mamá, tío Javier y Gastón, que cuenta todo. Cuenta sobre las sospechas del caso y sobre el pinchazo de Pochi. Su tío Javier se entusiasma con la posibilidad de que sea su hermano, cuyo nombre le puso a su hijo mayor. La madre de Gastón, en cambio, no dice nada.
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”.
El 24 de julio, a diez días exactos desde la extracción, Gastón recibe un llamado de Maco.
—Por teléfono no me dijo nada. Realmente, en ese momento no tenía idea si era un sí o un no. No sabía qué pensar.
Unas horas después del llamado, se juntan en un bar por el microcentro, cerca del trabajo de Gastón. Además de Maco están Mariella Fumagalli, directora para Argentina del EAAF, y Analía González Simonetto, coordinadora del laboratorio antropológico. No dan vueltas. Le explican: hubo un match de 99.9%. Le dicen: “Es tu tío”.
—A la primera que llamo es a mi editora del diario —dice Gastón—, ella sabía todo. Le pedí tomarme libre el día siguiente.
Después, Gastón llama a su padre, a su tío Javier. Con su madre habla a la noche, no profundizan demasiado. Solo organizan el operativo para que todos estén en Buenos Aires cuando llegue el momento de contarle a Pochi.
Eso ocurre unos días después, y coincide también el hecho de que la hermana de Gastón vuelve a la Argentina después de haber vivido cinco años en España.
El miércoles 30 de julio Pochi pide ir a la peluquería. Sabe que esa tarde irá a verla Maco, el muchacho del Equipo de Antropología Forense con el que ha charlado días atrás. El peluquero le hace un brushing. Está impecable. A las cinco llegan Maco, Mariella y Analía. En el living ya están Gastón, sus padres y su hermana, el tío Javier y su esposa. Entonces Maco cuenta: hay unos huesos que aparecieron en mayo en el jardín de una casa en el barrio de Coghlan; esos huesos fueron comparados con el ADN de Pochi. Le explican: hubo un match de 99,9%. Le dicen: es su hijo, es Diego.
—A mi abuela le costó creerlo al principio, pero después dijo que sentía alivio. En ese momento primó la noticia positiva, haberlo encontrado.
Después no todo sería tan positivo.
{{ linea }}
Apenas se confirma que los huesos hallados en Coghlan pertenecen a Diego Fernández Lima, un argentino que vive en México se presenta de manera espontánea ante el fiscal y declara que Diego y Cristian Graf —el dueño del chalet donde aparecieron los restos— habían sido compañeros de colegio. Con esa mención, Graf pasa a ser el principal sospechoso y queda imputado por “encubrimiento agravado y supresión de evidencia”. El fiscal Martín López Perrando pide su indagatoria, pero hasta ahora el juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 56, rechazó ese pedido al considerar que la acusación no está “suficientemente determinada”. El tema vuelve a ser tendencia en las noticias. Aparecen excompañeros de la escuela que hacen declaraciones en programas de televisión, amigos del club de Diego y hasta exnovias. Se elucubran nuevas hipótesis sobre cuál podría haber sido el motor del crimen: que Cristian Graf pudo haber sufrido bullying por parte de Diego; que Diego abusó sexualmente de otro compañero y entonces esta habría sido la venganza; que Cristian y Diego podrían haber sido pareja; que el “asesino” no habría sido Cristian Graf sino su padre, Federico Alberto, fallecido en 2018.
En sus declaraciones en la comisaría, Chuky, y otros albañiles que trabajaban en la obra, habían contado que, cuando aparecieron los huesos y aún no se sabía su identidad, Graf les dio distintas explicaciones: primero dijo que antes allí había funcionado una iglesia y que quizá los curas habían enterrado a sus compañeros muertos; después habló de un viejo establo; y, finalmente, que, al nivelar el terreno del fondo donde está la pileta, habían traído tierra en un camión y que los huesos podrían haber llegado mezclados con esa carga. Los albañiles también mencionaron que alguien de la casa de los Graf había comentado: “Ese bananero no lo toquen”, en referencia a una planta cercana al lugar donde finalmente se encontraron los restos.
Mientras tanto, la casa de los Graf se convierte en escenario de guardias periodísticas. Móviles de televisión estacionados en la vereda transmiten en vivo. Una tarde, una reportera llamada Mercedes Ninci aborda a Graf cuando entra a la casa con su esposa:
—¿Vos fuiste el que mataste a Diego? —lo increpa—. Vos sos el principal sospechoso.
El jueves 21 de agosto, a casi un mes de que se identificaran los huesos, Cristian Graf acepta dar una entrevista exclusiva con TN. La promoción en pantalla lo anuncia con letras rojas: “URGENTE: Cristian Graf rompe el silencio”. El cronista transmite desde el chalet. Graf, de 58 años, alto, morocho, con gafas de marco negro, buzo oscuro y jeans, recorre la casa con la cámara, muestra el lugar exacto donde aparecieron los restos. Un periodista que cubre policiales explicó el detrás de escena: “Graf trabajó el tono y las respuestas junto a sus abogados”.
Al final aparece Analía, su esposa; le toma la mano y repite, como lo hizo su marido durante 50 minutos, que no saben cómo llegaron esos huesos al jardín de su casa.
Para los Fernández Lima todo es un gran signo de interrogación. Javier, el hermano menor de Diego, se convierte en vocero de la familia. Da entrevistas en todos los canales, radios y diarios. Habla sobre Diego, dice que le gustaba jugar al fútbol; que tenía una moto —una Zanella 48 cromada que todavía guardan—; y se refiere, también, a la búsqueda incesante de sus padres. Su padre, Tito, que trabajaba en un local de repuestos para autos, viajó por varios lugares del país siguiendo pistas falsas, convencido de que su hijo había sido raptado por alguna secta; todo lo anotaba en un cuaderno negro que aún conservan y que ahora Javier muestra por televisión. Tito fue atropellado por una camioneta en 1991—pocos meses después del nacimiento de su primer nieto, Gastón— mientras circulaba en bicicleta, a siete cuadras de la casa donde 41 años después fueron hallados los restos de su hijo.
Mientras tanto, la defensa de Cristian Graf solicita su sobreseimiento total y definitivo. Sus abogados, Erica Nyczypor y Martín Díaz, sostienen que no existen pruebas directas que lo vinculen con la víctima ni con el crimen, que siempre colaboró con la Justicia y que la acusación obedece más a la “presión social” que a evidencias concretas. Además, remarcan que el delito principal ya estaría prescrito: en Argentina, un homicidio común caduca a los 20 años, y en este caso ese plazo está largamente vencido.
En paralelo, la familia de Diego es aceptada como querellante y pide nuevas medidas de prueba. Entre ellas, revisar con un georradar el jardín de la casa de Graf para determinar si aún quedan huesos u objetos personales. Sus abogados, Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, también reclaman entrevistas a vecinos, un informe socioambiental de la familia Graf, planos y catastros de la vivienda, así como rastrear registros televisivos y el llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo.
Cada vez que puede, Javier repite por los micrófonos, casi como un mantra: “Quiero saber la verdad. Quiero saber quién mató a mi hermano”.
—Es muy difícil que se sepa la verdad —reflexiona Gastón—. Salvo que alguien hable, que alguien confiese, es algo realmente muy difícil.
Su madre no dio ninguna entrevista. Ni siquiera quiere que circule su nombre y tampoco el de su hijo, que en la provincia en la que viven es conocido.
—El vínculo entre mi mamá y mi tío Javier está atravesando un momento muy complejo —dice Gastón—. A mi tío Javier yo creo que la exposición mediática fue lo que le sirvió para canalizar todo esto, porque para él fue muy traumático, él tenía 10 años, dormía con Diego y un día su hermano más grande no apareció. Él sale en todos lados, le gusta contar sobre Diego, está entusiasmado con que se escriba un libro, quizás un documental. En cambio, mi mamá no quiere saber nada, ella no vivía ya en esa casa cuando Diego desapareció e hizo otro proceso. Está enojada con todo esto, está enojada con el revuelo mediático. Ella nunca le contó a nadie sobre Diego, entonces ahora todo esto la tiene muy mal porque tiene cierta vergüenza y cierta culpa. Pensá que ella tiene amistades desde hace 30 años a las que jamás les contó la historia de su hermano. Yo creo que en el fondo ella hubiera querido que los huesos no aparecieran.
{{ linea }}
Es una tarde lluviosa de septiembre de 2025. Una mujer llamada Elvira Migale, a quien todos conocen como “Muñeca”, baja a abrir la puerta de un edificio sobre la transitada avenida Pueyrredón. Es de estatura mediana, tiene 85 años, pelo corto y canoso. Usa un pantalón beige, una polera amarilla y un chaleco de polar negro. Aros, anillos, un reloj. Su departamento es de esos anclados en el tiempo: muebles antiguos y una biblioteca vidriada que parece de museo.
—Hace unas semanas me llamó una de mis hijas y me dijo: “Mamá, te están buscando en la tele, están como locos con ese artículo” —dice.
Muñeca Migale es señalada por muchos, desde que se supo que los huesos pertenecían a Diego Fernández Lima, como la autora de aquel artículo publicado en la revista ¡Esto! en 1986. La foto del artículo circuló por los canales de televisión y su nombre surgió como posibilidad, porque la nota no llevaba firma. Muñeca no había visto el artículo en detalle, solo por televisión, y agradece cuando recibe una copia impresa. Se acerca al ventanal, lo contrasta con la luz e intenta que broten los recuerdos.
—Tengo que haber sido yo. En ese momento la revista recién salía y yo era la única mujer. Además, no solía firmar las notas.
Aquel mayo de 1986, cuando salió el artículo, la revista ¡Esto! funcionaba en el octavo piso de un edificio de la calle Garay, en el centro porteño. Con formato tabloide de 48 páginas, tapa y contratapa a color, costaba 50 centavos de austral, la moneda lanzada apenas un año antes por el gobierno de Raúl Alfonsín como emblema de su plan económico y de una democracia que recién cumplía tres años, todavía marcada por las consecuencias de la feroz dictadura iniciada en 1976.
Elvira, la “Muñeca” Migale, fue una de las primeras personas en las que pensó para contratar el periodista Francisco “Pancho” Loiácono, director de la revista. ¡Esto! había salido a la calle el 7 de febrero de ese mismo año, apenas tres meses atrás, pero ya era un éxito de ventas. Según un artículo escrito por el periodista Walter Marini en la revista Sudestada (noviembre, 2006), “la crudeza del material fotográfico, la investigación concienzuda, los titulares extravagantes, la calidad de la información, la narración brillante, las historias de vida y la audacia con la que era editada son algunas de las características que llevaron a que la mítica revista ¡Esto! fuese una publicación que marcaría un antes y un después en la historia del periodismo policial”.
Pancho Loiácono conocía la trayectoria de esa muchacha: hija de un reconocido periodista de las décadas del 30 y del 40, con apenas 22 años, Muñeca había sido la primera mujer acreditada en la sala de periodistas del Departamento de la Policía Federal Argentina. Ella todavía recuerda aquellos escritorios enormes de madera cuya tapa se levantaba para dejar ver la máquina de escribir: ahí redactó notas sobre homicidios, asaltos y choques, por lo que estaba perfectamente preparada para ser redactora en una revista de policiales. Conocía el oficio.
Esa tarde de mayo de 1986, Muñeca Migale habría llegado a la redacción, como siempre, pasado el mediodía. Sabía la hora de entrada, nunca la de salida. Sus tres hijas ya iban a la escuela y, por cualquier cosa, estaban su marido y su madre, que vivía a pocas cuadras. Cree recordar que no hubo nada especial con esa entrevista, que era igual a las demás. Entonces, como siempre, esa tarde pidió un taxi y partió junto a un fotógrafo hacia Villa Ortúzar, un barrio de casas bajas, calles arboladas y talleres mecánicos, donde todavía se respiraba aire de suburbio. Entrevistaría a una pareja cuyo hijo había desaparecido dos años atrás, del cual no se sabía absolutamente nada. Un verdadero misterio, perfecto para publicarse en ¡Esto!
Muñeca habría llegado al departamento de la calle Donato Álvarez—hoy Combatientes de Malvinas—, un tres ambientes que la familia Fernández Lima había comprado con mucho esfuerzo. El lugar elegido para la nota fue el living. Muñeca se sentó en un sillón; enfrente, Juan Benigno Fernández —Tito— e Irma Lima de Fernández —Pochi—. Sacó el grabador negro que siempre llevaba consigo, apretó “rec” y todo comenzó.
—Mi técnica era dejar hablar —dice Muñeca Migale—. Es muy difícil, para la gente que ha sufrido un caso como este, que vos los estés hostigando. Entonces yo hacía las cosas más relajadas, como una conversación. Me da risa porque en la televisión hablan como si yo fuera una de las grandes plumas del periodismo. Yo agradezco, pero es un poco exagerado.
Cuando escucha la historia de Gastón y de cómo, a partir de ese artículo, el sobrino de Diego descubrió claves que le permitieron conocer la verdad, dice:
—¡Ahhh! Qué increíble. Claro, no sabía todo eso. La nota hizo desandar el camino. Ahora entiendo. Mirá, me da escalofríos.
Esa fue la única nota que les hicieron a los Fernández Lima, la nota que Pochi guardó en esa bolsa blanca, la misma que, 41 años después, sería la clave para determinar que los huesos aparecidos eran de su hijo.
No items found.