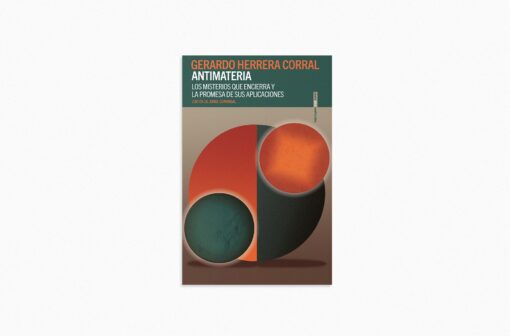Ozono: cuando un átomo de oxígeno es un problema
El ozono es bueno mientras se mantenga lejos de la vida humana y de su entorno. Allá arriba, a 32 000 metros de altura, se regenera a una tasa de cuatrocientos millones de toneladas métricas diariamente, sin molestar a nadie. Sin embargo, en nuestras ciudades se ha convertido en el principal contaminante que respiramos.
Para los antiguos griegos, el ozono no era un compuesto químico o un gas contaminante. De hecho, la palabra “ozono” viene del griego ózein, que significa “tener olor”, una asociación tan vieja que se encuentra en La Ilíada y La Odisea, en que se alude al olor casi clórico que dejan en el aire los relámpagos luego de una tormenta eléctrica —una electrólisis natural—. Para ellos era un fenómeno asociado a la furia del dios Zeus. Durante los más de dos milenios que sucedieron a esta observación, este químico que forma parte de la atmósfera ha sido plenamente aislado, identificado, nombrado y explicado por figuras como Christian Schönbein, Sydney Chapman, Paul Crutzen y otros tantos científicos modernos. Pero la singular molécula sigue mostrando caras nuevas. Por su potencial oxidante, puede eliminar bacterias, virus y hongos; por algo se ha usado para la desinfección de agua desde 1904. Pero al mismo tiempo se trata de un contaminante que castiga a las grandes ciudades, sobre todo en tiempo de calor.
En urbes como la Ciudad de México, la expresión “temporada de ozono” se recibe con la naturalidad de un síntoma más en una enfermedad crónica. Sus habitantes saben que de febrero a mayo tendrán que soportar —además del calor y la sequedad— un elemento extraño en el aire que les hace más difícil respirar. Así se ha convertido en el principal contaminante que respiramos —junto con el material particulado—, y ha desplazado de ese puesto al plomo de las viejas gasolinas que llenaba el paisaje durante los años ochenta y noventa.
Pero sus diversos rostros no solo se dispersan en el tiempo y entre culturas distintas, sino también según la altitud en la atmósfera. Si a menos de cuatro mil metros sobre el nivel del mar el ozono nos sofoca y empeora nuestras enfermedades respiratorias, en la estratósfera, entre los quince mil y los cincuenta mil metros de altura, actúa como un escudo que nos protege de la inclemencia del padre sol, al cubrirnos de sus rayos ultravioleta (UV). Entonces, ¿por qué cambia tanto el efecto del ozono en los seres humanos según su ubicación, si a final de cuentas es un gas natural?
Desde una perspectiva puramente química, el ozono no ha cambiado en lo absoluto. Se trata de la misma molécula compuesta por tres átomos de oxígeno (O³), apenas uno más que la molécula de oxígeno (O²). En un esquema químico clásico, el ozono no es más que tres esferas de oxígeno idénticas, unidas por barritas que representan enlaces de electricidad atómica. Fuera de la química y del átomo extra, la diferencia entre el oxígeno y el ozono (como compuestos) es que, mientras al primero lo respiramos como una condición existencial para la que evolucionamos como especie, el segundo entra a nuestro organismo irritando todo a su paso, nariz, ojos, garganta y hasta los pulmones, lo que provoca dolor de pecho y dificultad para respirar. Las frágiles mucosas de nuestro sistema respiratorio poco pueden hacer ante uno de los compuestos con mayor potencial oxidante, cinco veces más potente que el oxígeno y dos veces más que el cloro.

Arriba: El humo sale de una fábrica de coque en el pueblo de Lukavac, cerca de Tuzla, Bosnia-Herzegovina, el 30 de octubre de 2018. Reuters/Marko Djurica.
Abajo: Vista general de un área residencial a medida que la contaminación del aire alcanza niveles
peligrosos en Skopie, Macedonia, el 21 de enero de 2019. Reuters/Ognen Teofilovski
En la capa inferior de la atmósfera, donde vivimos, la tropósfera, el ozono también existe de manera natural en el aire, pero en una concentración de 0.001 partes por millón, y anuncia su presencia irritante a partir de una concentración de 0.1. Es entonces que las autoridades del medioambiente advierten que el ozono puede agravar padecimientos como asma, enfisema y bronquitis crónica, y niñas, niños, personas con enfermedades preexistentes, adultos mayores y mujeres embarazadas son vulnerables a él.
Pero al igual que casi todo en la naturaleza, el ozono es un asunto de equilibrios. Las fuerzas creadoras de este planeta hicieron que 90% de este gas se concentrara en la estratósfera, donde la capa de ozono —algunos la llaman ozonósfera— detiene hasta 98% de la radiación uv del sol que resulta nociva para la vida. Allá arriba hay diez mil veces más ozono, y, sin esta protección, la superficie de la Tierra sería esterilizada por los rayos UV. Por esto el agujero en la capa de ozono fue percibido como un problema apocalíptico a fines de los años ochenta, pues las consecuencias ante la radiación solar incluían, como mínimo, una mayor incidencia de enfermedades de la piel (melanomas, envejecimiento prematuro y cáncer), daño ocular (cataratas, cáncer y ceguera) e incluso un debilitamiento generalizado del sistema inmunológico, encargado de defendernos de otras enfermedades.
Sin dar mucho crédito a los binarismos pedagógicos, esta es la razón por la que a científicos y divulgadores de la ciencia les ha dado por hablar del “buen ozono” y el “mal ozono”. Pero el ozono no tiene conciencia del bien o del mal. Siempre ha estado ahí, absorto en la química más básica, y como buena fuerza geológica es absolutamente indiferente a la salud humana. En todo caso, quienes tornamos el ozono en algo malo fuimos nosotros, al haber perturbado su equilibrio natural. Esta es la tesis fundamental de Paul Crutzen, químico neerlandés que acuñó el término “Antropoceno” —la era geológica que inició con la Revolución Industrial—, bajo el argumento de que los humanos hemos alcanzado la capacidad de incidir en las fuerzas geológicas de la naturaleza, por ejemplo, al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero y cambiar la temperatura del planeta, pero también al irrumpir en el ciclo natural del ozono y modificar su concentración.
Antes del Antropoceno, este gas se formaba en la estratósfera cuando los rayos UV dividían los dos átomos de una molécula de oxígeno y alguno de esos átomos sueltos se unía a una molécula de oxígeno. Luego, este enlace de carácter inestable se disolvía (el tiempo promedio de vida de una molécula de ozono es de veinte minutos) y el resultado eran, de nuevo, moléculas y átomos sueltos de oxígeno. Y no es que este ciclo natural haya dejado de ocurrir, es solo que ahora debe lidiar con la interferencia humana. Por ejemplo, desde el siglo pasado, las moléculas de ozono se disuelven más rápido por efecto de los clorofluorocarbonos, disolviendo con ello la capa de ozono que nos protege de los rayos UV solares. Estos compuestos, que se utilizan en los refrigeradores, desodorantes, insecticidas, fijadores de cabello y otros aerosoles, generaron ese famoso agujero en la capa de ozono, detectado por los científicos Mario Molina, Sherwood Rowland y Crutzen, que en 1995 ganarían el premio Nobel por este descubrimiento.
Y así como fastidiamos al ozono estratosférico, lo hacemos con lo que corre a ras de suelo donde vivimos. Esto ocurre cuando, a consecuencia de nuestras actividades, desechamos al ambiente gases precursores del ozono, como los dióxidos de nitrógeno que se producen durante la combustión de gasolina en nuestros automotores, las fugas de gas en nuestras estufas y calentadores, o los compuestos orgánicos volátiles que desprenden los productos de limpieza, pintura y aromatizantes del aire que usamos. Entonces solo hace falta una chispa para encender la pradera: la radiación del sol y la ausencia de nubes en las temporadas de calor son suficientes para detonar la generación del ozono que se suma a las densas nubes de smog que, cada primavera, ahogan a la Ciudad de México.
El ozono, en resumen, es bueno mientras se mantenga lejos de la vida humana y de su entorno. Allá arriba, a 32 000 metros de altura, se regenera a una tasa de cuatrocientos millones de toneladas métricas diariamente, sin molestar a nadie.
Este texto fue publicado en Gatopardo 221. La vida en las ciudades.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.