
El club del infinito silencio
Un retrato de hombres adictos a la pornografía en México.

El club del infinito silencio
Un retrato de hombres adictos a la pornografía en México.

Daniel Lezama rastrea lo invisible
Nunca del dolor ha sido partidario.

Daniel Lezama rastrea lo invisible
Nunca del dolor ha sido partidario.

Raspar el tiempo. La resistencia pulquera en la era del huachicol
Desde el Estado de México hasta Hidalgo, una nueva generación revive el antiguo oficio de raspar magueyes para producir pulque. Frente a las plagas y los megaproyectos, la comunidad tlachiquera defiende más que una bebida. Su lucha es por el futuro de un paisaje y una forma de vida, una cultura y su memoria.

Raspar el tiempo. La resistencia pulquera en la era del huachicol
Desde el Estado de México hasta Hidalgo, una nueva generación revive el antiguo oficio de raspar magueyes para producir pulque. Frente a las plagas y los megaproyectos, la comunidad tlachiquera defiende más que una bebida. Su lucha es por el futuro de un paisaje y una forma de vida, una cultura y su memoria.
Selección de los Editores
.webp)
El caso de las estatinas (o cómo intenté dejar de preocuparme por el colesterol)
Es el medicamento más vendido del mundo, y se receta para evitar catástrofes cerebrovasculares. Pero las certezas en torno a él se han fisurado. He aquí el camino de una mujer sana pero afligida a la que no le satisfizo el consenso de que las estatinas son la solución indiscutible para reducir el colesterol, porque el colesterol es la fuente de todos los males para el corazón.
El caso de las estatinas (o cómo intenté dejar de preocuparme por el colesterol)
Es el medicamento más vendido del mundo, y se receta para evitar catástrofes cerebrovasculares. Pero las certezas en torno a él se han fisurado. He aquí el camino de una mujer sana pero afligida a la que no le satisfizo el consenso de que las estatinas son la solución indiscutible para reducir el colesterol, porque el colesterol es la fuente de todos los males para el corazón.

Células madre en la sangre menstrual: ¿se puede liberar su poder reparador?
Las células madre, esa gran promesa de la medicina, están presentes en el “recurso” más natural e inagotable y accesible: la menstruación. Para aprovecharla es necesario sortear retos científicos de envergadura, y lograr un cambio cultural profundo.
Células madre en la sangre menstrual: ¿se puede liberar su poder reparador?
Las células madre, esa gran promesa de la medicina, están presentes en el “recurso” más natural e inagotable y accesible: la menstruación. Para aprovecharla es necesario sortear retos científicos de envergadura, y lograr un cambio cultural profundo.

Tumor: el descenso sin origen ni metáfora
¿Existe un tumor que no se puede encontrar? ¿Es invencible un crecimiento invisible? ¿Cómo acabar de raíz con un mal que no tiene origen y cómo no ver metáforas en ello?
Tumor: el descenso sin origen ni metáfora
¿Existe un tumor que no se puede encontrar? ¿Es invencible un crecimiento invisible? ¿Cómo acabar de raíz con un mal que no tiene origen y cómo no ver metáforas en ello?

El grave problema de la nutrición infantil en México: entre la obesidad y la desnutrición
Millones de niños mexicanos tienen una alimentación deficiente, y no todo es culpa de la comida chatarra. Save the Children lanza un atlas de riesgos para identificar y atender este problema.
El grave problema de la nutrición infantil en México: entre la obesidad y la desnutrición
Millones de niños mexicanos tienen una alimentación deficiente, y no todo es culpa de la comida chatarra. Save the Children lanza un atlas de riesgos para identificar y atender este problema.

Endometriosis: el naufragio silencioso de millones de mujeres ignoradas por el sistema de salud
La endometriosis es una enfermedad poco diagnosticada repleta de prácticas engañosas, violentas y discriminatorias. Pese a que ahora hay más información, aún no hay avances contundentes.
Endometriosis: el naufragio silencioso de millones de mujeres ignoradas por el sistema de salud
La endometriosis es una enfermedad poco diagnosticada repleta de prácticas engañosas, violentas y discriminatorias. Pese a que ahora hay más información, aún no hay avances contundentes.

Las infancias perdidas en la crisis de la metanfetamina
Testimonios y datos del más profundo desamparo: el que viven las infancias en hogares destrozados por el consumo problemático de sustancias adictivas.
Las infancias perdidas en la crisis de la metanfetamina
Testimonios y datos del más profundo desamparo: el que viven las infancias en hogares destrozados por el consumo problemático de sustancias adictivas.

La comida chatarra y el Rojo 3, ¿veneno para la infancia en las escuelas de México?
A partir del 29 de marzo de 2025 se prohibirá la venta de alimentos y bebidas hipercalóricas en las escuelas mexicanas. ¿Será suficiente para mejorar la alimentación de niñas, niños y adolescentes en el país?
La comida chatarra y el Rojo 3, ¿veneno para la infancia en las escuelas de México?
A partir del 29 de marzo de 2025 se prohibirá la venta de alimentos y bebidas hipercalóricas en las escuelas mexicanas. ¿Será suficiente para mejorar la alimentación de niñas, niños y adolescentes en el país?

Tenemos que hablar de la salud mental de los hombres
En 2023 se registraron 8 837 suicidios en México, el 81.1% eran hombres y 18.9% mujeres. ¿Qué pasa con la salud mental de los hombres?, ¿tienen redes de apoyo?
Tenemos que hablar de la salud mental de los hombres
En 2023 se registraron 8 837 suicidios en México, el 81.1% eran hombres y 18.9% mujeres. ¿Qué pasa con la salud mental de los hombres?, ¿tienen redes de apoyo?

En busca de las claves genéticas de los “cánceres latinos”
Entrevista | Daniela Robles Espinoza es una científica que estudia la genómica de los tumores malignos y otros padecimientos que afectan a la población mexicana y del sur global.
En busca de las claves genéticas de los “cánceres latinos”
Entrevista | Daniela Robles Espinoza es una científica que estudia la genómica de los tumores malignos y otros padecimientos que afectan a la población mexicana y del sur global.

Las batallas de un padre en un sistema fallido
Enfrentar la vida sin una red de apoyo es complicado; con una enfermedad, inimaginable. Hace 11 años la historia de José Luis y su familia cambió para siempre. ¿Qué tan fuerte es el tejido que nos sostiene?
Las batallas de un padre en un sistema fallido
Enfrentar la vida sin una red de apoyo es complicado; con una enfermedad, inimaginable. Hace 11 años la historia de José Luis y su familia cambió para siempre. ¿Qué tan fuerte es el tejido que nos sostiene?

Si te veo, ya no meo: el síndrome de la vejiga tímida
Una fobia social semidesconocida hace que millones de personas no puedan orinar en servicios públicos. Varios afectados (incluido el autor) nos cuentan sus historias.
Si te veo, ya no meo: el síndrome de la vejiga tímida
Una fobia social semidesconocida hace que millones de personas no puedan orinar en servicios públicos. Varios afectados (incluido el autor) nos cuentan sus historias.

Asomarse al interior
En 1822 el cirujano William Beaumont estudió el cuerpo de Alexis St. Martin, quien tras recibir un disparo quedó con el estómago expuesto. El dilema ético del caso bien podría dar para una novela o para un ensayo sobre los jugos gástricos.
Asomarse al interior
En 1822 el cirujano William Beaumont estudió el cuerpo de Alexis St. Martin, quien tras recibir un disparo quedó con el estómago expuesto. El dilema ético del caso bien podría dar para una novela o para un ensayo sobre los jugos gástricos.

El show debe continuar
¿Es posible carcajearse a mitad del dolor más grande: la pérdida de un hijo? No solo es posible, sino también deseable, como lo atestigua un payaso y un grupo de ayuda en Mérida. La "risaliencia" facilita la vivencia del duelo.
El show debe continuar
¿Es posible carcajearse a mitad del dolor más grande: la pérdida de un hijo? No solo es posible, sino también deseable, como lo atestigua un payaso y un grupo de ayuda en Mérida. La "risaliencia" facilita la vivencia del duelo.

¿Diseño biológico para criar?
¿Dónde nace el deseo de gestar? ¿Existe de verdad una “llamada biológica” o es la respuesta inconsciente hacia una exigencia social? Este tipo de cuestionamientos son cada vez son más recurrentes para quienes la gestación es una elección y no un destino manifiesto.
¿Diseño biológico para criar?
¿Dónde nace el deseo de gestar? ¿Existe de verdad una “llamada biológica” o es la respuesta inconsciente hacia una exigencia social? Este tipo de cuestionamientos son cada vez son más recurrentes para quienes la gestación es una elección y no un destino manifiesto.
destacado
Pódcast

En Qué Momento
¿En qué momento los ríos de la Ciudad de México pasaron de llevar agua a caudales de autos?







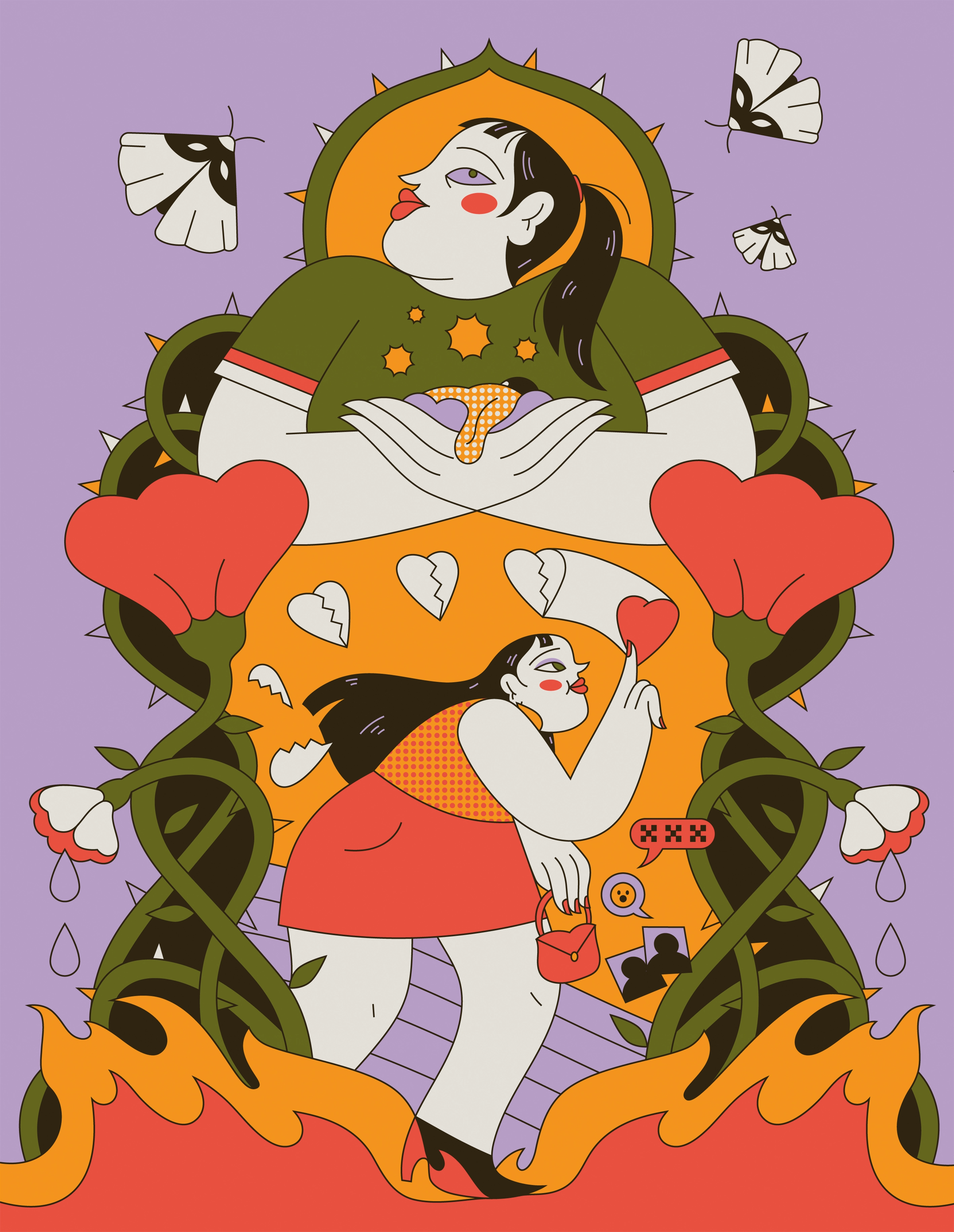







.webp)
