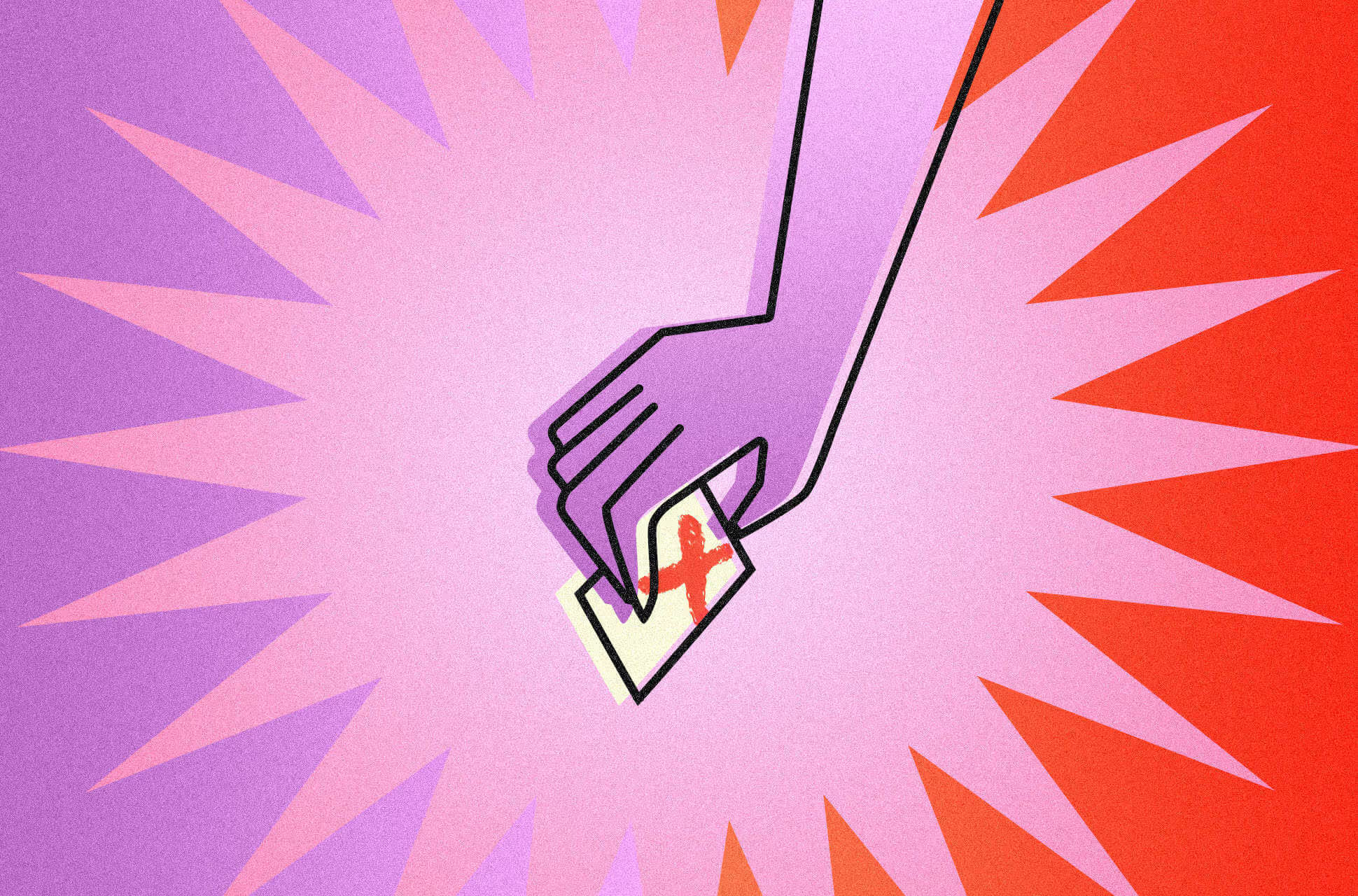No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Muchas estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas recientemente por manifestantes en Estados Unidos y Canadá. Mark Powell fue a visitar la de la Ciudad de México y descubrió que. no solo está en pie, sino que es el refugio de un hombre llamado Antonio.
Varias estatuas de Colón han protagonizado los noticieros en Estados Unidos y Canadá recientemente, tras ser destruidas por manifestantes o retiradas por los gobiernos locales para ponerlas a salvo. En consecuencia, decidí ir a visitar la de la Ciudad de México: el monumento a Cristóbal Colón. La estatua ocupa un espacio protagónico sobre el paseo de la Reforma, un punto en el que convergen varias calles que llevan a la colonia Juárez y a la Tabacalera. El tráfico citadino rodea la glorieta abriéndose paso entre altos edificios de oficinas que parecen inclinarse para mirar más de cerca su estructura de bronce y piedra, cargada con un peso que solo otorga el tiempo. Colón apunta al horizonte, un poco al Este del hotel Fiesta Americana, y bajo sus pies, en un segundo nivel de la estructura, lo acompañan cuatro frailes, Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Los cinco personajes, con todo y pedestal, están bardeados con paredes provisionales que fueron intervenidas con estampas y graffiti durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Mientras fotografiaba el monumento vi a un hombre que caminaba alrededor de estos muros una y otra vez, mirando cuidadosamente hacia abajo y recogiendo pequeñas piedritas. Su nombre es Antonio. Le pregunto si visita la estatua frecuentemente y me cuenta que en realidad vive abajo de ella. Señala con su dedo y yo lo sigo con la mirada hasta descubrir una pequeña tienda roja bajo las ramas de los arbusto. Hay un camino marcado en la tierra que lleva a la entrada, donde un oso de peluche café claro cuelga de una rama, cuidando la puerta como una gárgola afelpada. Hace ya tres años que Antonio vive bajo la estatua. De pronto comienza a hablarme en inglés y me cuenta que nació en San Antonio, Texas, aunque vive en México desde hace 15 años. Me dice que es precisamente por el tráfico que rodea la glorieta que este es un lugar seguro para dormir. Muy poca gente se acerca. Conoce muy bien la historia de la estatua y me cuenta que fue diseñada por el escultor francés Charles Cordier, e inaugurada por Porfirio Díaz. Aquí él se siente como el rey de su propia isla, y en las noches, los pocos autos que pasan por ahí son como olas en una isla desierta cuyo sonido le ayuda a dormir bien. De pronto se me ocurre que al ser un ciudadano americano, Antonio podía calificar para un apoyo económico por parte del gobierno. Le pregunto si tiene Número de Seguridad Social y responde que sí. ¿Una dirección en los Estados Unidos? Sí, la de su madre, que aún vive allá. Él no estaba enterado, pero puede recibir alrededor de dos mil dólares si se registra en la pagina de la oficina de asuntos fiscales. Ante la noticia sonríe complacido mientras intenta anotar el sitio web sobre una revista arrugada. Su pluma ya no sirve, pero me asegura que no se le va olvidar. De pronto, una ráfaga de viento atraviesa Reforma, y Antonio ajusta la cuerda que sostiene su tienda para protegerla. El viento lleva su pelo en todas direcciones. Luce como un náufrago, un marinero solitario marcado por las huellas de un largo camino. Sin embargo, no puedo evitar pensar que este es un viento muy distinto al que trajo a Colón al nuevo mundo.
Muchas estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas recientemente por manifestantes en Estados Unidos y Canadá. Mark Powell fue a visitar la de la Ciudad de México y descubrió que. no solo está en pie, sino que es el refugio de un hombre llamado Antonio.
Varias estatuas de Colón han protagonizado los noticieros en Estados Unidos y Canadá recientemente, tras ser destruidas por manifestantes o retiradas por los gobiernos locales para ponerlas a salvo. En consecuencia, decidí ir a visitar la de la Ciudad de México: el monumento a Cristóbal Colón. La estatua ocupa un espacio protagónico sobre el paseo de la Reforma, un punto en el que convergen varias calles que llevan a la colonia Juárez y a la Tabacalera. El tráfico citadino rodea la glorieta abriéndose paso entre altos edificios de oficinas que parecen inclinarse para mirar más de cerca su estructura de bronce y piedra, cargada con un peso que solo otorga el tiempo. Colón apunta al horizonte, un poco al Este del hotel Fiesta Americana, y bajo sus pies, en un segundo nivel de la estructura, lo acompañan cuatro frailes, Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Los cinco personajes, con todo y pedestal, están bardeados con paredes provisionales que fueron intervenidas con estampas y graffiti durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Mientras fotografiaba el monumento vi a un hombre que caminaba alrededor de estos muros una y otra vez, mirando cuidadosamente hacia abajo y recogiendo pequeñas piedritas. Su nombre es Antonio. Le pregunto si visita la estatua frecuentemente y me cuenta que en realidad vive abajo de ella. Señala con su dedo y yo lo sigo con la mirada hasta descubrir una pequeña tienda roja bajo las ramas de los arbusto. Hay un camino marcado en la tierra que lleva a la entrada, donde un oso de peluche café claro cuelga de una rama, cuidando la puerta como una gárgola afelpada. Hace ya tres años que Antonio vive bajo la estatua. De pronto comienza a hablarme en inglés y me cuenta que nació en San Antonio, Texas, aunque vive en México desde hace 15 años. Me dice que es precisamente por el tráfico que rodea la glorieta que este es un lugar seguro para dormir. Muy poca gente se acerca. Conoce muy bien la historia de la estatua y me cuenta que fue diseñada por el escultor francés Charles Cordier, e inaugurada por Porfirio Díaz. Aquí él se siente como el rey de su propia isla, y en las noches, los pocos autos que pasan por ahí son como olas en una isla desierta cuyo sonido le ayuda a dormir bien. De pronto se me ocurre que al ser un ciudadano americano, Antonio podía calificar para un apoyo económico por parte del gobierno. Le pregunto si tiene Número de Seguridad Social y responde que sí. ¿Una dirección en los Estados Unidos? Sí, la de su madre, que aún vive allá. Él no estaba enterado, pero puede recibir alrededor de dos mil dólares si se registra en la pagina de la oficina de asuntos fiscales. Ante la noticia sonríe complacido mientras intenta anotar el sitio web sobre una revista arrugada. Su pluma ya no sirve, pero me asegura que no se le va olvidar. De pronto, una ráfaga de viento atraviesa Reforma, y Antonio ajusta la cuerda que sostiene su tienda para protegerla. El viento lleva su pelo en todas direcciones. Luce como un náufrago, un marinero solitario marcado por las huellas de un largo camino. Sin embargo, no puedo evitar pensar que este es un viento muy distinto al que trajo a Colón al nuevo mundo.

Muchas estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas recientemente por manifestantes en Estados Unidos y Canadá. Mark Powell fue a visitar la de la Ciudad de México y descubrió que. no solo está en pie, sino que es el refugio de un hombre llamado Antonio.
Varias estatuas de Colón han protagonizado los noticieros en Estados Unidos y Canadá recientemente, tras ser destruidas por manifestantes o retiradas por los gobiernos locales para ponerlas a salvo. En consecuencia, decidí ir a visitar la de la Ciudad de México: el monumento a Cristóbal Colón. La estatua ocupa un espacio protagónico sobre el paseo de la Reforma, un punto en el que convergen varias calles que llevan a la colonia Juárez y a la Tabacalera. El tráfico citadino rodea la glorieta abriéndose paso entre altos edificios de oficinas que parecen inclinarse para mirar más de cerca su estructura de bronce y piedra, cargada con un peso que solo otorga el tiempo. Colón apunta al horizonte, un poco al Este del hotel Fiesta Americana, y bajo sus pies, en un segundo nivel de la estructura, lo acompañan cuatro frailes, Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Los cinco personajes, con todo y pedestal, están bardeados con paredes provisionales que fueron intervenidas con estampas y graffiti durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Mientras fotografiaba el monumento vi a un hombre que caminaba alrededor de estos muros una y otra vez, mirando cuidadosamente hacia abajo y recogiendo pequeñas piedritas. Su nombre es Antonio. Le pregunto si visita la estatua frecuentemente y me cuenta que en realidad vive abajo de ella. Señala con su dedo y yo lo sigo con la mirada hasta descubrir una pequeña tienda roja bajo las ramas de los arbusto. Hay un camino marcado en la tierra que lleva a la entrada, donde un oso de peluche café claro cuelga de una rama, cuidando la puerta como una gárgola afelpada. Hace ya tres años que Antonio vive bajo la estatua. De pronto comienza a hablarme en inglés y me cuenta que nació en San Antonio, Texas, aunque vive en México desde hace 15 años. Me dice que es precisamente por el tráfico que rodea la glorieta que este es un lugar seguro para dormir. Muy poca gente se acerca. Conoce muy bien la historia de la estatua y me cuenta que fue diseñada por el escultor francés Charles Cordier, e inaugurada por Porfirio Díaz. Aquí él se siente como el rey de su propia isla, y en las noches, los pocos autos que pasan por ahí son como olas en una isla desierta cuyo sonido le ayuda a dormir bien. De pronto se me ocurre que al ser un ciudadano americano, Antonio podía calificar para un apoyo económico por parte del gobierno. Le pregunto si tiene Número de Seguridad Social y responde que sí. ¿Una dirección en los Estados Unidos? Sí, la de su madre, que aún vive allá. Él no estaba enterado, pero puede recibir alrededor de dos mil dólares si se registra en la pagina de la oficina de asuntos fiscales. Ante la noticia sonríe complacido mientras intenta anotar el sitio web sobre una revista arrugada. Su pluma ya no sirve, pero me asegura que no se le va olvidar. De pronto, una ráfaga de viento atraviesa Reforma, y Antonio ajusta la cuerda que sostiene su tienda para protegerla. El viento lleva su pelo en todas direcciones. Luce como un náufrago, un marinero solitario marcado por las huellas de un largo camino. Sin embargo, no puedo evitar pensar que este es un viento muy distinto al que trajo a Colón al nuevo mundo.

Muchas estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas recientemente por manifestantes en Estados Unidos y Canadá. Mark Powell fue a visitar la de la Ciudad de México y descubrió que. no solo está en pie, sino que es el refugio de un hombre llamado Antonio.
Varias estatuas de Colón han protagonizado los noticieros en Estados Unidos y Canadá recientemente, tras ser destruidas por manifestantes o retiradas por los gobiernos locales para ponerlas a salvo. En consecuencia, decidí ir a visitar la de la Ciudad de México: el monumento a Cristóbal Colón. La estatua ocupa un espacio protagónico sobre el paseo de la Reforma, un punto en el que convergen varias calles que llevan a la colonia Juárez y a la Tabacalera. El tráfico citadino rodea la glorieta abriéndose paso entre altos edificios de oficinas que parecen inclinarse para mirar más de cerca su estructura de bronce y piedra, cargada con un peso que solo otorga el tiempo. Colón apunta al horizonte, un poco al Este del hotel Fiesta Americana, y bajo sus pies, en un segundo nivel de la estructura, lo acompañan cuatro frailes, Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Los cinco personajes, con todo y pedestal, están bardeados con paredes provisionales que fueron intervenidas con estampas y graffiti durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Mientras fotografiaba el monumento vi a un hombre que caminaba alrededor de estos muros una y otra vez, mirando cuidadosamente hacia abajo y recogiendo pequeñas piedritas. Su nombre es Antonio. Le pregunto si visita la estatua frecuentemente y me cuenta que en realidad vive abajo de ella. Señala con su dedo y yo lo sigo con la mirada hasta descubrir una pequeña tienda roja bajo las ramas de los arbusto. Hay un camino marcado en la tierra que lleva a la entrada, donde un oso de peluche café claro cuelga de una rama, cuidando la puerta como una gárgola afelpada. Hace ya tres años que Antonio vive bajo la estatua. De pronto comienza a hablarme en inglés y me cuenta que nació en San Antonio, Texas, aunque vive en México desde hace 15 años. Me dice que es precisamente por el tráfico que rodea la glorieta que este es un lugar seguro para dormir. Muy poca gente se acerca. Conoce muy bien la historia de la estatua y me cuenta que fue diseñada por el escultor francés Charles Cordier, e inaugurada por Porfirio Díaz. Aquí él se siente como el rey de su propia isla, y en las noches, los pocos autos que pasan por ahí son como olas en una isla desierta cuyo sonido le ayuda a dormir bien. De pronto se me ocurre que al ser un ciudadano americano, Antonio podía calificar para un apoyo económico por parte del gobierno. Le pregunto si tiene Número de Seguridad Social y responde que sí. ¿Una dirección en los Estados Unidos? Sí, la de su madre, que aún vive allá. Él no estaba enterado, pero puede recibir alrededor de dos mil dólares si se registra en la pagina de la oficina de asuntos fiscales. Ante la noticia sonríe complacido mientras intenta anotar el sitio web sobre una revista arrugada. Su pluma ya no sirve, pero me asegura que no se le va olvidar. De pronto, una ráfaga de viento atraviesa Reforma, y Antonio ajusta la cuerda que sostiene su tienda para protegerla. El viento lleva su pelo en todas direcciones. Luce como un náufrago, un marinero solitario marcado por las huellas de un largo camino. Sin embargo, no puedo evitar pensar que este es un viento muy distinto al que trajo a Colón al nuevo mundo.

Muchas estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas recientemente por manifestantes en Estados Unidos y Canadá. Mark Powell fue a visitar la de la Ciudad de México y descubrió que. no solo está en pie, sino que es el refugio de un hombre llamado Antonio.
Varias estatuas de Colón han protagonizado los noticieros en Estados Unidos y Canadá recientemente, tras ser destruidas por manifestantes o retiradas por los gobiernos locales para ponerlas a salvo. En consecuencia, decidí ir a visitar la de la Ciudad de México: el monumento a Cristóbal Colón. La estatua ocupa un espacio protagónico sobre el paseo de la Reforma, un punto en el que convergen varias calles que llevan a la colonia Juárez y a la Tabacalera. El tráfico citadino rodea la glorieta abriéndose paso entre altos edificios de oficinas que parecen inclinarse para mirar más de cerca su estructura de bronce y piedra, cargada con un peso que solo otorga el tiempo. Colón apunta al horizonte, un poco al Este del hotel Fiesta Americana, y bajo sus pies, en un segundo nivel de la estructura, lo acompañan cuatro frailes, Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Los cinco personajes, con todo y pedestal, están bardeados con paredes provisionales que fueron intervenidas con estampas y graffiti durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Mientras fotografiaba el monumento vi a un hombre que caminaba alrededor de estos muros una y otra vez, mirando cuidadosamente hacia abajo y recogiendo pequeñas piedritas. Su nombre es Antonio. Le pregunto si visita la estatua frecuentemente y me cuenta que en realidad vive abajo de ella. Señala con su dedo y yo lo sigo con la mirada hasta descubrir una pequeña tienda roja bajo las ramas de los arbusto. Hay un camino marcado en la tierra que lleva a la entrada, donde un oso de peluche café claro cuelga de una rama, cuidando la puerta como una gárgola afelpada. Hace ya tres años que Antonio vive bajo la estatua. De pronto comienza a hablarme en inglés y me cuenta que nació en San Antonio, Texas, aunque vive en México desde hace 15 años. Me dice que es precisamente por el tráfico que rodea la glorieta que este es un lugar seguro para dormir. Muy poca gente se acerca. Conoce muy bien la historia de la estatua y me cuenta que fue diseñada por el escultor francés Charles Cordier, e inaugurada por Porfirio Díaz. Aquí él se siente como el rey de su propia isla, y en las noches, los pocos autos que pasan por ahí son como olas en una isla desierta cuyo sonido le ayuda a dormir bien. De pronto se me ocurre que al ser un ciudadano americano, Antonio podía calificar para un apoyo económico por parte del gobierno. Le pregunto si tiene Número de Seguridad Social y responde que sí. ¿Una dirección en los Estados Unidos? Sí, la de su madre, que aún vive allá. Él no estaba enterado, pero puede recibir alrededor de dos mil dólares si se registra en la pagina de la oficina de asuntos fiscales. Ante la noticia sonríe complacido mientras intenta anotar el sitio web sobre una revista arrugada. Su pluma ya no sirve, pero me asegura que no se le va olvidar. De pronto, una ráfaga de viento atraviesa Reforma, y Antonio ajusta la cuerda que sostiene su tienda para protegerla. El viento lleva su pelo en todas direcciones. Luce como un náufrago, un marinero solitario marcado por las huellas de un largo camino. Sin embargo, no puedo evitar pensar que este es un viento muy distinto al que trajo a Colón al nuevo mundo.
No items found.