Saber dar gracias
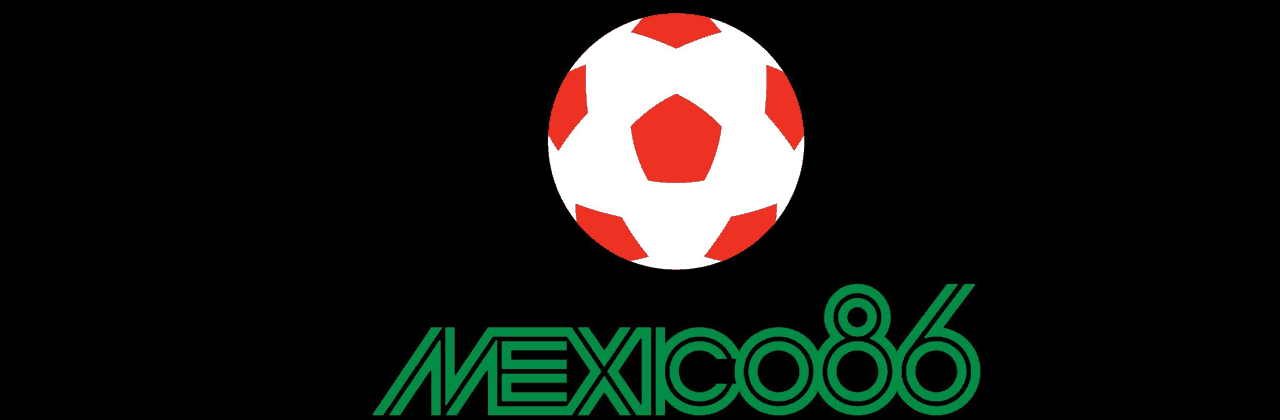
Emiliano Monge recuerda la gran lección que le enseñó el Mundial de México 86
Entonces, mi padre trabajaba instalando cancelerías de aluminio; marcos, sobre todo de ventanas, en enormes edificios.
Eran los ochentas. Y los arquitectos que soñaban rascacielos abrazaban el aluminio como hoy abrazan el cristal. El mal gusto impone, como modas, materiales que serán luego olvidados.
Pero a veces el mal gusto también arrastra la fortuna: uno de los clientes de mi padre era patrocinador de la Copa del Mundo de 1986, quizá la última en la que atestiguáramos un futbol espectacular.

Por eso un día, sobre la mesa de madera del comedor, una mesa que aún conservo, apareció una pila de boletos.
Lo que sentí ante ese atadito de papeles es difícil de explicar. Mi corazón se aceleró; el tiempo dejó de transcurrir y el oxígeno, en aquella pequeña habitación, no quiso saber más de mis pulmones. Fue la primer vez que me asfixió una emoción, la primera que la alegría me llevó a deambular sobre el desmayo.
Para nosotros, a quienes el mundial nos resultaba un privilegio, aún televisado en blanco y negro, con apenas el sonido que escupía una bocina que imitaba un interfón y una señal que dependía de los humores de los gatos que vivían en nuestro techo, contar, de pronto, con entradas al estadio, con pases a las canchas, era lo más cercano que se podía estar del frenesí.
***
Y eso que un par de años antes, celebrando un gol de último minuto en un Chivas contra América, mi padre le rompió a mi madre una costilla al abrazarla, levantarla y cargarla en el aire, celebrando a voz en cuello.
Y eso que el año anterior mi hermano mayor había sido seleccionado, como portero, para las fuerzas básicas del América.
Y eso que mi abuela, mujer reacia a mostrar sus sentimientos, quizá incluso a sentirlos, había golpeado, un par de meses antes, tras insultar a todo su árbol genealógico, a la madre del defensa que le costó a mi equipo un campeonato.
***
¿Vamos a ir a todos?, pregunté cuando el oxígeno volvió a llenar mi cuerpo y el desmayo salió de la ecuación: ¿a todos… todos?
Al que queramos, respondió mi padre, abanicando el aire con los boletos y un gesto que no le había visto antes. En ese instante intervino la cordura: no, no, no. Sólo si los dejan en la escuela, cortó mi madre.
Durante la primaria, ella guardaba la esperanza de que sus hijos consiguieran aprender lo suficiente. Así también son las épocas: el tiempo que se cree esencial, varía de década en década. Y en los ochentas, éste transcurría entre los seis y los doce años.
¡Qué escuela ni qué escuela!, reviró mi padre, aferrándose a una valentía que hasta entonces tampoco le había visto: vamos a ir a todos y cada uno. Los que sean aquí en el DF y los de Puebla, los de Querétaro y Toluca. Al escucharlo, mis hermanos y yo estallamos de alegría, aunque rehuimos, por supuesto, las miradas de mamá, que como lazos nos buscaban.
No les digas mentiras, soltó entonces nuestra madre: ¿para qué quieres engañarlos?, arremetió alcanzando con el lazo de su lengua los rincones donde estábamos y destrozando el frenesí: ¿por qué tienen que mezclar siempre el futbol y las mentiras?
***
Diez años antes, el corazón del abuelo, un corazón que había aguantado una infancia de hambre, una guerra civil intestina, un exilio depuesto y un desarraigo viciado, se había detenido ante un partido.

Antes de darlo de alta, el doctor que lo salvó le advirtió: nada de juegos del Barça. Sobrevino entonces la primera mentira: no se preocupe, que no voy a extrañarlos.
Pero obviamente el padre de mi madre extrañó a su equipo desde el instante en que pisó la salud.
Por eso, a escondidas, empezó a ver los juegos nuevamente. Hasta que, claro, volvió la amenaza del infarto y su secreto quedó al descubierto. Ocurrió entonces la segunda mentira: no se preocupe, doctor, que puedo verlos grabados, sin ponerme nervioso. Un par de meses después, aun conociendo el resultado del partido, el abuelo se llevó a sí mismo a otro paro.
Tras salvar la vida de milagro, llegó la tercera mentira, casi un silogismo: el Atlante utiliza los colores del Barça, puedo irle al Atlante, sin pasión. Durante cinco años logró hacerlo. Pero al sexto volvieron las taquicardias y regresaron los sudores.
Por eso el doctor aseveró: se acabaron los juegos del Potro. Así comenzó la mentira en común: entre todos inventamos, a lo largo de cuatro años, partidos en los que el Atlante ganaba. Incluso hicimos campeón a su equipo.
Mi madre sigue diciendo que lo mató enterarse: no saberse engañado, sino saber que sus potros no habían campeonado.
***
No son mentiras, no es ningún engaño, respondió mi padre, sin dejar los boletos que sostenía en la mano y liberándonos, a todos, del lazo que mamá había hecho con la lengua.
Van a ir los hijos de Blanco, ni modo que no lleve a los nuestros, añadió, atacando a mamá donde más le dolía: ¿con quién van a jugar esos niños? ¿Qué tal que se enoja conmigo? Blanco, por supuesto, era el zar del aluminio, el arquitecto de moda. Y sus hijos eran un trío de niños mimados.
¿Vamos a ir con los hijos de Blanco?, me escuché entonces preguntar contrariado, sintiendo que el globo de mi emoción estallaba y arrepintiéndome de mis palabras: ¿quién chingados me creía, qué putas mierdas importaba con quién, si veríamos a nuestro equipo, si respiraríamos el mismo aire que Hugo, Tomás, el Sherif, Negrete, el Vasco, el Abuelo y Flores?
¿Cómo?, preguntó entonces mi padre, volviendo el rostro hacia mí: ¿qué dijiste?, añadió extraviado, aun más que cuando mi madre lo había interrumpido: ¿qué chingados dijiste? Su angustia era genuina: mi resentimiento iniciático lo había descolocado.
Tranquilo, Papá, cortó entonces mi madre: son cosas de niños, sumó instantes después, sorprendiendo a mi padre, a mis hermanos y a mí, que ya me había retirado: el equipo tricolor tiene mucho corazón.
***
Durante el último cumpleaños de mi hermano, tras burlarse de que los vidrios de nuestro coche no fueran eléctricos y luego de reírse de que la casa en que vivíamos no estuviera terminada, los hijos de Blanco poncharon nuestra pelota.

Les habíamos ganado: mi hermano menor, nuestro vecino Damián y yo, durante el partido improvisado en la calle, por diez goles a cero, es decir, por humillación inapelable, cuando el mayor de aquellos tres principitos engomados recogió un pedazo de lata del suelo y nos rajó la pelota.
Aquello no terminó en puñetazos de milagro. O no, no fue por un milagro que no acabara todo en trompo: fue, más bien, que el monaguillo aquél, que la carne de cura ésa, al herir nuestro balón, también se hirió la mano izquierda.
Y es que así son algunas épocas, sobre todo la infancia: aunque odies, con razón, al enemigo, te preocupas de que sangre.
O no: te preocupas si te dicen: si nos pegan, mi papá meterá al suyo en la cárcel.
***
Y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arrojo y con valor. ¿Verdad que te da igual?, me preguntó mamá ahorcándome con el lazo de su lengua y acallando la canción de mi cabeza.
Exactamente igual… me da exactamente igual con quién vayamos, respondí notando, además de cómo volvía a faltarme el aire, el pellizco de mi hermano mayor: lo que quería decir era otra cosa, agregué acicateado por la horca de palabras y por los dedos que seguían apretándome la nuca: si vamos a ir a todos, ¿le podemos ir a varios?
¿Cómo vamos a irle a varios?, respondió, enfurecido, el coro que de pronto se había vuelto mi familia: ya ni chingas… en esta casa nada más se va con uno… México es México… ¿qué le pasa a este pendejo? Aunque sabía que sería ésta su respuesta, como también sabía por qué le íbamos al Águila, insistí —o provoqué, más bien— a mi mamá, que acababa de traicionarme en tiempo real: ¿por qué?
Por desgracia, pendejo, por pura y pelona desgracia, soltó mi padre, volviendo el rostro hacia mamá, quien continuó, como si hubieran sido un sólo ser humano: ¿cómo que por qué? Los hijos de Blanco dicen que le van a Argentina, murmuré entonces, masticando la rabia que me había echado a la boca.
Hijos de puta, estalló mi padre: qué van a saber ellos de futbol. Qué van a saber de este país esos pendejos, continuó, engordando sus palabras, hasta alcanzar el tono con que siempre me explicaba por qué éramos del Águila.
***
También te puede interesar:
Las letras del sismo del 19 de septiembre de 2017
10 autores mexicanos contemporáneos
La breve historia del «ya merito»
***
Hace siete u ocho años, después de que tu hermano chico naciera, fui al estadio a celebrar que llegara sanito. Estaba feliz de ver a nuestro Potro.
Pero la alegría no duró ni media hora. El estúpido del árbitro perdió el control del encuentro, tras una entrada criminal de Basaguren sobre Pata Bendita. De golpe, los reclamos se volvieron empujones y la gresca, batalla campal.
A pesar de todo, la competencia era justa: un grupo de hombres contra otro. Hasta que unos jugadores del Potro se acercaron a unos policías, les pidieron sus macanas y así, armados con toletes, se dieron vuelo contra las cabezas de los americanistas.
No aguanté aquella injusticia. ¿Quién chingados iba a aguantarla? Los insulté hasta dejar mi voz en el estadio. Traicioneros. Tramposos. Eso sí, los del águila fajaron.
Por eso les vamos a ellos, por eso somos del América, por eso vamos a irle siempre a nuestro equipo, pase lo que pase.
***
No quiero que hablen con los hijos de Blanco, nos ordenó papá cuando por fin se sobrepuso al coraje.
Vamos a ir con ellos al estadio, juntos, sumó tras un par de segundos: pero ustedes van a hacer como si ellos no estuvieran. No les puedes decir eso, intervino entonces mamá: ¿cómo se te ocurre pensar eso?

Son los hijos de tu jefe y si quiere, que jueguen, insistió mamá, calmando a nuestro padre y olvidando lo que había dicho hacía apenas un par de minutos: nuestros hijos le harán caso, serán los niños más amables de este mundo. Y agradecidos, porque por ellos van a estar en el estadio.
¿Verdad, chamacos?, añadió volviendo el rostro hacia sus hijos, quienes, como ha pasado en casi cualquier época del mundo, cuando dos cuerpos están por impactarse, sólo deseábamos estar en otra parte.
Claro que sí, mamá, aseveró mi hermano grande, haciéndonos a los demás un ademán con la cabeza: seremos como tú eres con su esposa.
La risa, entonces, nos unió como familia nuevamente.
***
La última vez que habíamos reído de ese modo, curiosamente, también había sido, por decirlo así, motivados por la esposa de Blanco.
De su primer matrimonio, ecuación que de por sí nos resultaba sumamente extraña, aquella señora había salido con dos hijos, mucho mayores que nosotros y que los hijos que le había dado a Blanco.
Aquel domingo de las risas, aguardábamos en un restaurante de carne argentina, donde comeríamos todos juntos y donde nos serían presentados aquellos hijos viejos. El tiempo pasaba y los muchachos no llegaban, a pesar de las cien veces que ella dijo: creo que ya los vi allá afuera.
Harto, Blanco pidió las cartas y después, a su manera, sin preguntar, ordenó las entradas que él deseaba. Entonces, cuando el mesero emprendía su retirada, la señora se levantó y corrió hacia un hombre que nos estaba dando la espalda. Antes de llegar hasta él se detuvo, metió la mano entre sus piernas y preguntó: ¿de quién son estos huevitos?
Sorprendido, el hombre, que resultó ser ex futbolista y dueño del local donde muy pronto comeríamos, giró el cuerpo y echando un paso para atrás, exclamó: ¡señora… por favor! En ese mismo instante, mientras nosotros estallábamos en carcajadas, los hijos viejos de la esposa de Blanco atravesaron la puerta.
Ay, ay, ay… perdón… ¡qué vergüenza!, dijo la mujer, echando también ella un par de pasos hacia atrás: pensé… pensé que eras uno de ellos, añadió observando a su prole: pensé que eras uno de mis hijos, remató atizando las risas.
***
Tres o cuatro días después de que llegaran los boletos, llegó el momento de irnos al estadio. El mundial se inauguraba y, sobre la cancha, estarían jugando Italia, la campeona vigente, contra una Bulgaria regular.
Me da igual, incluso hoy vamos con México, había dicho nuestro padre, antes de salir rumbo al estadio. Un estadio al que llegamos con tres horas de sobra. Hay que encontrarnos con los Blanco, hay que estar listos mucho antes, no quiero perderme ni una sola cosa.
Afuera, ante un puesto de productos tricolores, tras rogarle en vano a mi madre y chillarle a mi padre, conseguí que él me comprara uno de esos cascos en los cuales empotrabas dos refrescos, cuyo líquido caía después por unas mangueritas que llegaban a tu boca, convirtiéndote en astronauta, en robot o en el niño más feliz del mundo.
La alegría, sin embargo, me duró un par de minutos. El mayor de los hijos de Blanco, que me había pedido mi casco sonriendo, aparentó un accidente y rompió los soportes de las latas. Las mangueritas, entonces, se volvieron las antenas de un extraterrestre.
Ni Blanco ni su esposa ni mi padre ni mi madre hicieron caso de mis llantos: no iban a comprarme otro casco, ni siquiera una playera, menos aún una bandera. Los accidentes eran accidentes.

Primer cambio
Por suerte, como sucede en ciertas épocas, sobre todo en la infancia, la tristeza no habría de durarme para siempre.
Aguardando a que llegaran sus hijos viejos, la esposa de Blanco abandonó su bolsa a un lado de mi cuerpo. Y de su boca abierta, como lenguas de papel, sobresalían sus entradas al coloso.
En el momento indicado, es decir, cuando nadie me observaba, saqué dos de los boletos, los doblé con rabia, me los guardé en un bolsillo y me alejé del sitio de mi crimen. Luego, cuando los hijos viejos finalmente llegaron y todo fue abrazos y sonrisas, me metí los papeles a la boca.
Camino de la cola, mastiqué mi alegría, escondiendo, por supuesto, la sonrisa de mis labios. Luego, cuando estuvimos formados, me tragué los boletos que dejarían afuera del coloso a dos miembros de los Blanco.
No contaba con que Blanco era el jefe y mi papá era el empleado. Ni menos aún que tras los gritos e insultos entre ese hombre y su esposa, mi papá ofrecería quedarse afuera, con alguno de sus hijos: yo les doy dos de las nuestras.
Segundo cambio
Hacía apenas unos meses, como hacían cada vez que terminaba algún torneo, Blanco, sus empleados y mi padre, llenaron juntos la última quiniela.
La costumbre siempre era la misma: Blanco pagaba el costo de la apuesta, elevada por el número de dobles que anotaban, y los empleados iban abonándole su parte, descontándola directo de sus nóminas.
Quiso la fortuna que ante los últimos dos juegos, la quiniela que habían hecho los nueve hombres estuviera a un par de aciertos de llevarse el primer premio.
Saboreando la gloria, Blanco anunció: como nadie me ha pagado, voy a quedarme esta quiniela.
Tiempo de compensación
Sorprendido ante mi gesto: yo me quedo contigo, papá, o adivinando, más bien, qué había sucedido, mi padre sonrió, detuvo su avanzar, tomó mi casco y empezó a componerlo.
Cuando acabó, se echó a reír como no había hecho en muchos años, volvió a poner el casco en mi cabeza y, dándole un par de palmadas, pronunció: de cualquier forma ni era México.
Silbatazo final
Camino del estadio, papá nos dijo, tres o cuatro veces, a mí y a mis hermanos, que debíamos dar las gracias a los Blanco y comportarnos.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.



