Bielorrusia: La prisión silenciosa
Nacho Carretero
Fotografía de Alfons Rodríguez

Aleksandr Lukashenko está en el poder desde 1995 en Bielorrusia. Ha disuelto el parlamento y anuló la separación de poderes. En el país se vive una tensión silenciosa. Hay represión, pocas libertades civiles y un ambiente dictatorial. Es el único país europeo que aplica pena de muerte en ejecuciones extraoficiales.
Frente a la embajada de Rusia, en el número 48 de la calle Navavilienskaja, hay una manifestación. No es habitual ver manifestaciones en Minsk, la capital de Bielorrusia. El gobierno sólo autoriza una al año, el 25 de marzo, día de la independencia del país, que en los círculos de la oposición al gobierno se conoce como día de la libertad. En esa jornada, miles de personas se echan a la calle en un batiburrillo de reclamos: derechos humanos, libertad de prensa, democracia, abolición de la pena de muerte, acercamiento a Europa —y, en consecuencia, alejamiento de Rusia—, derechos homosexuales, libertad para los presos políticos. Es como si ese día los bielorrusos aprovecharan para pedir todo lo que su país les niega.
A veces tienen lugar otras manifestaciones, espontáneas y no autorizadas. En ellas el número de participantes es mucho menor, y son multados. En ocasiones, incluso, terminan en la cárcel. En abril de 2016 unas mil personas se echaron a la calle para protestar contra los altos impuestos que deben pagar los comerciantes. Los organizadores de la marcha recibieron una fuerte sanción económica que, en algunos casos y según los medios de prensa de Minsk, llegaron a los 500 dólares. La de hoy, un martes soleado y frío de mayo, reúne a quince personas frente a la embajada rusa, en el número 48 de la calle Navavilienskaja. Es una vía amplia, como casi todas las de Minsk. Los manifestantes portan banderas bielorrusas anteriores a la Unión Soviética y hablan bielorruso con los agentes de policía que, uno a uno, les piden documentos de identidad y toman nota de los datos.
—Hablar en bielorruso a un policía es una provocación, susurra Artyom Shraibman, redactor de la web de noticias Tut.by.
Los policías responden en ruso. En el lugar hay más agentes y periodistas que manifestantes. Cuando un coche pasa cerca, su conductor baja la ventanilla y les grita a los activistas: “¡Nazis!” Luego acelera y se va.

Andrei Sushko, abogado y defensor de derechos humanos, en la puerta principal de la KGB bielorrusa.
* * *
En Bielorrusia, el poder ejecutivo puede modificar leyes e impartir justicia; la mayor parte de los líderes opositores han ido encarcelados en algún momento (algunos han desaparecido) y más de 45 periodistas han sido arrestados en los últimos cuatro años. Por eso, para muchos medios de comunicación y ciudadanos europeos, Bielorrusia es la última dictadura que le queda al Viejo Continente.
El concepto, más allá de un atractivo titular para un artículo, admite debate. Para el periodista Artyom Shraibman, Bielorrusia no es una dictadura en el sentido estricto de la palabra.
CONTINUAR LEYENDO—Se trata de un gobierno autoritario. Pero una dictadura es Corea del Norte o Arabia Saudita. Aquí no se dan esas condiciones.
Así piensa mucha gente en Bielorrusia. Valiantsin Stefanovic, vicedirector del Centro de Derechos Humanos de Bielorrusia Viasna, cree que la interpretación de dictadura “puede encajar en nuestro país, pero incluso entre dictaduras hay niveles, y la de Bielorrusia sería como una dictadura abierta”.
La definición de dictadura es la de una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo (o cúpula), en la que hay una ausencia de división de poderes y en donde existe la imposibilidad de que la oposición llegue al poder. Y esas condiciones se cumplen en Bielorrusia.
* * *

Existe un incipiente activismo entre jóvenes universitarios. Aquí un grupo de ellos: Dimitry Golushko, Usevalad Henin, Nikita Chervonik y Yahor Levachou.
Bielorrusia, cuyo nombre significa Rusia Blanca, está situada en los confines orientales de Europa. Por momentos, parece una nostálgica postal de lo que un día fue la Unión Soviética: avenidas amplias, viejos tranvías con asientos de madera, coches desgastados por los kilómetros y grandes bloques de viviendas a las afueras de las ciudades que compiten en altura con las chimeneas de las fábricas.
Tiene una superficie de 200,000 kilómetros cuadrados, 9.5 millones de habitantes y ocupa el número 50 del mundo en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU. Las condiciones del país están lejos de la mayoría de sus vecinos europeos. Por ejemplo, el salario mínimo es de 117 euros, frente a los 430 de Polonia, los 740 de España o los 1,440 de Alemania. Otro indicador representativo es el producto interior bruto (PIB) por habitante: en Bielorrusia es de 5,170 euros, frente a los 12,300 de Letonia o los 32,800 de Francia. Los números dibujan un país varios peldaños por debajo de las economías que lo rodean.
Su presidente es Aleksandr Lukashenko. Proviene de una familia humilde de agricultores y su carrera política fue meteórica. Unos meses antes convertirse en premier era un completo desconocido y su imagen de hombre hecho a sí mismo, cercano al pueblo, lo impulsó al poder, al que llegó de forma democrática. Ganó las elecciones de 1994, tres años después de que Bielorrusia se independizara de la URSS. La bielorrusa fue una independencia muy similar a la de las demás piezas en las que se rompió el imperio soviético. En 1990, ante el inminente desmembramiento de la URSS, las huelgas en el país se sucedieron para reclamar el fin de la omnipresencia del Partido Comunista en todas las estructuras del gobierno. El 25 de agosto de 1991, con una gran presión social que no llegó a traducirse en violencia, el parlamento soviético bielorruso se disolvió y se alcanzó la soberanía. Esos tres primeros años desligados de Moscú plantearon un escenario de libertad política en el que, a pesar del cambio, los ciudadanos partidarios de seguir vinculados a Rusia eran mayoría. Lukashenko representaba esta opción y se impuso en unas elecciones limpias con el 45% de los votos.
A punto de agotar su primer mandato, y con un gran respaldo social, Lukashenko organizó en 1995 un referéndum del que nacieron las primeras medidas autoritarias. El presidente se otorgó a sí mismo el poder de disolver el parlamento y anuló la separación de poderes. Desde entonces y hasta la actualidad, el gobierno celebra elecciones cada cuatro años y Lukashenko las gana con el 80% de los votos, aunque los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) han calificado como “fraudulentas”.
Además de alejarse de la democracia (o al menos de la democracia como se la entiende en Europa), el referéndum de 1995 supuso un golpe de timón hacia Moscú. Lukashenko recuperó el vínculo íntimo entre ambos países: impuso el ruso como lengua cooficial, recuperó la bandera soviética e integró la economía bielorrusa en Rusia. En realidad, convirtió a su país en un satélite dependiente de Rusia: los vuelos Moscú-Minsk se sitúan en la terminal de vuelos domésticos en los aeropuertos de Moscú y el 25% del PIB proviene de Rusia, un porcentaje de dependencia que no se repite en ningún otro estado del mundo.
La unión no es sólo económica o cultural, también es simbólica. Los partidarios del gobierno hablan ruso, lucen símbolos soviéticos y rechazan la influencia de la Unión Europea. La oposición y sus seguidores hablan bielorruso, portan símbolos presoviéticos y desean formar parte de la Unión Europea. Cualquier posición política que insinúe enfrentamiento con Rusia es considerada como una amenaza por el gobierno. Así, hablar bielorruso (el idioma del país) puede ser considerado subversivo. Lo mismo sucede si se porta una bandera bielorrusa o se muestra una europea. Entonces, alguien puede bajar la ventanilla de su auto y gritarte nazi.
La división entre prorrusos y proeuropeos no llega a la polarización que sí se da, por ejemplo, en Ucrania, donde se vive un conflicto basado en esta distinción. La atmósfera aquí es más tibia. La mayoría de la gente de a pie habla ruso simplemente porque es su lengua materna. De la misma forma, existen zonas rurales donde se habla bielorruso sin que se lo haga con intenciones políticas opositoras. Las dos religiones del país, ortodoxa y católica, no se asocian a las posturas políticas de forma tan nítida como ocurre en Ucrania, donde los prorrusos son ortodoxos y los europeístas, católicos. En realidad, más que tibieza, lo que existe en Bielorrusia podría definirse como conformismo. Si acaso pasividad. Y en este ambiente flota sin demasiadas turbulencias el gobierno autoritario de Lukashenko.
* * *
Se deja ver poco el premier. Hoy, sábado por la noche de finales de mayo, lo hace en un partido de hockey sobre hielo –el deporte más popular del país– que enfrenta al Shakhtyor de Soligorsk contra el Yunost de Minsk en el Chizhovka Arena. Cuando el presidente aparece en el palco, la megafonía del pabellón lo anuncia. Se escuchan algunos aplausos, pero la reacción mayoritaria es la indiferencia. La escena, mientras los jugadores derrapan sobre el hielo persiguiendo el disco, es una excelente definición de lo que es la sociedad bielorrusa.
—Hay una pasividad, un conformismo. La gente es consciente de que vivimos bajo una dictadura, pero no quiere líos. Se conforma con esto. Los bielorrusos ven lo que pasa en Ucrania, donde se vive un conflicto entre prorrusos y proeuropeos, y prefieren dejar esto como está— dice Raman Abramchuk, activista de Derechos Humanos y vecino de Minsk, en la mesa de una cafetería del centro de la capital—. La gente tiene miedo a que el cambio sea peor que la situación actual. Se dicen: “No estamos bien, pero tampoco estamos tan mal”. Y el régimen se beneficia de ello. No hay una oposición popular que le complique la vida al gobierno.
No se trata sólo de resignación. El gobierno bielorruso controla el 72% de la economía del país. Existe una élite de oligarcas cercanos al gobierno que tienen una enorme influencia en las inversiones.
—Hay un grupo de grandes empresarios que controlan la economía de nuestro país. Ellos deciden qué empresa puede instalarse en Bielorrusia y cuáles no. A la que dan luz verde, le cobran impuestos bajo mano–, explica el director de un periódico que prefiere no revelar su identidad.
Ikea huyó no hace mucho de su aventura bielorrusa y la textil Zara negocia ahora abrir su primera tienda en el país. Según datos del Centro de Derechos Humanos Viasna, el 65% de la población bielorrusa trabaja para el Estado: si se rebelasen contra él, perderían sus empleos. La crisis económica de la que Europa trata de recuperarse aumentó estos temores.
Los inconformistas son vigilados de cerca. Bielorrusia tiene la mayor proporción de policías por habitante del mundo, según información del opositor Partido Socialista. Eso sin contar que sus servicios secretos, la KGB, están dentro de cada segmento social: sindicatos, prensa, asociaciones, centros culturales, despachos de abogados. Las cifras dicen que, extraoficialmente, el 27% de los bielorrusos apoya a Lukashenko, quien ganó las últimas elecciones celebradas en diciembre de 2015 con el 81% de los votos. Pero el porcentaje llamativo es el inverso: sólo el 5% de los bielorrusos apoya a los opositores. El de Lukashenko es un régimen inteligente: ¿No te gusta? Prueba cambiarlo. Si te atreves. Y nadie parece dispuesto a correr el riesgo.
* * *
El 11 de abril de 2011, a las 17:55 horas, explotó una bomba en la parada de metro de Oktyabrskaya, epicentro de Minsk, y cuyos andenes están abarrotados en las horas pico de cada día. Las cámaras registraron a un joven que accedió a la estación y, mientras se abría paso entre la gente, dejó una bolsa de deporte junto a la vía. Después se alejó, esperó a que llegase el tren y cuando la masa de pasajeros descendió, accionó un mando a distancia.
Existen en YouTube videos de los minutos posteriores a la explosión. Las cámaras de los noticieros llegaron antes que las autoridades. En esos videos aparece la gente corriendo, gritando entre el humo. Hubo once muertos en el acto y cuatro más en el hospital los siguientes días. Doscientos heridos. Un mural con una llama eterna recuerda hoy el ataque en la entrada de la estación.
Veintisiete horas después del atentado, la KGB detuvo a dos jóvenes en Minsk. A la mañana siguiente, el presidente Lukashenko apareció en la televisión pública y explicó que se trataba de “dos jóvenes radicales” de la ciudad de Vítebsk que serían castigados con “la máxima severidad”.
Vítebsk es la quinta ciudad de Bielorrusia. Está muy cerca de la frontera con Rusia. Una iglesia católica y otra ortodoxa se miran de frente en el centro de la localidad. Alrededor, barrios industriales se extienden con deprimentes bloques de viviendas. Las calles parecen tristes, con columpios oxidados y coches viejos. Desde primera hora pueden verse vecinos caminando en zigzag, completamente borrachos. En el tercer piso de uno de estos bloques soviéticos vive Lyubov Kovaleva, la madre de Vladislav Kovalev, uno de aquellos chicos detenidos tras el atentado. Uno de los “jóvenes radicales”.
Lyubov está en el salón de una casa humilde. Aprieta la falda de su vestido contra las piernas, encogida en el extremo de un sofá mientras sostiene un pañuelo dentro de su puño. Tiene la cara cansada. Hay fotos de su hijo encima de la mesa. Por la ventana puede verse un parque con más tierra que hierba, árboles sin hojas y varios tendederos públicos con sábanas colgadas al viento.
—Mi hijo Vlad era un chico muy tranquilo —dice—. Se había ido a vivir a Minsk unos meses antes del ataque, estaba haciendo un curso de electrónica allí. Estaba muy contento. Hablábamos casi todos los días por teléfono.
Una de esas conversaciones tuvo lugar la mañana siguiente de la explosión.
—Me dijo que estaba bien y me quedé tranquila. Yo estaba muy preocupada porque ésa es la línea que tomaba cada día para ir a clase.

Lyubov Kovaleva es madre del joven ejecutado por el gobierno, acusado por el atentado de Oktyabrskaya en 2011. Un montaje para distraer a la sociedad.
Después de colgar, Lyubov se fue al trabajo. Horas después, fue detenido por la KGB. Mientras su madre trabajaba, fue llevado al cuartel central, un edificio amarillo en el centro de Minsk. Allí, y según diferentes organizaciones de Derechos Humanos, Vlad fue golpeado y aislado. Un guardia se apiadó y le dejó hacer una llamada de un minuto, y el chico llamó a su madre. A Lyubov aquella llamada la agarró por sorpresa.
—Yo ni podía imaginarme que estaba detenido. Recuerdo que me dijo: “Tranquila mamá, me tienen que soltar en 72 horas”.
A Vlad no lo soltaron. Los meses siguientes consistieron en la lucha de Lyubov por ayudar a su hijo. Ningún abogado quería hacerse cargo del asunto.
—Todos me decían que, si defendían a Vlad, el gobierno les retiraría la licencia. Llegué a poner un anuncio en la prensa buscando abogado y me contactó uno llamándome desde una cabina. Quedamos en un lugar secreto porque me decía que los teléfonos estaban intervenidos.
Aquel bogado se llama Stanislav Abrazej. Hoy está inhabilitado para ejercer y se niega a hablar con la prensa.
Lyubov sólo pudo ver a su hijo en tres ocasiones durante el proceso judicial.
—Nadie me contaba nada. No había información. No sabía nada de mi hijo.
El 9 de septiembre Lyubov pudo por fin visitar a Vlad. Se reunieron en una habitación pequeña, con un cristal entre ambos. El chico iba esposado y tenía entre las manos una lista escrita de temas prohibidos. No podían hablar de nada relacionado con el caso.
—Charlamos de la familia, intentamos ser optimistas —dice Lyubov con lágrimas.
El juicio había empezado el 15 de septiembre. Duró dos meses y medio y durante ese tiempo el juez no admitió una sola de las protestas de la defensa. Las pruebas contra Vlad eran endebles: no había huellas, ni testigos, ni contactos. Sólo una grabación en la que se veía a aquel joven en el andén. Video que, según el servicio secreto ruso, fue editado. Vlad siguió el proceso en una jaula de barrotes, junto al juez.
El 30 de noviembre se dictó sentencia y se condenó a muerte a Vlad. Ese mismo día, el juez ordenó destruir las pruebas de la defensa, que insistía en que no había evidencias físicas de Vlad en la escena, que el chico tenía testigos que lo situaban en clase cuando tuvo lugar la explosión y que el video no revelaba la identidad del autor. Por la tarde, Lyubov pudo reunirse con su hijo por segunda vez.
—Tenía cortes en las manos. Le habían castigado, le pegaban.
Ella llegó a escribir a Lukashenko rogándole clemencia. El presidente no contestó. La teoría de la madre de Vlad, como la de otros muchos bielorrusos, habla de un montaje. El ataque en el metro tuvo lugar en una época en la que la popularidad de Lukashenko estaba bajo mínimos. La represión era intensa y el atentado permitió desviar la atención hacia una amenaza externa. Casi nadie en Bielorrusia cree en la culpabilidad del joven.
El 10 de marzo hubo un tercer encuentro entre Lyubov y su hijo. Fue el último, aunque entonces la madre no lo sabía. Estuvieron hablando dos horas y esa misma tarde un agente disparó en la cabeza a Vlad. Lo hizo sin previo aviso. La ejecución no fue comunicada a su madre hasta siete días después, cuando ella abrió el buzón de su casa, vio una carta del Ministerio de Justicia y cayó de rodillas sin poder siquiera abrirla.
—Yo no sé dónde está mi chico. No nos dijeron qué hicieron con el cuerpo. No sabemos dónde está enterrado, ni siquiera si está enterrado.
Lyubov se acerca a un pequeño armario frente a la ventana. De un cajón saca un montón de postales en blanco.
—Son las que tenía previsto enviar, pero no pudo.
Bielorrusia es el único país de Europa que aplica la pena de muerte. Según la organización bielorrusa de Derechos Humanos Viasna (que significa ‘primavera’), 400 personas han sido ejecutadas desde 1990. Amnistía Internacional reduce la estimación a 329. Hasta 1999, otra vez según Viasna, el gobierno bielorruso ejecutaba a unas 48 personas al año. El ritmo ha descendido desde el año 2000. El Estado mata a unos seis presos cada año, siempre hombres. El último fue Ryhor Yuzepchuk, el pasado mes de mayo. Otros cuatro reos esperan en el corredor de la muerte. Ninguno dispone de apelaciones. Sus ejecuciones son inminentes, además de un misterio.
Las autoridades bielorrusas nunca avisan cuándo va a tener lugar la ejecución. Ni a los familiares ni al propio preso. Un día cualquiera, un agente se acerca al condenado, le hace firmar unos documentos y, veinte minutos después, le dispara en la cabeza. Una vez en el suelo, se le dispara dos veces más. El cuerpo desaparece. No se hace entierro ni se informa dónde está el cadáver. Todo ocurre en SIZO, un edificio del centro de Minsk. Es una estructura que pasa desapercibida entre los edificios cercanos, el tráfico y los estudiantes que acceden a la universidad colindante. La vida fluye con normalidad mientras en el subsuelo se realizan las ejecuciones. Allí mataron a Vlad.
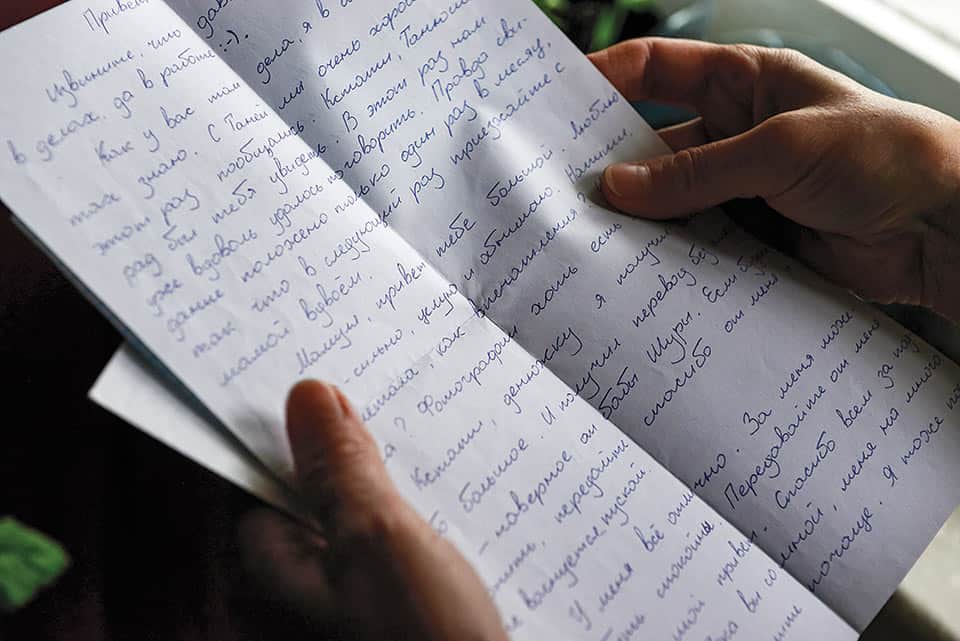
Lyubov Kovaleva desconoce el paradero del cuerpo de su hijo (Vladislav Kovalev). Nunca le avisaron la fecha de ejecución.
* * *
—Me ocurrió hace sólo dos días —dice Andrei Zavalei, vecino de Minsk, 27 años—. Estaba en una cafetería tomando algo con mi novio. No estábamos de la mano, ni dándonos besos ni nada. Sólo hablábamos. Entraron unos chicos, se sentaron en la mesa de al lado y empezaron a hablar a voces, diciendo que los homosexuales eran enfermos, que había que matarlos. Bueno, cosas así. No nos lo decían directamente a nosotros, pero nos habían visto.
Andrei dice que, si les hubiera respondido, hubiera sido peor. Dice también que, si hubiera llamado a la policía, se hubieran reído de él.
—La policía aquí es homófoba. En realidad, no podemos hacer nada en estos casos. Sólo irnos de allí.
Andrei toma un café en una taza pequeña y fuma un cigarrillo. A su lado está su amiga Anastasia Zharvid, de 25 años, lesbiana. Ser homosexual en Bielorrusia no está penado ni es ilegal, aunque el gobierno, de forma oficial, lo considera un desorden psiquiátrico y, en consecuencia, las uniones y matrimonios homosexuales están prohibidos.
—En el trabajo, si dices que eres gay, te echan —dice Anastasia—. Tampoco puedes decirlo a la gente, ni ir por la calle de la mano de tu pareja. Es peligroso.
—Lo peor es la incomprensión. Saber que eres alguien a quien casi todos consideran un enfermo o alguien malo y peligroso. Y que no puedes acudir a nadie, ni siquiera a tu familia porque ellos tampoco lo entienden —dice Andrei.
En 1993 un joven arquitecto de Minsk fue atacado por un grupo de jóvenes a la salida de una fiesta clandestina gay. La paliza fue tal que lo dejaron en coma. Murió a los dos años en el hospital. Para entonces, sus agresores ya habían salido de la cárcel.
—Yo he escuchado a amigos míos decir: “¿Por qué iban a estar más tiempo en la cárcel? Al que mataron era gay.” —cuenta Andrei.
No es un pensamiento aislado en Bielorrusia.
–El LGBT es un grupo estigmatizado,—dice Valiantsin Stefanovic, vicedirector de Viasna—. Las asociaciones gays son ilegales, no se pueden realizar celebraciones o encuentros de temática gay y el propio presidente Lukashenko desliza a menudo consignas homófobas. Dice cosa como ‘La Unión Europea intenta traer esos derechos humanos y libertades que amenazan nuestros valores’.
Valiantsin, sentado en una pequeña silla de madera en la sede de su asociación, se ríe resignado.
—En Bielorrusia, el concepto derechos humanos es un concepto negativo, un término que se refiere a ideas peligrosas. La Iglesia Ortodoxa tiene mucho peso aquí y es muy agresiva con los homosexuales.
Tras el café, Andrei y Anastasia invitan a una fiesta que se celebrará esa misma noche en la ciudad. Tendrá lugar en una discoteca de las afueras que, a las doce de la noche, cierra sus puertas. Se trata de un final falso. Una hora después, cuando todos los clientes se han ido, el club vuelve a abrir. Esta vez, quien desee entrar debe figurar en la lista. La fiesta es un secreto que ha corrido de boca en boca en la comunidad LGBT de Minsk. Esa noche el portero, mientras exhala vaho debido al frío, comprueba los nombres. Dentro, chicos y chicas se divierten. Fuman, beben y bailan entre las luces. Andrei y Anastasia brindan con una cerveza.
—Mi novia —dice Anastasia, elevando la voz para imponerse a la música— sufre trastorno bipolar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos muchísima presión. Porque esto es una pelea agotadora. Una lucha por ser normales.
Anatasia acude al psiquiatra regularmente y sufrió una depresión grave el pasado año. Estuvo dos años sin hablar con su madre después de confesarle su condición sexual. Su padre todavía hoy no le dirige la palabra. La madre de Andrei acude una vez por semana a una reunión con otros padres de hijos gays para aprender a aceptar la situación. Una especie de terapia. El padre de Andrei no lo sabe. O no quiere saberlo.
Al día siguiente, tras la fiesta, hay una obra de teatro alternativo en una casa en la periferia de la ciudad. Decenas de personas acuden: se sientan en el suelo mirando un pequeño escenario mal iluminado. Una de las actrices es Svetlana Sugako. Su novia, Nelly, es la productora de la obra, que se llama New York 79. Es conceptual y narra la historia de una actriz que prueba fortuna en su carrera trasladándose a la gran ciudad.
Svetlana hizo las paces con su madre tras varios años de enfrentamiento e incomprensión.
—La homofobia aquí es una herencia de la Unión Soviética. Necesitamos acercarnos con urgencia a los valores europeos y huir de Rusia. Me asombra saber que hay gente de izquierdas en la Unión Europea que porta banderas de la URSS o defiende Rusia. ¿Cómo puede ser? Son homófobos y represores.
Ni Andrei, ni Anastasia ni Svetlana se plantean abandonar Bielorrusia. Bielorrusia tampoco se plantea combatir la homofobia.

Svetlana Sugato es lesbiana. En la imagen junto a su novia Nadia Brodskaya, en un escondido patio a las afueras de la ciudad.
* * *
Mikola Statkevich llega cinco minutos tarde a la cafetería donde ha dado cita. Es un hombre robusto, elegante. Saluda, se sienta y responde sin rodeos. Es el líder del Partido Socialista y uno de los opositores más veteranos del régimen de Lukashenko.
Desde 2010 y hasta el año pasado, estuvo en prisión acusado de desobediencia civil. Contra él se presentaron 40 cargos administrativos y cuatro criminales. Gran parte de su cautiverio lo pasó en celdas de castigo, habitáculos húmedos sin luz ni mobiliario. De los cinco años de encierro, tres estuvo incomunicado. Fue uno de los muchos presos políticos que Lukashenko encerró tras las elecciones de 2010. Siete de cada diez opositores fueron detenidos aquel año, según datos del Partido Socialista.
La represión en aquella época tuvo lugar porque la Unión Europea no se inmiscuía en las decisiones de Lukashenko. La cosa cambió meses después de aquella reelección: las principales potencias europeas acordaron, entre otras medidas, aplicar un embargo de armas al país, limitar la concesión de visados a sus habitantes y excluir a Bielorrusia de los principales acuerdos europeos. La presión hizo levantar el pie del acelerador a Lukashenko.
Oficialmente, y desde el año pasado, ya no hay presos políticos en el país. En consecuencia, las relaciones entre Bielorrusia y la Unión Europea han mejorado. El pasado mes de febrero el Consejo Europeo decidió levantar las sanciones e iniciar “una etapa de diálogo y colaboración”.
La situación interna permanece calmada en la actualidad. A ello ha contribuido también que el gobierno bielorruso condenó la anexión de Crimea (territorio ucraniano) por parte de Rusia en marzo de 2014. Lukashenko aseguró que sentaba “un mal precedente”, algo que acercó a su gobierno a la Unión Europea.
—Lo de Crimea fue un poco sorprendente. Y también un mensaje a Europa. La represión ahora está en mínimos —explica un portavoz del Centro de Derechos Humanos Viasna.
Sin embargo, la mayoría no se fía de la calma.
—Esto es cíclico. Ya hemos pasado por otras épocas de relajación antes. Y comprobamos que después se regresó a la represión —explica Viasna.
—Lukashenko tiene que tener más cuidado ahora, porque Europa lo vigila de cerca. Pero hasta hace poco aquí desaparecían políticos —dice Mikola Statkevich.
El propio Mikola asegura que todavía quedan tres políticos encarcelados y dos activistas de derechos humanos. Los años más duros fueron 1999 y 2000, cuando cuatro líderes políticos desaparecieron, entre ellos un ministro y el portavoz del Parlamento. En el centro Viasna creen que fueron asesinados.
En el sistema político bielorruso existen hoy cuatro partidos opositores. Ninguno está en el Parlamento y uno de ellos es un partido falso organizado por el propio gobierno. Los observadores internacionales están autorizados sólo a supervisar las votaciones, pero no los recuentos de papeletas.
—Se vota con normalidad, después se cambian las urnas y listo —dice Mikola.
Alrededor, las camareras de la cafetería se muestran nerviosas, intranquilas.
—Si el gobierno se entera de que estoy dando una entrevista aquí, cerrarían la cafetería —explica Mikola—. La represión es un chantaje más que un método político.
No sólo desaparecen políticos, sino periodistas. Y medios. Existe sólo una cadena de televisión —pública— y las dos independientes emiten desde Polonia. Artyom Shraibman, el redactor de la web de noticias Tut.by, está en la redacción del periódico. Es una planta con cristalera en un edificio de las afueras.
—En Bielorrusia tenemos la ley de contradicción a los intereses nacionales. Es una ley muy amplia y abierta a interpretación mediante la que se puede castigar a cualquiera que el gobierno considere un problema para el país —explica Artyom.

El 11 de abril de 2011, explotó una bomba en la parada de metro de Oktyabrskaya, epicentro de Minsk. Memorial de los caídos.
Nava Nisha (NN) es otra web de noticias. En ella trabaja Jahor Marcinovich, un reportero de 27 años que explica su trabajo rodeado de estanterías repletas de libros. La redacción de NN es un piso sencillo en el que las mesas se tocan unas con otras y jóvenes periodistas teclean ordenadores cubiertos de polvo.
—Los periodistas nos controlamos a nosotros mismos, que es una manera de decir que nos censuramos. Sabemos hasta dónde podemos contar, dónde están los límites —dice Jahor.
—¿Tus padres no se preocupan?
—Sí, claro. Me dicen que tenga cuidado. Tienen miedo del gobierno. Pero yo siempre pienso que si soy honesto con lo que hago y cuento la verdad, no tiene por qué pasarme nada.
Sólo internet parece salvarse de las mordazas. En la red proliferan los medios contestatarios y las redes sociales, como Facebook o Twitter, albergan el discurso de activistas y periodistas críticos. Y aun así Lukashenko pelea por el cibercontrol. Andrew Sushko es abogado, activista y experto en comunicación. Explica que el gobierno tiene una lista negra de web críticas con el régimen a las que bloquea cada cierto tiempo.
—Es bastante infantil pensar que así vas a controlar internet. Además, cada vez que bloquean una web, la hacen muy popular por el escándalo que se forma.
El control llega también a la universidad. Lejos de escenarios de estudiantes rebeldes que provocan dolores de cabeza a la oficialidad, los de Bielorrusia son estudiantes sumisos, en la línea del resto de la población. La vida universitaria del país es como su campus en el centro de la capital: edificios aburridos, tristes y oscuros, de paredes desgastadas sin color, puertas viejas, iluminación amarillenta y retratos de Lukashenko en las paredes. No hay pancartas reivindicativas, ni carteles o pintadas. Las asociaciones estudiantiles están prohibidas. La más importante, llamada RADA, es considerada ilegal por el gobierno. Su presidente es Ales Krot.
—Los estudiantes quieren su título y trabajar. No quieren problemas. Son apáticos, como el resto del país —dice desde una pequeña casa que hace de sede de la asociación.
En las facultades hay policías en los accesos para controlar quién entra y quién sale. Y qué hace o dice cada quien.
—Hace unos años no era así —dice Seva Levachen, estudiante de Informática, de 20 años—. De vez en cuando había protestas o concentraciones. Pero la gente ahora se cansó.
El pasado 20 de diciembre hubo un conato de protestas estudiantiles en el campus de Minsk. A raíz de eso, se cerraron todos los accesos al campus menos uno. En las puertas clausuradas, casi un año después, todavía pueden verse carteles que rezan: ‘en reparación’. Seva se ríe.
—Un año para reparar unas puertas. Muy bielorruso esto…
* * *
Krasniahia es una aldea situada a 40 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. Forma parte de un cinturón de localidades en la región de Gomel, al sur de Bielorrusia, que dibujan la última frontera habitada antes de la zona de exclusión.
El 26 de abril de 1986 el reactor número 4 de la central de Chernóbil experimentó un súbito aumento de potencia que lo sobrecalentó y produjo una explosión de hidrógeno. La deflagración voló la estructura de hormigón del reactor y dejó el núcleo a cielo abierto: los primeros helicópteros soviéticos que sobrevolaron el lugar contemplaron un núcleo radiactivo a la vista, con grafito ardiendo al rojo vivo y combustible bullendo a 2,500 grados centígrados. El humo radiactivo subía hacia el cielo. La mayor catástrofe nuclear de la historia llamaba a la puerta de Bielorrusia.
Aunque Chernóbil se encuentra en Ucrania, la central está apenas a 30 kilómetros de la frontera. Aquel día, y los posteriores, el viento empujó la radiación hacia Bielorrusia. Hoy, el país que gobierna Lukashenko sigue siendo el más afectado por la radiactividad. Existe una zona de exclusión al sur de Gomel a la que está prohibido acceder debido a los altos niveles de contaminación. Justo antes están los últimos pueblos habitados. Sus vecinos conviven con la radiactividad. Krasniahia es una de estas aldeas.
De las veinte casas que conforman Krasniahia, sólo una está habitada. Ivan Shilets y su mujer Vera son sus inquilinos. Ambos tienen 88 años, son menudos y no dejan de sonreír sentados en la cama de su habitación. Iván, cejas blancas pobladas y manos arrugadas y grandes, recuerda bien el día de la explosión nuclear.
—Llamaron a mi puerta. Era el jefe de la granja estatal en la que trabajaba. Me dijo que había un incendio en la central y que tenía que ir a Chernóbil a evacuar el ganado. No me explicó nada más.
Iván tomó una rudimentaria furgoneta y se acercó a la central para llevarse sus ovejas. En el trayecto se cruzó con numerosos convoyes militares y sobre su cabeza zumbaban los helicópteros. Cuando terminó su misión, regresó a casa y se acostó sin saber qué estaba pasando. Tendrían que pasar varias semanas hasta que el gobierno de la URSS explicara a los habitantes lo que había sucedido. Los vecinos de Krasniahia fueron evacuados en los siguientes días, pero Iván y Vera se negaron a dejar su casa.
—Los que se fueron y se realojaron en Minsk están hoy todos muertos. Se murieron de la pena. Nosotros estamos bien.
El escenario se repite. Decenas de aldeas lucen casas abandonadas, con los muebles cubiertos de polvo, mesas puestas y muñecas en el suelo con tierra en la cara. Como si todos hubieran salido corriendo con lo puesto. El paisaje que rodea todo resulta inquietante: el silencio es permanente, con enormes bosques donde los medidores de radiación comienzan a pitar. La radiación es una amenaza invisible, escondida en la quietud.
En Ivankova, otra de las aldeas fronterizas con Chernóbil, sólo quedan Alexandr Turchin y su madre. Las casas están cerradas con candado, con la vegetación creciendo en los techos y entre las paredes medio derruidas. El medidor de radiación alerta de un nivel de 0.90 micro sieverts por hora, cuando el límite de lo saludable se sitúa en 0.30.
Alexandr está plantando papas. Cuando termina, se sienta en una banqueta de madera en su cocina, se seca la frente con la gorra y explica su situación mientras bebe un vaso de agua.
—Padezco daños neuronales que me hacen perder la memoria. A veces no me reconozco a mí mismo en el espejo. Es por culpa de la radiación. Mi mujer me abandonó por eso y se llevó a mis hijos. Y nadie me ayuda. El gobierno no me facilita trasladarme de aquí porque dice que lo que me pasa no tiene nada que ver con la radiactividad.
Cerca de allí, en otra aldea semiabandonada llamada Stralichava, cuatro mujeres con pañuelos en la cabeza y bastones gastan la tarde sentadas en un banco. A su alrededor, un grupo de gallinas picotean el suelo, ajenas al elevado nivel de radiación en el ambiente. Alla Tolimach se queja de que el gobierno no les presta atención.
—Me operaron de tiroides dos veces. Tengo diabetes y dolor crónico de huesos. Las autoridades dicen que es por mi edad, que no tiene nada que ver con Chernóbil.

El pueblo de Krasnaja Gora, afectado por la radiación de Chernóbil (1986), fue destruído por la antigua Unión Soviética. Sólo una casa queda en pie, en ella viven Iván Shilets (en la fotos) y su mujer Vera de 88 y 82 años.
El sur de Gomel son pocos los vecinos que no padecen de tiroides, tumores, dolores o problemas neuronales. Ninguno es reconocido oficialmente como víctima de la radiación. Según el gobierno bielorruso, el número de muertos debido a la explosión nuclear es de 50. Los estudios independientes aplastan esta cifra bajo muchos ceros. Uno de los más fiables es el dirigido por el experto medioambiental ruso Alexey Yablokov, titulado ‘Consecuencias de la catástrofe de Chernóbil en la población y el entorno’. Usando un modelo matemático, el estudio analiza las víctimas directas tras la explosión y también los muertos en los años posteriores debido a enfermedades y dolencias heredadas. El resultado final estima en 1.4 millones el total de afectados, de los que 800,000 han muerto por culpa de la radiactividad.
Alexey Nesterenko es el director del Instituto de Radioprotección de Bielorrusia (Belrad), una institución independiente que estudia los efectos de la catástrofe.
—Lo más peligroso de la contaminación radiactiva es la herencia genética. Un vecino contaminado que se va a vivir a España o a Italia, y tiene hijos ahí, habrá llevado la contaminación radiactiva a esos países. Y esos hijos la trasladarán a sus nietos. Los efectos de la radiación de bajo nivel sobre la salud humana no se conocen todavía. Hay elementos radiactivos que tardarán miles de años en desintegrarse. Y cuando lo hagan, no sabemos cuáles serán las consecuencias. Personalmente, opino que la humanidad desaparecerá antes que la radiactividad.
En Gomel, quedar embarazada es una experiencia angustiosa. Las madres esperan con preocupación nueve meses para saber si sus bebés llegarán al mundo con algún legado radiactivo. En Buda-Koshelenko, un pueblo muy cercano a la zona de exclusión, vive Lyudmila Sukhval. Tiene 39 años y tres hijos. El mayor de ellos, Stas, tiene 9 años y una enorme cicatriz en la cabeza. Un tumor no deja de reproducirse pese a las varias operaciones que ya ha padecido. Tampoco él es considerado víctima de Chernóbil por el gobierno.
—Viví mis embarazos con mucha preocupación. Nos pasa a todas las mujeres de este pueblo. Rezamos durante nueve meses para que todo salga bien. Pero casi todos los niños aquí tienen problemas de salud.
La propia Lyudmila padece un cáncer de riñón, aunque prefiere no hablar de ello.
—Chernóbil es el terror silencioso. Nos va atacando a todos lentamente.
Los datos muestran que la tasa de mortalidad y las visitas a los centros sanitarios se han disparado en Gomel desde 1986. Pero el gobierno insiste en que nada tiene que ver con Chernóbil. Lukashenko inaugurará el próximo año una nueva central nuclear. Y quien se oponga a ella será considerado “enemigo de los intereses nacionales”.

Valiantsin Stefanovic, vicedirector de Viasna, la principal asociación de derechos humanos de Belorrusia.
* * *
En un barrio de Minsk, en una pequeña ventana de un primer piso, puede verse una bandera de Europa. Está un poco escondida, tras el cristal, pero revela la sede de Viasna, la principal asociación de Derechos Humanos. Dentro, su vicedirector, Valiantsin Stefanovic, mira la televisión pública. En la pequeña pantalla aparece el premier Aleksandr Lukashenko en un acto oficial, acompañado por su hijo.
—A veces me siento cansado —dice Valiantsin—. Como si corriese en círculos.
En la televisión, Lukashenko comienza su discurso. En la cintura lleva una pistola bañada en oro.
Lo más leído en Gatopardo
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.
Tras accidente nuclear, Fukushima busca soluciones
Ha pasado más de una década desde el triple desastre que azotó la prefectura de Fukushima, en Japón: un terremoto, un tsunami y el incidente nuclear más peligroso de la historia desde Chernóbil devastaron y despoblaron la región. Las actividades de reactivación están en marcha y, sin embargo, aquel 11 de marzo de 2011 continúa generando repercusiones. Por ejemplo, un “turismo negro” que envuelve a la región en una evocación prefabricada de supervivencia.
El tren que regresa a Ucrania
Un tren conecta Polonia con Ucrania. En sus vagones viajan quienes buscan rescatar a sus familiares, pero también ucranianos y extranjeros que quieren hacer la guerra. Unos veinte mil extranjeros han solicitado unirse a la resistencia de Zelenski. Pero no todos logran cruzar al frente de batalla. ¿Qué es lo que piensan estos combatientes de la guerra?
Angela Merkel: la canciller que llegó a la cima
Ningún político ha marcado el destino de Europa en la última década como la canciller alemana Angela Merkel quien, luego de dieciséis años en el poder, se retira tras las elecciones generales del próximo 26 de septiembre. Será una separación difícil y una nueva era. Merkel se acerca al final de su mandato con los niveles de aprobación más altos de su país.



