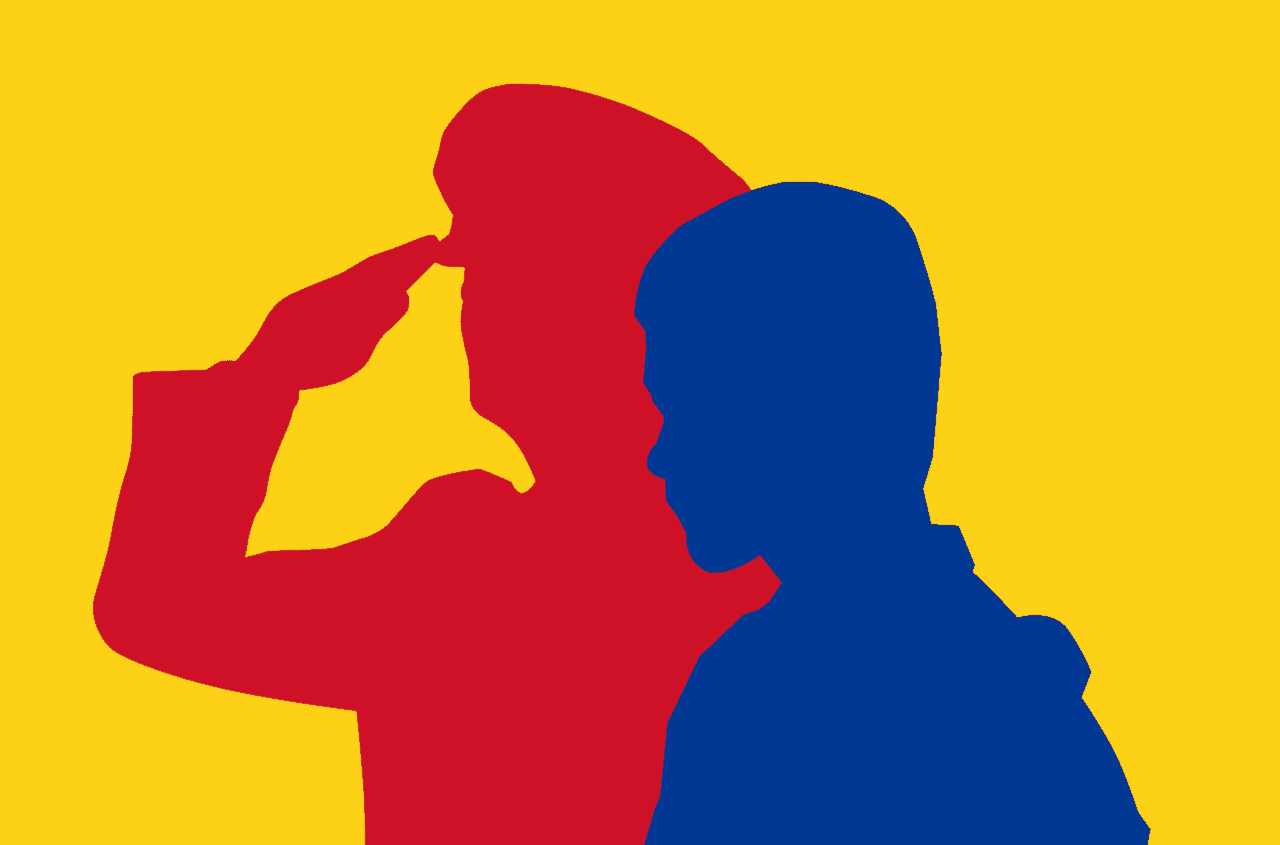El 66% de las víctimas se concentró en diez departamentos, se lee en el comunicado de la JEP que resume la primera fase de la investigación del caso 03: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Aunque el inicio de la práctica podría situarse en los años ochenta, en el contexto de la guerra contrainsurgente, el 78% de los crímenes ocurrió entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuya bandera, la política de Seguridad Democrática, se propuso combatir la amenaza de grupos armados ilegales. El tema ha sido documentado por la prensa, la academia y varios organismos de derechos humanos; probablemente, su cara más visible sea la de Mafapo, las madres de Soacha, como fueron conocidas al comienzo.
Luz Edilia Palacio, una de ellas, emprende un monólogo largo, doloroso.
El 23 agosto de 2008, su hijo de 22 años, Jader Andrés Palacio, que vivía con ella en una zona humilde asentada en un cerro de Soacha, trabajador desde chico, un muchacho que colaboraba con los gastos de la casa, próximo a ser padre, desapareció.
—Mi hijo llevaba dos días desaparecido y la señora Idalí [una vecina que también hace parte de Mafapo] me llamó para decirme que se habían llevado a unos muchachos de Soacha, que había una cantidad de muertos y que dentro de esos muertos varios no cargaban los documentos. Me asusté mucho y le dije: ¿cómo así?, yo tengo la cédula de mi hijo aquí en la casa, no me diga eso, que Andrés también está embolatado.
Cuando terminó esa llamada, sonó el teléfono. Era su otro hijo, el menor de los cinco.
—Me dijo: amá, ¿usted qué está haciendo? Eran las 4:30 de la tarde. Amá, véngase que se llevaron a un montón de gente, los mataron en Ocaña y fue el ejército el que los mató. Y yo: ¿Cómo así? No entiendo. Comencé a alistarme, sacaba ropa de un armario, la metía. Me volví loca. Cogí el bus y bajé a la casa de la novia de mi hijo, la muchacha con la que tuvo a mi nieto, que [en ese momento] estaba embarazada de ocho meses. En la cuadra donde ella vive había mucha gente reunida, todo el mundo alarmado y la familia de ella llorando por el hijo mío. Y yo entre tonta y loca, no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces me fui a preguntar por ahí y la gente me decía que se habían llevado a mi hijo, a fulano y a zutano, con nombres. Había mucho comentario y mi pregunta era: ¿Cómo así que se lo llevaron? ¿Quién?

Representantes del grupo colombiano Mafapo de Soacha y Bogotá, conformado por madres, esposas, hijas y hermanas de soldados de la Armada Nacional de Colombia, exigen justicia en Barcelona, España. Fotografía de Thiago Prudencio / Reuters.
A partir de ese día, cuando todo era tan brumoso, Luz Edilia emprendió un recorrido de indagación por cuenta propia. Averiguó con la policía de Soacha y fue al Instituto de Medicina Legal donde vio una foto de su hijo muerto. Guerrillero dado de baja en Ocaña, al nororiente de Colombia, según el ejército. Fue a la fiscalía del municipio a denunciar y, a la salida, un fiscal le dijo: “Madrecita, no se vaya que aquí hay otras madres que tienen a sus hijos desaparecidos”.
—Yo vi mucha confusión, las señoras hablaban: que mi hijo está desaparecido desde tal día, que el otro tal. Yo las veía, pero no me relacioné con ellas y me fui.
Mientras intentaba reunir el dinero para trasladar el cuerpo de Jader Andrés, por el que su hermano mayor viajó los 630 kilómetros hasta Ocaña y encontró en una fosa común, que regresó y la familia enterró en un cementerio de Soacha, Luz Edilia acudió a la personería de esa ciudad, el órgano estatal que defiende los derechos de los ciudadanos. Tras la indiferencia de otras entidades, el personero la atendió: Fernando Escobar fue el primer funcionario en denunciar las ejecuciones extrajudiciales, el primero en hablar de su sistematicidad.
Antes de su encuentro con Luz Edilia, Fernando Escobar escuchó a algunas madres. Los casos compartían un perfil: hombres jóvenes, de escasos recursos, sin empleo fijo, cuyos cadáveres, con uniforme guerrillero nuevo, aparecieron en una fosa común a cientos de kilómetros de Bogotá. Todos, además, fueron engañados por reclutadores vinculados al ejército con falsas ofertas de trabajo. “No encontré ningún eco al denunciar las desapariciones”, contó al periódico español La Vanguardia en una entrevista en 2010. “Las autoridades lo negaban. Decían que era ridículo acusar al ejército de asesinatos. El presidente Uribe indignó a las madres cuando dijo que esos jóvenes no estaban recogiendo café”. La frase es del 7 de octubre de 2008: “El fiscal general de la nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales”. Con el relato de Luz Edilia, el personero tuvo el material probatorio suficiente para entablar la primera denuncia por una ejecución extrajudicial, convenció a las madres de hablar y buscar abogados, alertó a las entidades públicas y logró que los casos fueran investigados por la justicia ordinaria y no por la penal militar, lo que garantizó mayor independencia.
—Fue un escándalo terrible —recuerda Luz Edilia—. Todos los medios nos entrevistaban, vinieron de otros países.
Pero al tiempo que el escándalo estallaba, crecían la tergiversación de las historias y la descalificación (políticos, miembros de la fuerza pública y algunos medios repetían que se trataba de casos aislados, que los crímenes habían sido cometidos por unas cuantas manzanas podridas en el ejército, que quizás los chicos sí eran guerrilleros); también creció el miedo por las amenazas contra los familiares de las víctimas. Las madres de Soacha y Bogotá continuaron su lucha a través de Mafapo, ahora de manera colectiva. Se llamaban por teléfono. Los primeros encuentros, casi espontáneos, ocurrieron en la plaza de Soacha.
—Nos reuníamos sin que nadie nos orientara, sin saber nada. Nos invitaban a alguna parte y allá llegábamos a contar nuestra historia, llorando —recuerda Luz Edilia.
***
Soraida Muñoz, de 69 años, fue una de las últimas madres en sumarse a la organización. Su hijo, Johnny Duvián Soto, tenía 21 años cuando desapareció el 29 de julio de 2008. Lo asesinaron el 13 de agosto en Ocaña. Desde una casa que no es la suya, donde la Unidad para las Víctimas la reubicó como medida de protección, dice:
—Cuando supe lo de mi hijo, me encerré, no participé con las compañeras. Entré al colectivo hace siete años. Igual ellas me han comentado que al principio fue duro porque las maltrataban, les decían mentirosas. ¿Por qué me encerré yo?
Soraida se toma un momento para buscar la palabra justa y agrega que lo hizo porque no entendía, aún no entiende, cómo su hijo, que recién prestaba el servicio militar y cuya gran ilusión era seguir una carrera en el ejército, fue asesinado por ese mismo ejército.
—Entonces yo me encapsulé en la situación y duré cuatro, cinco años, en los que sólo salía al barrio a hacer la compra diaria. No me metía con las compañeras, las veía en su lucha por televisión, por radio, pero a mí me daba miedo.
Ella que era líder de su localidad, al sur de Bogotá, que por diez años crió y cuidó a niños y niñas en el programa de madres comunitarias del Instituto de Bienestar Familiar, que trabajó en un proyecto de siembra de árboles y limpieza de una quebrada, que cada Navidad armaba un pesebre en la calle, que no tenía reparos en tomar un megáfono y hablar a los vecinos.
—A los nueve días de haber enterrado a mi hijo, llegaron unos personajes a la casa. Yo tenía un altarcito y a las cinco de la mañana me paraba a rezar, a llorar, a fumar un cigarrillo, a tomar un café. Escuché a estos señores, afuera, que se preguntaban si ésa sería la casa de Johnny Duvián [la sospecha ante ellos llegó porque a su hijo no le decían por su nombre de pila; de cariño, todos en el barrio le decían Matías]. Me asomé y les dije: sí, ésta es. Pero reaccioné, cerré la ventana y salí corriendo a los cuartos de mis hijos: nos van a matar. Mis hijos se pararon, abrieron la puerta y ya se habían ido. Ahí me dejaron el miedo.
“Yo les presté a mi hijo”, dice Soraida al recordar lo mucho que a Johnny Duvián le gustaba la vida castrense. Aún adolescente, fue con su padre a un batallón para presentarse al servicio militar y durante dos años y dos meses fue soldado en San José del Guaviare, una zona selvática al sur de Colombia marcada por el conflicto armado. No consiguió trabajo a su regreso, la situación económica de la familia era difícil y empezó a vender discos y flores, a lavar carros, a descargar mercancía de restaurantes. Estaba insatisfecho: quería ser soldado profesional. Entonces volvió al batallón. Y ahí, en la puerta de ese batallón al norte de Bogotá, conoció a Alexander Carretero, el hombre que le prometió ayudarlo a entrar al ejército.
Desde 2017 Carretero cumple una condena de 44 años por desaparición forzada y homicidio agravado de 14 jóvenes de Soacha y Bogotá. Su función: reclutador. La persona encargada de escoger a las víctimas, entablar conversación, ganar su confianza, ofrecerles trabajo, convencerlos y entregarlos a la fuerza pública para que los asesinaran.
—De pronto mi hijo lo llamó y le dijo dónde estaba. Él siguió vendiendo sus CD con un amigo al que también reclutaron. Venía todas las tardes, me daba para el diario. El 29 de julio le estaba calentando un café y me dijo: no, mami, se me hace tarde, chao. Le di un abrazo y un beso y se fue.
Soraida duró casi un año esperándolo, preguntando por él, haciendo caso a los vecinos que aseguraban haberlo visto en una esquina, en un poste de luz, en el puesto de flores, con arrebatos de desolación, aterrada ante la posibilidad de ir a un anfiteatro. Hasta que un día llegó un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía con fotos de su hijo muerto. La familia recibió a los detectives, ella no porque estaba en su trabajo, en el área de decoración de una fábrica de jeans.
***
A la fecha, además del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, hay alrededor de dos mil investigaciones penales abiertas y 1,740 personas condenadas. Pero una pregunta sigue sin respuesta: ¿Quién dio la orden?
Esa pregunta rondó el acto de entrega del informe Unidas por la memoria y la verdad, que recoge testimonios de las integrantes de Mafapo, a la Comisión de la Verdad de la JEP, el pasado 16 de marzo. En 13 años las madres de Soacha y Bogotá, hoy llamadas “Madres de Colombia”, han acompañado su búsqueda de verdad y justicia con talleres, marchas y plantones, elaboración de telares de la memoria (cuadros tejidos donde cuentan la historia de su hijos y de su lucha), charlas en universidades y manifestaciones artísticas: fueron fotografiadas cubiertas de tierra, se tatuaron los retratos de sus seres queridos en los brazos. En Twitter sus trinos son certeros, punzantes y atendidos: tienen 86 mil seguidores. Sin embargo, mucho permanece incumplido: hay personas desaparecidas, hay familiares exiliados y amenazados, hay madres con miedo a denunciar, hay militares no destituidos, faltan actos simbólicos para que se sepa que los jóvenes asesinados no eran guerrilleros, falta una declaración pública de perdón, falta contar la verdad.

Representantes del grupo colombiano Mafapo de Soacha y Bogotá, conformado por madres, esposas, hijas y hermanas de soldados de la Armada Nacional de Colombia, exigen justicia en Barcelona, España. Fotografía de Thiago Prudencio / Reuters.
—Queremos saber quién dio la orden —dice Luz Edilia Palacio—. En esa época estaban Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ministro de Defensa. Ésa es la pelea y ha sido muy duro. Nosotras somos viejas y nuestra pregunta es: ¿Vamos a alcanzar a saber la verdad?
***
Durante la pandemia –Luz Edilia tuvo covid-19 y Soraida espera recibir la vacuna pronto–, la situación empeoró. Las madres de Soacha y Bogotá sobrellevan enfermedades y dolencias, ruptura de hogares, peleas con parientes que las desaprueban, la imposibilidad de celebrar cumpleaños y días de fiesta, amenazas y deudas, algunas incluso con los cementerios donde están enterrados sus hijos.
—Somos mujeres con un dolor a cuestas. Hay compañeras que pagan el arriendo y muchas veces no tienen qué comer. Por eso yo sí quiero que me indemnicen: con 69 años ¿quién me va a dar trabajo? El único que trabajaba para sostenerme era mi hijo, al que me mataron —dice Soraida, que pide de manera puntual que el Estado financie la educación superior de los hijos, hermanos y sobrinos de los jóvenes asesinados.
Después de vivir cuarenta años en su casa, ahora está reubicada por seguridad en un barrio donde no conoce a nadie y nadie la conoce a ella, donde todo le es extraño.
También Luz Edilia fue reubicada junto con su nieto, el hijo de Jader Andrés, de doce años. Ella y el chico tienen problemas de salud. A Luz Edilia, con diabetes e hipertensión, le cuesta hacer rendir el dinero para llegar a fin de mes.
Ambas recuerdan cuando comenzaron en Mafapo:
—Yo pensé en tirar la toalla y luego dije no, tengo que seguir, ¿cómo me voy a estar quieta? —dice Luz Edilia.
Y Soraida:
—Cuando empecé, tenía miedo, no quería hablar, no salía en medios, me ponía a llorar. Pero mis abogados me dieron un psicólogo. Contar la verdad para sacar esas emociones horribles que uno tiene me ha servido. Y estoy agradecida [con Mafapo] porque nos ha permitido visibilizar y saber nuestros derechos como víctimas, que no somos sólo nosotras, imagínese ese número: 6,402.