El relato de una ola de calor mortal: El Ministerio del Futuro
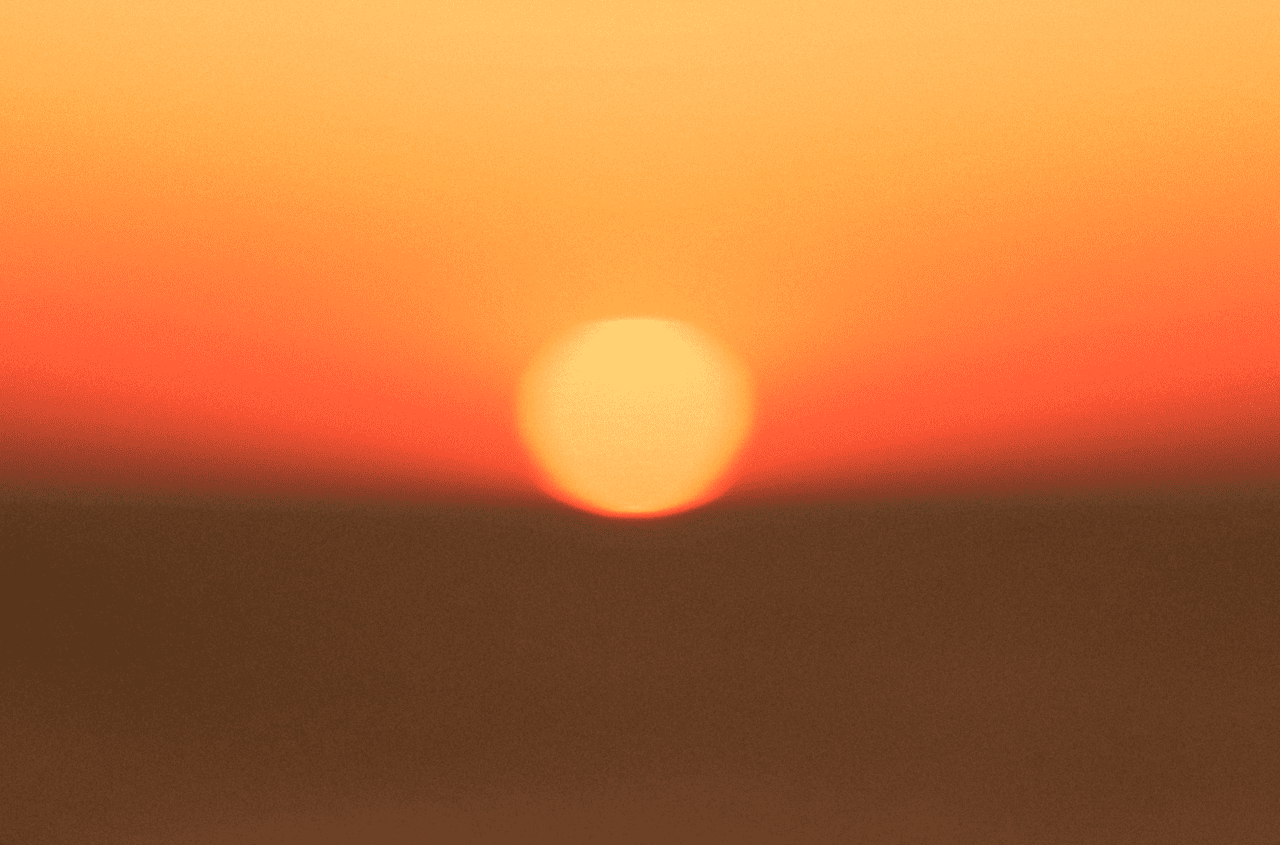
Kim Stanley Robinson solía escribir ciencia ficción sobre Marte, pero el cambio climático lo ha hecho cambiar de género: en vez de imaginar otros planetas, ahora trata de imaginar soluciones para el nuestro. Fragmento del libro El Ministerio del Futuro (Minotauro), © 2020, Kim Stanley Robinson. © 2021. Traducción: Simon Saito Navarro. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Cada vez hacía más calor.
Frank May se levantó del colchón y anduvo con cuidado de no hacer ruido hasta la ventana para echar un vistazo. Muros de estuco y azulejos de color ocre, el color de la arcilla local. Bloques de viviendas cuadrados como en el que estaba, azoteas ocupadas por residentes que habían subido durante la noche porque dentro hacía demasiado calor para dormir. Ahora unos pocos miraban al este detrás de los antepechos de las azoteas. El cielo era del color de los edificios, mezclado con el blanco allí por donde el sol no tardaría en salir. Frank respiró hondo y el aire le evocó la imagen de una sauna. Este era el momento más fresco del día. En toda su vida no había pasado más de cinco minutos en una sauna; no le gustaba la sensación. El agua caliente, quizá; el aire húmedo y caliente, no. No entendía cómo podía haber gente que disfrutara sudando y experimentando esa sensación de agobio.
«Hacía demasiado calor para toser; meterse ese aire en el cuerpo era como respirar en una fundición. […] También hacía demasiado calor para llorar.»
Aquí no había manera de escapar de ella. Si lo hubiera pensado un poco no habría aceptado venir. Era la ciudad hermana de la suya, pero había otras ciudades hermanas, otras organizaciones humanitarias. Podría haber trabajado en Alaska. Y sin embargo el sudor se le metía en los ojos y se los irritaba. Estaba empapado; solo llevaba puestas unas bermudas que también estaban mojadas; en el colchón en el que había intentado dormir había manchas de humedad. Estaba sediento y el termo que tenía al lado del colchón estaba vacío. Por toda la ciudad se oía el zumbido acentuado, como si fueran un enjambre de mosquitos gigantes, de los aparatos de aire acondicionado instalados en las ventanas de los edificios.
Y entonces el sol escindió el horizonte. Brillaba como si fuera una bomba atómica, pero es que lo era. Los campos y los edificios que había debajo de aquella grieta de luz se oscurecieron; y se oscurecieron un poco más a medida que la grieta se extendía por los costados de la línea llameante, que en un momento dado se expandió hasta adquirir una forma semicircular que Frank ya no pudo mirar. El calor que desprendía era tangible, una bofetada en la cara. Las radiaciones solares le calentaron el rostro y Frank parpadeó. Apenas veía con los ojos irritados y cubiertos de sudor. Todo era de color canela y beis y brillaba con un intolerable fulgor blanco. Una ciudad cualquiera en Uttar Pradesh, seis de la mañana. Miró el móvil. Temperatura: 38 ºC. Humedad: alrededor del 35 por ciento. El problema era la combinación de ambas. Solo unos años antes habría sido una de las temperaturas de bulbo húmedo más altas jamás registradas. Ahora no era más que un miércoles por la mañana.
Unos alaridos de consternación desgarraron el aire. Procedían de una azotea del otro lado de la calle. Gritos de angustia. Dos mujeres jóvenes inclinadas sobre el antepecho gritaban a la calle que se extendía abajo. En la azotea había alguien que no despertaba. Frank llamó a la policía con su teléfono. No le contestaron. No sabía si la llamada se había realizado o no. Ahora las sirenas tronaban, lejanas, como si estuvieran sumergidas. Con la llegada del nuevo día la gente estaba descubriendo a los moribundos, encontrando a los que ya nunca despertarían tras la larga y tórrida noche, llamando para pedir auxilio. Las sirenas parecían indicar que algunas de las llamadas habían recibido respuesta. Frank volvió a mirar el móvil. Cargado; tenía cobertura. Pero no le contestaban en la comisaría a la que había llamado varias veces en los cuatro meses que llevaba allí. Solo le quedaban dos meses para irse, cincuenta y ocho días; parecía una eternidad. El 12 de julio, antes de la llegada del monzón. Concéntrate en pasar el día de hoy. Ve día a día. Luego pensó en su ciudad, Jacksonville, en la que irónicamente habían bajado las temperaturas debido precisamente a lo que estaba pasando aquí. Tendría un montón de historias para contar. Pero la pobre gente de la azotea del otro lado de la calle…
Entonces cesó el ruido de los aparatos de aire acondicionado. Más gritos de angustia. En su móvil ya no aparecían las barritas de cobertura. Se había ido la luz. Un apagón. Las sirenas seguían sonando como los gemidos de dioses y diosas; el panteón hindú al completo estaba afligido.
Comenzaron a encenderse los generadores, motores de dos tiempos de gasolina, gasóleo o queroseno, todos ellos combustibles ilegales, salvo para situaciones como aquella, cuando la necesidad se imponía a la ley que obligaba a utilizar gas natural licuado. El aire, ya bastante contaminado, pronto sería un manto de gases. Sería como respirar el humo del tubo de escape de un autobús antiguo.
Frank tosió al pensarlo. De nuevo probó a beber del termo que tenía junto al colchón. Estaba vacío. Bajó con él y lo llenó del depósito de agua filtrada que había en la nevera, dentro de un armario. Seguía fría a pesar del apagón. Dentro del termo se mantendría fresca unas horas. Dejó caer una pastilla de yodo en el interior del recipiente como precaución y lo cerró herméticamente. Notar su peso en la mano lo tranquilizaba.
La fundación había instalado un par de generadores en el armario. También había unos bidones de gasolina, suficiente para mantener los generadores en marcha durante dos o tres días. Debía tenerlo presente. Sus compañeros se apelotonaron en la puerta. Hans, Azalee, Heather, todos ellos con los ojos rojos y una expresión de confusión en el rostro.
—Vamos —dijeron—. Tenemos que irnos.
—¿Qué queréis decir? —les preguntó desconcertado Frank.
—Tenemos que ir a buscar ayuda. Se ha ido la luz en todo el vecindario. Hay que avisar en Lucknow. Tenemos que traer médicos.
—¿Qué médicos? —quiso saber Frank.
—¡Hay que intentarlo!
—Yo no voy —dijo con rotundidad Frank.
Los demás se lo quedaron mirando y luego se miraron unos a otros.
—Dejad el teléfono por vía satélite —sugirió Frank—. Vosotros id a buscar ayuda, yo me quedaré aquí y le diré a la gente que volveréis con ayuda.
Los otros asintieron con nerviosismo y se marcharon sin perder un segundo.
«Solo unos años antes habría sido una de las temperaturas más altas jamás registradas. Ahora no era más que un miércoles por la mañana.»
Frank se puso una camisa blanca que enseguida se empapó de sudor y salió a la calle. Lo recibió el ruido de generadores que arrojaban gases al aire tórrido; para mantener en funcionamiento los aparatos de aire acondicionado, supuso Frank. Reprimió las ganas de toser. Hacía demasiado calor para toser; meterse ese aire en el cuerpo era como respirar en una fundición, pero esta vez tosió. Nada daba más calor que inspirar el aire abrasador al mismo tiempo que se hacía el esfuerzo de toser. La gente se acercaba a él para pedirle ayuda. Él decía que la ayuda llegaría pronto. «A las dos —les aseguraba—. Id a la clínica y meted a los ancianos y a los niños en habitaciones con aire acondicionado.» En los colegios había aire acondicionado, y en los edificios gubernamentales. «Id a esos lugares. Seguid el sonido de los generadores.»
En la entrada de todos los edificios había un grupo de dolientes desesperados esperando una ambulancia o un coche fúnebre. Como para toser, también hacía demasiado calor para llorar todo lo que se quería. Uno incluso tenía la impresión de que se recalentaría si hablaba. De todos modos, ¿qué había que decir? Hacía demasiado calor para pensar. Aun así, la gente seguía abordándolo.
—Por favor, señor, ayúdenos.
—Id a mi clínica a las dos —les decía Frank—. Mientras tanto, meteos en el colegio. Entrad en algún lugar, buscad un sitio con aire acondicionado. Llevaos de aquí a los ancianos y a los niños.
—¡Pero no hay ningún lugar adonde ir!
Entonces se le ocurrió una idea.
—¡Id al lago! ¡Meteos en el agua! —Dio la impresión de que no lo entendían—. Como en el Kumbh Mela —les explicó como buenamente pudo—, cuando la gente va a Benarés y se baña en el Ganges. Os mantendrá frescos. El agua os refrescará.
Un hombre negó con la cabeza.
—El agua está en el sol. Está caliente como el caldo. Es peor que el aire.
Llevado por la curiosidad y respirando con dificultad, Frank recorrió las calles en dirección al lago. La gente había salido de los edificios y se apiñaba delante de las puertas. Algunas personas lo miraban, pero la mayoría estaban abstraídas en sus propios asuntos. Todos tenían las ojeras de la angustia y del miedo, los ojos rojos por el calor, el humo y el polvo. Las superficies metálicas expuestas al sol quemaban al tacto, y Frank veía las fluctuaciones del aire caliente encima de ellas, como en una barbacoa. Sus músculos tenían la consistencia de la gelatina; un alambre de pavor que le recorría la espalda de arriba abajo era lo único que lo mantenía erguido. Habría querido correr, pero era imposible hacerlo. Caminaba por la sombra siempre que podía. A esa hora temprana de la mañana solía haber un lado de la calle en sombra. Ponerse al sol era como si te empujaran hacia una hoguera. Uno iba dando tumbos hasta la siguiente sombra impelido por la ráfaga de calor.
«La gente sabía lo que estaba pasando y observaba a su alrededor, pero no actuaba».
Llegó al lago y no le sorprendió ver gente allí ya, metida hasta las rodillas en el agua, con los rostros de tez oscura enrojecidos por el calor. La luz del sol se posaba en el agua como una densa capa de talco. Frank fue hasta la sinuosa cornisa de hormigón que bordeaba el lago en esa orilla, se agachó y hundió un brazo hasta el codo en el agua. El agua era un caldo, o casi. Continuó con el brazo dentro del agua, intentando discernir si estaba más fría o más caliente que su cuerpo. Con el calor que hacía era difícil saberlo, y llegó a la conclusión de que el agua en la superficie estaba más o menos a la misma temperatura que su sangre. Eso significaba que tenía una temperatura bastante más baja que la del aire. Pero si era un poco más alta que la temperatura corporal… Bueno, seguiría estando más fría que el aire. ¡Qué difícil era determinarlo! Miró a la gente que había en el lago. Solo una estrecha porción de la masa de agua seguía resguardada por la sombra de los edificios y de los árboles, pero a medida que avanzara la mañana esa protección desaparecería. Entonces todo el lago quedaría expuesto al sol, hasta que a última hora de la tarde lo cubrieran las sombras del otro lado. Era una mala noticia. Paraguas, pensó; todo el mundo tenía un paraguas. La pregunta era cuánta gente cabía en el lago. Menos de las que había en la ciudad, cuya población rondaba los doscientos mil habitantes. Estaba rodeada por campos de cultivo, colinas bajas y poblaciones más pequeñas, algunas a unos pocos kilómetros y otras más lejanas, en todas direcciones. Se conservaba la antigua distribución de las poblaciones.
Frank regresó al recinto y entró en la clínica que estaba en la planta baja. Subió a su cuarto, en el primer piso, jadeando y resoplando. Sería más fácil tumbarse a esperar. Escribió la contraseña de su cerradura de seguridad y empujó la puerta. Sacó el teléfono por vía satélite y lo encendió. La batería estaba cargada al máximo.
Llamó al cuartel general en Delhi.
—Necesitamos ayuda —le dijo a la mujer que le contestó—. Se ha ido la luz.
—Aquí también se ha ido —dijo Preeti—. El apagón es general.
—¿Qué quieres decir con «general»?
—Afecta a casi toda Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bengala. También a algunos estados del oeste del país como Guyarat y Rajastán…
—¿Y qué hacemos?
—Esperar ayuda.
—¿Cuál es la previsión meteorológica?
—Se espera que la ola de calor aún dure unos días. Es posible que entre aire más fresco del océano cuando ascienda el aire caliente de la ciudad.
—¿Cuándo?
—Nadie lo sabe. El núcleo de altas presiones está atrapado en el Himalaya.
—¿Es mejor quedarse dentro del lago que fuera?
—Seguro. Si el agua está a una temperatura inferior a la temperatura corporal.
Frank apagó el teléfono y volvió a guardarlo en la caja fuerte. Echó un vistazo al medidor de partículas en suspensión de la pared: 1 300 ppm. Eso para partículas muy finas, de 25 nanómetros o menos. Volvió a salir a la calle y se mantuvo en la sombra de los edificios. Todo el mundo hacía lo mismo; ya nadie permanecía al sol. El aire flotaba sobre la ciudad como si fuera una nube de humo gris. Hacía demasiado calor para distinguir olores; solo se percibía un aroma a quemado, un olor que parecía del propio calor, el olor de la llama.
Frank volvió dentro. Bajó y abrió de nuevo la caja fuerte, sacó las llaves del armario y luego abrió la puerta de este y sacó uno de los generadores y un bidón de gasolina. Cuando fue a rellenar el depósito del generador se dio cuenta de que no era necesario, así que volvió a guardar el bidón en el armario y fue con el generador hasta el rincón de la habitación donde estaba la ventana con el aparato de aire acondicionado. De este salía un cable corto que estaba conectado al enchufe que había en la pared, debajo de la ventana. Pero no era buena idea poner en marcha un generador dentro de una habitación debido a los gases que expulsaba. Tampoco era buena idea colocar el generador en la calle, debajo de la ventana, porque seguramente lo robarían. La gente estaba desesperada. Por lo tanto… Frank regresó al armario, rebuscó un poco y encontró un alargador. Volvió a subir a la azotea del edificio de cuatro plantas cercada por un antepecho. El alargador solo llegaba hasta el piso inmediatamente inferior. Frank bajó de nuevo, retiró el aparato de aire acondicionado de la ventana del segundo piso y lo subió por la escalera resollando y sudando. Le dio un breve vahído y le escocieron los ojos por el sudor, pero sacó fuerzas de flaqueza. Abrió la ventana de las oficinas de la cuarta planta, colocó el aparato sobre el alféizar y cerró la ventana encima de él; luego arrancó los paneles laterales de plástico que bloqueaban las partes de la ventana todavía abiertas. Volvió a subir a la azotea, encendió el generador y escuchó los estertores y el rumor de su motor de dos tiempos. Los gases que expulsó tras la fumarada inicial no se veían. Sin embargo, el generador era demasiado ruidoso y la gente lo oiría de la misma manera que él oía los que había por toda la ciudad. Enchufó el alargador, volvió a bajar a la planta de oficinas, conectó el cable del aparato de aire acondicionado y lo encendió. La máquina se puso en marcha con un zumbido áspero. Una ráfaga de aire. ¡Ah, Dios mío, no funcionaba! Sí, sí funcionaba. Enfriaba el aire exterior entre cinco y diez grados… Eso dejaba la temperatura en unos 30 ºC, quizá algunos más. A la sombra se estaba bien, podía soportarse el calor a pesar de la humedad. Solo había que estar quieto y tomárselo con calma. Y el aire frío bajaría por la escalera y refrescaría todo el edificio.
Frank volvió a bajar y trató de cerrar la ventana en la que había estado instalado el aparato, pero estaba atascada. Probó a darle puñetazos hacia abajo y estuvo a punto de romper los cristales, hasta que finalmente la ventana cedió con una sacudida y bajó. Salió a la calle y cerró la puerta. Se dirigió al colegio. Cerca del centro escolar había una tiendecita donde vendían comida y bebida a los estudiantes y sus padres. Había gente allí a pesar de que el colegio estaba cerrado, también la tienda. Frank reconoció algunas caras.
—En la clínica hay aire acondicionado —les dijo—. Id allí.
Un grupo de gente lo siguió en silencio. Siete u ocho familias, incluidos los propietarios de la tiendecita, que cerraron la puerta del local antes de marcharse. Intentaban mantenerse en la sombra, pero apenas había zonas a resguardo del sol. Los hombres marchaban delante de sus mujeres, que se encargaban de mantener agrupados a los niños y trataban de no romper la fila india para no salirse de la sombra. Las familias conversaban en awadhi o en bhojpuri, pensó Frank; él solo hablaba un poco de hindi. Ellos lo sabían y le hablaban en esa lengua cuando querían decirle algo, o buscaban a alguien que hablara con él en inglés. Frank nunca se había acostumbrado a intentar ayudar a personas con las que no podía hablar. Con vergüenza y timidez superaba sus reticencias a revelar su pésimo hindi y les preguntaba cómo se sentían, dónde estaban sus familias, si tenían algún lugar adonde ir… Si de verdad les había preguntado eso. La gente lo miraba con curiosidad.
Al llegar a la clínica abrió la puerta y la gente entró ordenadamente, subió al piso donde estaba el aire acondicionado sin esperar a que se lo dijeran y se sentó en el suelo. El espacio se llenó rápidamente. Frank volvió a bajar a la puerta de la calle e invitaba a entrar a todo aquel que mostrara interés. El edificio no tardó en llenarse hasta el máximo de su capacidad y Frank cerró entonces la puerta con llave.
«Observó cómo los rayos del sol impactaban en las copas de los árboles de la otra orilla del lago. Parecían envueltos en llamas.»
La gente sofocada de calor permanecía sentada en las habitaciones relativamente frescas. Frank echó un vistazo al ordenador del escritorio y vio que la temperatura en la planta baja era de 38 ºC. En el piso donde estaba instalado el aire acondicionado seguramente sería un poco más baja. La humedad era del 60 por ciento. No era habitual que la temperatura y la humedad fueran tan altas a la vez; tampoco era una buena noticia. Durante la estación seca en la llanura gangética, que iba de enero a marzo, el tiempo era más fresco y seco. Luego subía la temperatura, pero la humedad continuaba baja. Después, con la llegada del monzón las temperaturas bajaban y las nubes omnipresentes protegían de los rayos directos del sol. Esta ola de calor era diferente, y la humedad se mantenía alta a pesar del cielo despejado. Una combinación letal.
En la clínica había dos cuartos de baño. En un momento dado los inodoros dejaron de funcionar. Seguramente las tuberías transportaban las aguas negras hasta una planta de tratamiento de residuos en alguna parte donde también se había ido la luz, claro, y no debía contar con un generador capaz de mantenerla en funcionamiento, aunque costaba creerlo. En cualquier caso había pasado. Ahora Frank dejaba salir a la gente a medida que lo necesitaba para que fuera a algún callejón, como en las aldeas de Nepal, donde los inodoros no existían.
A veces alguien, un anciano o un niño angustiado, se ponía a llorar y una pequeña multitud lo rodeaba. Se produjeron algunas excreciones accidentales. Frank colocó unos cubos en los cuartos de baño y cuando se llenaban los sacaba a la calle y los vaciaba en las alcantarillas. Un anciano murió. Frank ayudó a un grupo de hombres jóvenes a subir el cuerpo a la azotea, donde lo envolvieron con una fina sábana, un sari tal vez. Lo peor llegó por la noche, cuando hicieron lo mismo con el cadáver de un niño pequeño. Todas las personas que estaban en la habitación lloraban mientras transportaban el cuerpo a la azotea. Frank se dio cuenta de que estaba acabándose el combustible del generador y bajó al armario a buscar otro bidón y rellenó el depósito de gasolina.
El termo estaba vacío. De los grifos no salía agua. En el frigorífico había dos grandes garrafas de agua, pero Frank no se lo dijo a nadie. Rellenó el termo con una de ellas, a oscuras. El agua aún estaba un poco fresca. Volvió al trabajo.
Esa noche murieron otras cuatro personas. Por la mañana el sol volvió a salir como el llameante horno que era y abrasó la azotea y su deprimente cargamento de cuerpos amortajados. Todas las azoteas, y, si se bajaba la mirada a las calles, todas las aceras, se habían convertido en morgues. La ciudad entera era una morgue, y hacía tanto calor como siempre, quizá más. El termómetro marcaba 42 ºC, una humedad del 62 por ciento. Frank miró las persianas con desgana. Había dormido unas tres horas, a ratos. El generador continuaba emitiendo los gruñidos irregulares de su motor de dos tiempos, el aparato de aire acondicionado seguía vibrando como el ventilador barato que era. El ruido de otros generadores y aparatos de aire acondicionado aún colmaba el aire. Pero no serviría de nada.
Frank bajó, abrió la caja fuerte y volvió a llamar a Preeti con el teléfono por vía satélite. Preeti contestó después de veinte o cuarenta intentos.
—¿Qué pasa?
—Escucha, aquí necesitamos ayuda —dijo Frank—. ¡La gente está muriéndose!
—¿Te piensas que sois los únicos? —espetó de malas maneras Preeti.
—No, pero necesitamos ayuda.
—¡Todos necesitamos ayuda!
Frank hizo una pausa para reflexionar sobre esas palabras. Era difícil pensar. Preeti estaba en Delhi.
—¿Estáis bien ahí? —preguntó al fin.
No hubo respuesta. Preeti había colgado.
Volvían a escocerle los ojos. Se secó el sudor y bajó a buscar los cubos de los cuartos de baño para vaciarlos. Ya no se llenaban tan rápidamente. La gente no tenía nada en el cuerpo. Sin agua, pronto tendrían que marcharse de allí como fuera.
Cuando volvió de la calle y abrió la puerta se abalanzaron sobre él y lo golpearon. Tres hombres jóvenes lo inmovilizaron en el suelo; uno de ellos empuñaba una pistola negra y de líneas rectas tan grande como su cabeza. Frank vio la circunferencia de la boca del cañón, la única parte redondeada del arma, apuntándolo directamente. El mundo entero confluyó en aquella minúscula circunferencia. Frank sintió que su cuerpo se ponía rígido y las venas le palpitaban. Le corría el sudor por la cara y las palmas de las manos.
—Quieto —dijo otro de los asaltantes—. Si te mueves eres hombre muerto.
La incursión de los intrusos por las plantas superiores iba dejando un rastro de gritos. Dejó de oírse el sonido amortiguado del generador y por la puerta abierta entró el murmullo general de la ciudad. La gente que pasaba por delante se asomaba con curiosidad y seguía su camino. No fue mucha. Frank intentó mantener una respiración superficial. El ojo derecho le picaba a rabiar, pero lo cerró y continuó mirando con el otro. Se sentía obligado a rebelarse, pero quería vivir. Le parecía estar viendo la escena desde la escalera, fuera de su cuerpo y ajeno a todo lo que podría estar sintiendo. Todo salvo la picazón en el ojo.
La banda bajó cargada con el generador y el aparato de aire acondicionado y salió de la clínica. Los hombres que retenían a Frank lo soltaron.
—Nosotros lo necesitamos más que vosotros —explicó uno de ellos.
El hombre que empuñaba la pistola frunció el ceño al oír a su compañero y apuntó una última vez a Frank con el arma.
—Es culpa vuestra —le dijo, y luego se marcharon y cerraron con un portazo.
Frank se levantó del suelo y se frotó las zonas de los brazos por donde lo habían agarrado los hombres. El corazón todavía le aporreaba el pecho. Tuvo náuseas. Bajaron algunas personas de los pisos superiores y le preguntaron cómo se encontraba. Estaban preocupados por él, temían que estuviera herido. Ese interés en él le tocó la fibra y de repente se sintió desbordado por sus emociones. Se sentó en el primer escalón de la escalera y sepultó la cara en las manos, atormentado por la súbita avalancha de sentimientos. Las lágrimas aliviaron un poco el picor de los ojos.
Por fin consiguió ponerse en pie.
—Tenemos que ir al lago. Allí hay agua y estaremos un poco más frescos. Dentro del agua y alrededor del lago no hará tanto calor.
A algunas mujeres no les gustó la idea y una de ellas dijo:
—Es posible, pero el sol está muy alto. Deberíamos esperar hasta que oscurezca.
Frank asintió.
—Es sensato.
Regresó a la tiendecita acompañado por el propietario, todavía alterado, un poco mareado y débil. La sensación de estar dentro de una sauna era permanente y se hacía duro el trayecto de vuelta a la clínica acarreando un saco lleno de comida y de latas y botellas de bebida. Aun así ayudó a transportar seis sacos de provisiones. A pesar de lo mal que se encontraba parecía tener más fuerzas que el resto de los miembros del pequeño grupo y a veces se preguntaba si los demás aguantarían así el resto del día. Nadie hablaba mientras caminaba, ni siquiera se miraban a los ojos.
—Podemos venir a por más después —dijo el propietario de la tienda.
«El agua está en el sol. Está caliente como el caldo. Es peor que el aire.»
Pasaba el día. Los lamentos de dolor eran sustituidos por débiles gemidos. La gente tenía demasiado calor y demasiada sed para armar alboroto, incluso cuando moría algún niño. Ojos rojos en rostros oscuros miraban a Frank mientras se paseaba a trompicones entre ellos y ayudaba a subir los cadáveres a la azotea, donde el sol los cocía. Los cuerpos se pudrirían, pero hacía tanto calor que quizá se templarían y se secarían antes. Ningún olor podía sobrevivir con aquel calor, solo el del propio aire quemado y húmedo. O quizá no; tal vez también el repentino hedor de la carne putrefacta. Nadie se quedaba en la azotea más tiempo del imprescindible. Frank contó doce cuerpos amortajados, tanto de adultos como de niños. Echó un vistazo a las azoteas de toda la ciudad y divisó a otras personas ocupadas en la misma tarea, sin hablar, encerradas en sí mismas, con la mirada clavada en el suelo, afanadas en acabar cuanto antes. No vio a nadie mirando a su alrededor como lo hacía él.
Abajo ya se habían terminado la comida y la bebida. Frank hizo con dificultad el recuento de gente que había en la clínica: cincuenta y cinco personas. Se sentó un rato en la escalera. Luego abrió el armario y miró lo que había. Rellenó el termo de agua, bebió hasta que se sació y volvió a rellenarlo. Ya no estaba fresca, pero tampoco caliente. Había un bidón de gasolina; si era necesario podrían quemar los cadáveres. Había otro generador, pero no había nada que mantener en funcionamiento. El teléfono por vía satélite aún tenía batería, pero no había a quién llamar. A Frank se le pasó por la cabeza la idea de llamar a su madre. «Hola, mamá. Estoy muriéndome.» No.
El día transcurría lentamente, segundo a segundo, hacia la noche. Frank consultó al propietario de la tienda y sus amigos. Conversaron en murmullos y acordaron que había llegado el momento de ir al lago. Despertaron al resto de la gente y les explicaron el plan; ayudaron a levantarse y a bajar por la escalera a los que no podían hacerlo por su propio pie. Unas cuantas personas no podían moverse y eso les planteó un dilema. Algunos ancianos dijeron que se quedarían mientras los necesitaran y que luego irían al lago. Se despidieron del resto de la gente con absoluta normalidad, pero sus ojos delataban la realidad. Mucha gente salió de la clínica llorando.
Fueron hasta el lago cobijándose en las sombras vespertinas. Hacía más calor que nunca. No se veía un alma en las calles. Tampoco se oían lamentos procedentes de los edificios. Aún había algunos generadores en funcionamiento y ventiladores girando. El cielo descolorido parecía ahogar los sonidos.
En el lago se toparon con una escena desgarradora. Había tanta gente dentro del agua que la superficie del lago estaba moteada de cabezas en las orillas; incluso más adentro, donde la profundidad debía ser mayor, se divisaban cabezas, gente sobre balsas improvisadas con medio cuerpo sumergido. Pero no todas esas personas estaban vivas. La superficie del lago parecía desprender una miasma que flotaba a ras de agua, y ahora el hedor a muerte, a carne putrefacta, era inconfundible en las abrasadas fosas nasales.
Se pusieron de acuerdo en que lo mejor sería sentarse en el paseo o cornisa baja que bordeaba el lago y poner en remojo las piernas. Al final de la cornisa aún quedaba sitio libre, así que avanzaron todos juntos y se sentaron en grupo, uno a continuación del otro. El hormigón en el que se sentaron todavía desprendía el calor del día. Todos sudaban salvo unos pocos que estaban más rojos que los demás y parecían ascuas candentes en las sombras de la última hora de la tarde. Los otros los mantenían erguidos y los ayudaban a morir mientras caía la noche. El agua del lago parecía una sopa; a primera vista ya era evidente que tenía una temperatura superior a la del cuerpo, pensó Frank, que había leído que si los mares absorbieran toda la energía que el Sol enviaba a la Tierra, las temperaturas de los océanos subirían hasta el punto de que el agua herviría. No le costaba nada imaginárselo. El agua del lago parecía estar solo unos pocos grados por debajo del punto de ebullición.
Aun así, poco después de la puesta del sol, y mientras el crepúsculo rápidamente daba paso a la noche, todos se metieron en el agua. Juzgaron que era una buena idea. El cuerpo les pedía que lo hicieran. Podían sentarse en la parte menos profunda del fondo del lago, con la cabeza fuera del agua, e intentar resistir.
Sentado a su lado había un hombre joven a quien Frank había visto interpretar a Karna en una obra durante el mela local. Frank volvió a sentirse abrumado, como cuando la gente le había mostrado su preocupación por él, al recordar al joven en el momento en el que Aryuna dejaba indefenso a Karna con una maldición silenciosa y estaba a punto de asesinarlo; en ese momento el joven gritaba triunfalmente: «¡Solo es el destino!», y conseguía lanzar un último golpe antes de morir por la inclemente espada de Aryuna. Ahora el joven estaba bebiendo a sorbos el agua del lago, con los ojos hundidos por el terror y la pena. Frank tuvo que apartar la mirada.
El calor comenzaba a afectar a su cabeza. Su cuerpo ansiaba salir de aquel baño ardiente y correr como lo haría alguien al salir de una sauna para darse el chapuzón en un lago helado que debería acompañar todas las sesiones de sauna, sentir esa bendita impresión del frío cortándole la respiración como había experimentado una vez en Finlandia. Allí se hablaba de maximizar la diferencia de temperatura, de dar un salto de varias decenas de grados centígrados en un segundo y experimentar la sensación que provocaba.
Pero ese pensamiento era como rascarte cuando te pica, y por lo tanto solo hacía que se sintiera peor. Probó el agua caliente del lago, su espantoso sabor; debía estar llena de microorganismos y quién sabe qué más. Aún así tenía una sed insaciable. Meterse agua caliente en el estómago significaba haber agotado todas las opciones de encontrar refugio; el mundo, por dentro y por fuera, estaba a una temperatura bastante más alta de la que era conveniente para el cuerpo humano. Estaban cociéndose. Abrió disimuladamente el termo de agua y bebió; estaba tibia, pero no caliente y sí limpia. Su cuerpo ansiaba engullirla con avidez y él no fue capaz de resistirse y bebió hasta la última gota.
Cada vez moría más gente. El calor no daba tregua. Todos los niños y los ancianos habían muerto. Se oían murmullos que debían haber sido gritos de dolor; aquellos que todavía podían moverse sacaban los cadáveres del agua o los empujaban lago adentro, donde flotaban como troncos o se hundían.
Frank cerró los ojos e intentó no escuchar las voces que resonaban a su alrededor. Estaba con todo el cuerpo sumergido en la orilla del lago y apoyaba la cabeza en el borde de la plataforma de hormigón y en el barro que había justo debajo. Se metió por completo y se acomodó en el lodo, dejando solo la cara expuesta al aire tórrido.
Transcurría la noche. Solo las estrellas más brillantes se vislumbraban borrosas en el cielo. Una noche sin luna. Los satélites cruzaban el cielo de este a oeste, de oeste a este, una vez incluso de norte a sur. La gente sabía lo que estaba pasando y observaba a su alrededor, pero no actuaba. No podía; no hacía ni decía nada. Muchos años pasaron para Frank esa noche. El cielo clareó y al principio se tiñó de un color grisáceo que recordaba las nubes, pero luego se reveló como un cielo despejado y radiante y Frank se revolvió. Tenía las yemas de los dedos arrugadas como ciruelas pasas. Se había cocido a fuego lento. Apenas podía levantar un centímetro la cabeza. Seguramente moriría ahogado allí. Ese pensamiento hizo que redoblara su esfuerzo. Hundió los codos en el barro y se impulsó. Sus extremidades eran como unos espaguetis recocidos que le recubrían los huesos, pero estos se movían con voluntad propia. Se incorporó. El aire estaba más caliente que el agua. Observó cómo los rayos del sol impactaban en las copas de los árboles de la otra orilla del lago. Parecían envueltos en llamas. Luego balanceó con mucho cuidado la cabeza sobre el cuello y examinó la escena. Habían muerto todos.
Gatopardo agradece a Grupo Editorial Planeta esta cortesía para republicar el primer capítulo de El Ministerio del Futuro, de Kim Stanley Robinson, una novela que les recomendamos ampliamente a nuestros lectores y sobre la cual hemos publicado otros textos antes, debido a su importancia para el presente y el futuro cercano.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.



