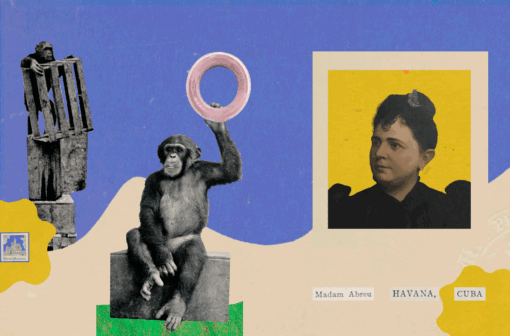Desde el malecón: guarida de temporal

¿A qué se puede aspirar en un país donde las alcantarillas ni siquiera tragan?
Las gotas de lluvia caían dispersas como granadas. Detonaban en el pavimento provocando un sonido semejante al de un toque de tambor. La humedad de la ciudad se dejaba ver en un fino humo que desaparecía al instante. No era, en principio, un aguacero amenazador. Unos nubarrones oblicuos habían perdido sus formas alargadas y terminaron por desenrollarse en una capa de un gris oscuro que encapotó todo el cielo.
Todos, sin percatarnos, corrimos hacia el primer lugar con techo que divisamos. El único sitio para guarecerse en los alrededores fue la caseta de una parada de ómnibus. El lugar apestaba a orines nocturnos y entre sus dos bancos de mampostería había desparramado en el suelo un cartón viejo que encima tenía varias páginas del periódico Granma embarradas de excremento. El viento, que soplaba a ráfagas, nos escupía en los rostros el insoportable hedor impregnado en las paredes. Allí estuvimos dos horas. Quizás, incluso, un poco más. Tiempo suficiente para que cada uno de nosotros quedara al desnudo. Éramos cinco forasteros que huían de un ligero aguacero que devino en temporal de verano.

La camagüeyana esperaba ansiosa a su esposo, que estaba en la embajada de Alemania arreglándoselas para obtener una visa. La anciana no recordaba su nombre y estaba ensimismada en su realidad distante. La pareja aprovechaba el intempestivo impasse para apretarse uno contra el cuerpo del otro. Yo iba camino a almorzar con mi ex novia que estaba temporalmente en La Habana para terminar su tesis de la maestría en Ciencias de Información en la UNAM, y que pronto se marchaba de vuelta a México.
La lluvia arreció de pronto, se volvió furiosa. Las alcantarillas de la avenida Línea en el barrio del Vedado se tupieron y el agua comenzó a desbordar a la calle. Autos y ómnibus, que pasaban por el frente de la caseta a velocidad de hormiga, provocaban una pequeña marejada en la arteria inundada. El agua verdosa y sucia trepaba el contén, se subía a la acera y nos encaraba. Una imagen parecida a la de los niños pequeños que aún le temen al mar y se asoman a la playa para ver venir la marea baja que deja su huella húmeda en la arena.
Luego, una seguidilla violenta de relámpagos nos hizo subirnos a todos, menos la anciana, encima de los dos bancos de la caseta. El agua sobrepasaba la altura de los tobillos. Lo supimos porque la anciana siguió sentada y sus pies quedaron sumergidos en el agua. La señora no quiso ayuda para trepar, después explotó en llanto.
***
También te pueden interesar otras entregas de Desde el Malecón:
***
―Señora, deje que él la ayude, salga del agua― le dijo la camagüeyana, apuntándome con el dedo.
―¿Por qué quieren ayudarme? Vengan, el agua está buena, aunque no vinimos a la playa por gusto― respondió la señora con lágrimas en los ojos.
La camagüeyana se quedó tiesa al escuchar y reaccionó unos segundos después con otra pregunta:
―¿Pero por qué llora entonces?
―¿No los viste? Ellos ya no me quieren y me trajeron a la playa para que me quedara sola, me sentaron aquí y se fueron, así son los hijos de ingratos― espetó la señora.
La anciana vestía una sayuela y una blusa llena de remiendos. Llevaba puesto un zapato de piel en un pie y una sandalia en el otro. Su rostro, su piel, su cabello, que le caía hasta la mitad de la espalda, denotaban que no había gozado de un baño en un buen tiempo. Después de responderle a la camagüeyana unió sus dos manos, las volvió un recipiente, las sumergió en la acera y comenzó a echarse el agua verdosa en la nuca.
―¿A qué se puede aspirar en un país donde las alcantarillas ni si quiera tragan?¡Está buena! ¡Está buena! ¡Vengan! ¡Vengan!― exclamó mirándonos.
La camagüeyana me tomó del brazo y puso su cabeza en mi hombro.
―La vida es del carajo, mira a esa señora como se fundió, como se le fueron los pines, yo no quiero terminar así― escuché cerca de mis oídos.

Yo no conocía a la muchacha que me hablaba, el azar nos había depositado en aquel sitio y de pronto sentía que una mujer con la piel color miel, con el pelo negro estirado y un vestido ajustado a su cuerpo, casi que me abrazaba.
―Por eso todo el mundo quiere irse de este país, nadie quiere terminar así― volvió a decirme de cerca.
Después comenzó a contarme su vida, pasó de describir las diferencias entre vivir en Camagüey y vivir en La Habana, hasta explicarme que a quien ella llamaba “esposo” y esperaba en ese momento, no era su esposo, sino su novio de tres semanas y que él llevaba casi un año casado con una alemana; que el hombre se iba a Berlín y que le había prometido que pasado un tiempo, cuando tuviera la residencia, dejaría a “la gorda alemana” y se la llevaría a ella, la camagüeyana, a vivir a Europa.
―Niño: ¿no te molesta que te toque, eh? Discúlpame, pero es que le tengo miedo a los truenos― me dijo con uno de sus brazos entrelazado a uno de los míos.
De repente, una nata de humo inundó la caseta. La camagüeyana tosió y con ella yo volteé el rostro. A nuestra izquierda, la pareja de adolescentes bailaba al compás de un reguetón que sonaba desde la bocina de un celular puesto en alta voz. Los chicos fumaban y exprimían sus camisetas empapadas de lluvia, sus torsos estaban desnudos. Colgaron las dos prendas en una de las paredes y comenzaron a besarse, a contonear sus cuerpos al compás de un estribillo que decía:
«Tengo miedo a morirme y volver a nacer/ Y que tú no estés ahí/ Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer/ Y que tú no estés ahí/ Que no estés ahí como siempre estuviste pa mí”.
Dos hombres llegaron corriendo, descalzos, con sus zapatos en las manos. Intentaron con la vista encontrar algún espacio donde guarecerse dentro de la caseta, pero en los dos bancos no cabía nadie más. Ambos llevaban jeans y los tenían remangados. Uno, mirándonos, dijo:
―¿a qué se puede aspirar en un país donde las alcantarillas ni siquiera tragan?
Ninguno de nosotros respondió.
El otro hombre se agachó, se sacó unas hojas de árbol de entre los dedos de su pie izquierdo, se levantó y confesó: a caminar en el fango.

*Abraham Jiménez Enoa es periodista. En 2016 fundó junto a varios amigos El Estornudo, la primera revista digital de periodismo narrativo hecha desde Cuba. Hoy, tras volverse incómoda al régimen, ya no puede leerse desde la isla pero sigue adelante a modo de guerrilla internacional, con colaboradores en varias partes de Cuba y del mundo. Por decisión del Ministerio del Interior, Abraham tiene prohibido salir del país hasta el año 2021 y escribe desde su isla para medios de varios países a pesar de su lento y costoso servicio de internet.
*Ilustración de Frank Isaac García Llanes.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.