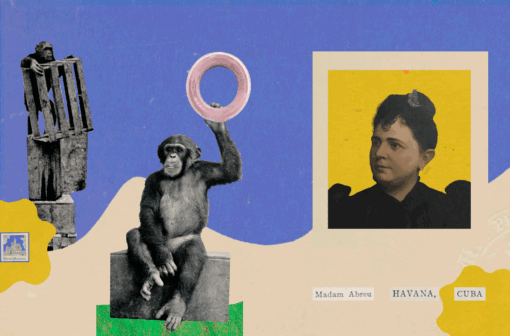Desde el malecón: tiempo muerto y dobles vidas

Una historia cubana donde el lento transcurrir del tiempo permite llevar vidas simultáneas.
Frené en seco cuando no podía hacerlo. Iba corriendo y el tenis derecho se clavó en el asfalto. Mis piernas intentaron detenerse, pero mi cuerpo siguió hacia adelante. Traté de incorporarme y no pude, quise salir de aquel embrollo, de esa escena ridícula de la que todos queremos salir una vez que entramos, una vez que perdemos el equilibrio y no hay manera de recuperarlo. Nos aferramos a no ir al suelo, a hacer ademanes con los brazos como si fueran las alas de un pájaro que ha perdido potencia en el despegue y quiere recuperar altura. En el segundo que me resigné a que la caída era inminente, atiné a meter las manos, pero de nada valió. Arrastré las dos rodillas por el asfalto, di una voltereta y caí de costado con las manos ensangrentadas. Me quedaron un par de arañazos en un glúteo y no sé aún cómo fue que las rodillas no sufrieron ninguna melladura.
A las siete y tanto de la noche el muro del malecón es un mar de gente. De inmediato me rodeó una muchedumbre de personas. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Échate agua en las manos. ¿Vives cerca? Tranquilos, gracias, no me ha pasado nada, solo estos rasguños, dije desde el suelo a un montón de rostros desconocidos.

El accidente lo provocó una presencia intempestiva, que aún estaba ahí, recargado en el muro. Me miraba. Me levanté y caminé uno, dos, tres pasos. Buenas, no te acuerdas de mí, le dije. No había cambiado nada, su cara seguía recia como antaño, su cabeza rapada, su nariz puntiaguda y su voz la escuché idéntica, estaba igual de aguda cuando me respondió que lo perdonara, pero que no me conocía de ningún sitio.
¿Eres militar o lo fuiste? Le volví a preguntar. Él no respondió, comenzó a mirar al horizonte, los colores fluorescentes que nacen a lo lejos cuando el sol se esconde en La Habana. Su cuerpo temblaba, estaba tan delgado que pude notar como sus huesos hacían moverse la piel que los cubría. “Él no es, no fue, ni mucho menos será militar, él los odia”, dijo el otro hombre con una voz bajita y fina. Me quedé estático unos segundos sin entender, mirándole, hasta que dije, bueno, disculpen, no los molesto más y volví a correr con el ardor de la caída en las manos.
Me costó volver a tomar el paso de la carrera, mi paso. Siempre me cuesta llegar a ese punto de sentirme dueño de la respiración, de las zancadas, de dominar el trayecto. Sé que estoy ahí, en ese escaño, cuando siento que el cuerpo va liviano, a la velocidad adecuada para no cansarme, cuando avanzo sin preocuparme por la distancia que me falta o la que dejo atrás.
***
Cuando llegué a casa pensé en llamar a Camilo, mi amigo del servicio militar, para contarle lo que me había pasado. Levanté el teléfono, tecleé el número, dio timbre y colgué. Al final, hacía meses que no hablaba con Camilo y, además, ciertamente, no tenía nada que contarle. ¿Y si era una visión mía? ¿Y si me había equivocado? ¿Y si Los caídos, la primera novela de Carlos Manuel Álvarez donde la vida de uno de los personajes transcurre en el servicio militar, me había hecho imaginar cosas? Entonces decidí bañarme y descansar. Al otro día, temprano, había agendado una cita con un periodista interesado en colaborar con El Estornudo.
Abraham, tú mamá al teléfono, me gritó mi abuela desde su cuarto. Mi madre me llama todos los días o casi todos para saber de mí, cogió esa sicosis desde que la seguridad del estado me fue a buscar y me detuvo —ya les haré esa historia —. Ella sabe que me incómoda, pero poco le importa. Me dice que me llama para saber de mí porque no me escucha desde ayer. En el fondo disfruto que a los casi treinta años mi madre me siga toreando.
Después de decirle que todo estaba en orden, que mi día había sido idéntico a los de las semanas anteriores, le pregunté: ¿Mami, te acuerdas cuando me fuiste a ver a la previa del servicio militar en Pinar del Río?

***
Esos fueron los cuarenta y cinco días más largos de mi vida. Se me hicieron eternos. Contaba las horas, los minutos, los segundos. La copa mundial de Alemania 2006 corría y yo estaba metido en el medio de un monte perdiéndomela, marchando a todas horas, bajo la lluvia, bajo un sol inclemente, de madrugada, aprendiendo a tirar con rifles AK-47, tragando sin masticar la mala y poca comida, bañándome a la velocidad de la luz, obligado a eliminar los pelos de mi cutis por primera vez deslizando la lámina afilada de una cuchilla por el rostro. Estaba rodeado de apestosos adolescentes de diecisiete años obligados a enfundarse unas botas, un uniforme verdeolivo de pantalón y camisa de manga larga en pleno verano, con gorra y zambrán; apuñados unos con otros en literas de albergues que parecían campos de concentración y llamándole “compañero Sargento Instructor” a tipos que disfrutaban castigarnos porque una moneda no había avanzado lo suficiente sobre la sábana del colchón, si es que se le puede llamar así, o porque marchando no habías sincronizado correctamente los brazos y los pies. Entonces, el castigo más común era volver a marchar, ahora de un árbol a otro, ejecutando bien la maniobra: pararse en firme, levantar la mano derecha, ponerla en saludo militar junto a la sien y decirle al árbol “compañero árbol, soy el soldado Jiménez Enoa y vengo a comunicarle mi castigo”.
Los domingos eran los únicos que se iban volando, los únicos días que uno tenía deseos de amarrar para que el tiempo no pasara. La semana entera uno se la pasaba esperándolo y cuando llegaba, se escurría como agua entre los dedos. El domingo veías a tus padres, el domingo comías lo que en la semana se te antojaba y pedías que te llevarán a la visita después de hacer una fila de más de una hora para tener derecho a tres minutos al teléfono. Los domingos también llegaban las novias. Nosotros, los que no teníamos, nos contentábamos tan solo con su presencia en el campamento.
Después de esos cuarenta y cinco días de previa, nos dieron una semana y algo de vacaciones. Luego nos incorporaron a varias unidades militares en las que terminaríamos de cumplir los catorce meses de servicio militar obligatorio, que es el tiempo que cumplen los que logran obtener una carrera universitaria. Los que no, tienen que estar un año más.
Tuve la suerte que la unidad militar donde me ubicaron quedaba cerca de casa, a tres kilómetros. En mi primer día, el 31 de julio de 2006, una noticia estremeció a Cuba: Fidel Castro abandonaba sus poderes políticos producto de una enfermedad intestinal y delegaba su puesto como mandamás de la Revolución en su hermano Raúl Castro.

Eso significó que en todas las unidades militares del país se decretaría la disposición combativa. Nosotros, que comenzamos a ser parte de la Brigada Especial Nacional, una especie de equipo Swat, tuvimos pasar otro mes y medio sin ir a casa. Nos los comunicó nuestro nuevo jefe, un tipo de unos treinta años, calvo, delgado, de nariz puntiaguda y voz aguda.
A los soldados que pasábamos el servicio, a las cocineras, a los hombrecillos swat, a todos, nos parecía en extremo raro nuestro jefe inmediato. El tipo hablaba poco, andaba en solitario por la unidad y le imprimía un tono a la voz que no parecía ser el suyo, apretaba el rostro y llenaba de marcialidad cada gesto que su cuerpo encadenaba o cada frase que su boca pronunciaba. Era muy raro que, teniendo un baño personal, tomaba su ducha en el baño de los reclutas: llegaba enrollado en una toalla, encendía una grabadora y se ponía escuchar unos boleros cincuenteros. Hubo soldados que alguna vez lo escucharon cantar con una voz fina, distinta a la suya, mientras el agua le caía en la nuca.
Cada noche el jefe salía. Eso era bueno y malo. Bueno, porque de 8 pm, que era a la hora en la que él solía dejar la unidad, hasta las 3 am, hora en que regresaba, nos quedábamos solos y al menos el que estaba de guardia de recorrido podía relajarse, el de la posta de entrada no, ese estaba jodido porque era la cara de la unidad y además tenía que estar pendiente del momento en que el jefe regresara.
Nuestra misión en la unidad era esa: hacer guardias por turnos.
Las guardias eran de tres horas y luego de cada turno descansabas seis para volver a entrar. En cada jornada entrabas y salías tres veces. El peor turno era el de 3 a 6 am, un suplicio. Las guardias las hacíamos vestidos de militar y con un zambrán en la cintura que llevaba unas esposas y una Beretta, con la que nos habían enseñado a disparar en un campo de tiro. El hombre de la posta no podía moverse y su misión era abrir y cerrar el parabán de entrada de la unidad. El tiempo aquí era más denso, más monótono. Durante el día el sol castigaba y el entra y sale de los militares terminaba extenuándote de tanto abrir y cerrar aquel hierro enorme. El hombre de recorrido era más libre, su misión era desplazarse por la unidad y velar por la tranquilidad. Eso permitía entrar en puntillas a la cocina y robar algún pan, conversar con los reclutas que descansaban o con algún hombrecillo swat. En las noches, además, contabas con un arma secreta. Podías apretar el nitro, las pajas. Escondido detrás de cualquier arbusto, en el parqueo o donde fuera. y masturbarte hasta la saciedad, una, dos, tres veces. Eso hacía correr el tiempo veloz como ninguna otra cosa.

Yo estuve cerca de quedar preso una vez, pero Camilo me salvó el pellejo. Nos faltaban solo dos meses para cumplir el servicio y éramos pareja de guardia en el horario de 3 a 6 am. Él de recorrido y yo en la posta. Yo me había escapado a casa porque era el cumpleaños de un amigo del barrio y había regresado en mal estado, dando tumbos, ebrio. En la fiesta había perdido el control del tiempo y viré a la unidad justo a la hora que empezaba mi guardia. Obviamente, cuando me enfundé el uniforme, la quietud de la madrugada me golpeó de frente, caí rendido, cerré los ojos. No los abrí hasta dos horas más tarde, ya muy cerca del cambio de guardia. Nunca supe si en esas dos horas alguien había entrado a la unidad y me había visto desparramado contra un muro, de pie, pero completamente dormido. No obstante, ese no era el mayor problema. Me toqué la cintura y el zambrán no estaba, la pistola tampoco.
Una semana atrás, en una unidad militar de Managua, a unos 25 kilómetros al sureste de La Habana, tres soldados habían escapado con dos rifles AK, después de degollar a un compañero que cumplía su guardia y dejar herido a otro. Los muchachos, que cumplían el servicio militar como nosotros, secuestraron un ómnibus de transporte público y lo desviaron hacia el aeropuerto internacional “José Martí” con varios rehenes abordo. Se internaron en una de las pistas y subieron a un avión que no tenía tripulantes ni pasajeros. Los chicos tenían la intención de apoderarse de una aeronave que los llevara a Miami.
En el secuestro, para exigir la fuga, los soldados asesinaron también a uno de los rehenes, un Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que iba en el ómnibus. Instantes después se produjo un tiroteo y las fuerzas policiales pudieron rescatar al resto de los rehenes e imposibilitar la fuga de los muchachos. Uno de ellos fue aniquilado en la balacera.
Con el país y las unidades militares caldeadas por semejante acontecimiento, de pronto, me quedaba dormido en plena guardia y la imprudencia me podía costar bien caro. Faltaban diez minutos para las 6 am, mi relevo ya se alistaba y con él yo iría al foso, pues en cada relevo uno tenía que entregar el zambrán con las armas y dejar claro que todo estaba en orden. Una pistola extraviada significaba ir directo a prisión y pasar ahí unos cuántos años.
Se te fueron rápido las horas, oí desde atrás. Era Camilo que me hablaba desde la oscuridad. Estoy embarcado hermano, me robaron la pistola, le dije. Tranquilo, yo la tengo, te la quité para evitar eso mismo, dijo riéndose. Sentí una alegría extrema. Quise abrazarlo y darle un beso, pero no lo hice.

***
Me despedí de mi madre y colgué el teléfono. Me fui a la cama y me quedé dormido al instante. Al otro día, abrí los ojos, me costaba cerrar las manos, las heridas estaban cicatrizando.
El encuentro con el periodista que quería colaborar con El Estornudo fue breve. Llegó tarde y yo tenía que hacer otras cosas. Me explicó en diez minutos el texto en el que estaba trabajando. Dijo que su tía es dependiente de un bar clandestino del municipio Boyeros, un antro donde todas las noches, travestis, transexuales y putas bailan y cantan en un escenario improvisado. Dijo que el ambiente del lugar no es de pura prostitución, pero que sí la hay y que le interesaba contar ese mundo.
Me dijo que ya había retratado en sus camerinos a varios de los personajes que aceptaron hablar con él. A Lisa y Esmeralda, dos travestis; y a Fuego, un transformista que canta como los dioses, dijo el periodista. El tema con Fuego, dijo, es que no quería hablar de su pasado y que le estaba costando construir su historia hablando solamente de su presente, así que tal vez iba a tener que dejar a un lado su historia.
Mira, te enseño unas fotos para que veas el lugar y los personajes, me dijo el periodista cuando nos marchábamos. En las fotos conocí a Lisa, que es negra, de labios gruesos, un poco tosca. Esmeralda tiene más aura de actriz, pero una cicatriz en la frente y otra en un pómulo le castigaban el rostro. En cambio, el rostro de Fuego, sin maquillaje y despojado de pelucas, es recio, tiene la cabeza rapada, la nariz puntiaguda y es tan delgado que se le notan los huesos sobre la piel. El periodista dijo que su voz es aguda.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.