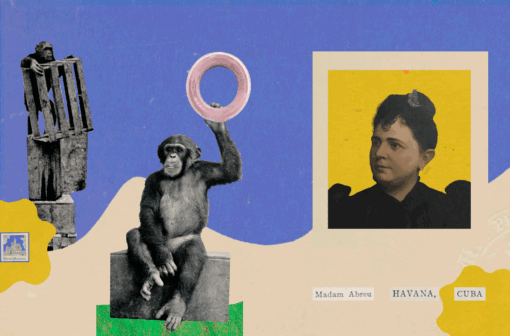Desde el malecón: el policía quiere helado

El periodista Abraham Jiménez Enoa escribe desde La Habana sobre el día en que se desencantó por completo de la revolución cubana.
Me tomó mucho tiempo percatarme de que “La Revolución cubana”, como concepto, ya no existe: es pasado y se esfumó. Salir del pozo de adoctrinamiento en el que uno nace sumido en este país y percibir que todo lo que te han vendido y has comprado, que todo por lo que de alguna manera y en algún momento de tu vida peleaste ya no está, es un ejercicio de conciencia más que de ruptura. Implica identificar algo que siempre tuvo un rostro del que nunca sospechaste por estar hipnotizado y enclaustrado.

Fotografías cortesía de Abraham Jiménez Enoa.
Siempre he dicho que la idea original de «La Revolución cubana» fue grandiosa, pero indiscutiblemente en este país, el camino se torció hasta rodar loma abajo y sin frenos. Aquella idea terminó volcada en una cuneta, envuelta en llamas y en una humareda tremenda.
Hace bien poco una amiga me preguntó cuándo me había percatado del desastre y cuándo había caído en la cuenta de que yo, como un náufrago sobre una tabla de madera, sobreviviente, esperaba hundirme o que alguna otra nave en alta mar divisara a lo lejos los restos del barco Cuba y decidiera acercarse a rescatar a alguna alma con vida como la mía. No tuve que pensar mucho, le conté esta historia:
Manejaba el viejo auto soviético marca Lada, color verde, de mi ex suegro. Iba por la calle 12 del barrio del Vedado cuando un semáforo me obligó a detenerme. A unos metros de allí, en diagonal a mi estacionamiento, vi como un policía de tránsito dejó de echarse fresco con una toallita amarilla que blandía al aire dándole vueltas en círculo a su muñeca derecha. El hombre salió de su garita, me miró y cruzó la calle. Se posicionó en la misma dirección por la que yo tendría que transitar obligatoriamente. Cuando el semáforo puso luz vede, supe que me detendría.
–Buenos días, dijo después de hacerme una seña a la distancia para que aparcara.
–Buenos días, respondí.
–Está prohibido estacionarse donde lo hizo, ¿usted sabe que violó el código vial? –preguntó.
–Perdone, pero no sabía. Paré solo un instante para dejar a mi sobrinita que tiene su fiesta de fin de curso en el Echeverría, le expliqué.

Fotografías cortesía de Abraham Jiménez Enoa.
Unos metros antes de llegar al semáforo se habían bajado del carro mi excuñado y su hija. Me habían pedido de favor que los dejara en la puerta del Círculo Social “José A. Echeverría”. Un Círculo Social es un tipo de instalación recreativa que «La Revolución cubana» creó para el disfrute de la población. Hoy quedan en pie unos pocos y los que aún funcionan son cadáveres de mampostería. Por ejemplo, Echeverría —nombrado en honor de quien una de las figuras cimeras de las luchas clandestinas en los tiempos de la República en la isla— es la sombra de lo que fue: un antiguo club capitalista donde se reunían los adinerados de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo en La Habana. En la actualidad sus piscinas están semivacías y de la poca agua verde y sucia que albergan parece que podría sacar la cabeza de un cocodrilo. Los terrenos de béisbol y softbol, las canchas de tenis y baloncesto, las discotecas y los salones, lucen un estado deprimente y la gente sigue asistiendo a ellos a bailar y a practicar deportes, porque no les queda más remedio.
– ¿El carro es tuyo? –preguntó el policía con un marcado acento oriental en la voz.
– No, es de mi suegro.
– ¿El carro tiene emergencia?
– Sí, obvio.
– ¿Tiene la dirección en buen estado?
– Sí, claro.
Se hizo un silencio entre los dos. El policía dejó de hablar y comenzó a mirarme directo a los ojos, sin chistar. Su rostro me estaba encañonando y yo no entendía. Así estuvimos unos segundos hasta que el policía rompió la ridícula escena y comenzó a bordear el viejo auto soviético. Yo seguí sin entender nada, atónito, hasta que después de darle una vuelta al carro, se me acercó y percibí su olor agrío a sudor.

Fotografías cortesía de Abraham Jiménez Enoa.
– ¿Quieres que te raye? –me preguntó mostrándome una tablilla de multas.
–No hay que llegar a eso –le dije con nervios.
–Mira, esta es la última multa que me queda para poner en el día –me anunció volteando hacia mí un pequeño papelito por llenar.
La escena me seguía pareciendo en extremo surrealista: un policía que me detiene por una supuesta infracción y que luego me explica que ellos tienen una cuota diaria de multas por imputar. Mi cabeza no podía procesar aquel absurdo y no sé por qué le encontré alguna relación a aquello con la tristemente famosa zafra azucarera de los “10 millones”. Cuando en 1970 Fidel Castro quiso producir esa cantidad de toneladas de azúcar y para ello detuvo el resto de las producciones nacionales, paralizó la isla y volcó a todo el país a los cañaverales para cumplir con la meta. Ingenieros, técnicos, abogados, científicos, deportistas, todos a cortar caña bajo el sol. En cualquier rincón, en cualquier parcela, caña de azúcar sembrada.
Al final, misión no cumplida y agricultura devastada. Supongo que la analogía la habré hecho porque a lo largo de los años esa ha sido unas de las mayores aberraciones de “La Revolución cubana”: construir un estado de bienestar sustentado en cifras vacías que solo le dicen algo a los oídos de los políticos que autoleen sus discursos dogmáticos. “La Revolución cubana” siempre ha tenido la idea de que los números equivalen a resultados y por ello, cuando ha percibido que algo anda mal, ha decidido inflarlos y escudarse en ellos. Si en un año hubo en Cuba 150 accidentes del tránsito en los que murieron 100 personas, el estado responderá con que a lo largo de ese año la policía impuso 2 millones de multas a los infractores en la vía. Los números como autodefensa y respuesta rápida.
–Tranquilo, no te voy a poner la multa, vamos a tomar helado –afirmó con naturalidad el policía y me tomó por el hombro ante mi silencio y mi rostro de desconcierto.
Cruzamos la calle y me dirigió a una cremería. No hicimos la fila de veinte personas que aguardaban su turno. Entramos y nos sentamos en la barra. A lo lejos, dos dependientes me miraron y comenzaron a reírse de mí. Evidentemente, no era la primera vez que veían la escena, el pasaje les resultaba familiar.

Fotografías cortesía de Abraham Jiménez Enoa.
–Sabes, hoy encontraron un muerto en la parada del puente Almendares –me dijo el policía para romper el silencio y fingir un tono amistoso entre nosotros.
–Uf –solo alcance a pronunciar eso.
Miré los precios del helado y antes que llegarán a atendernos intenté dejarle el dinero para marcharme y salir del ridículo. El policía no quiso tomar el dinero en sus manos y se negó a que me fuera.
–Dos ensaladas, la mía de naranja piña. ¿Y tú de qué la quieres? –le indicó primero a la dependiente y luego a mí.
–La mía mixta, por favor –respondí.
–Si hay dulces, me pone uno también –agregó el policía a la dependiente y ambos pusieron cara de complicidad.
Me tomé la mitad de la ensalada y pedí la cuenta. Pagué doce pesos cubanos por los dos, a los efectos, el precio de la multa. Cuando salí de la cremería el policía conversaba aún con la dependiente. Solo atiné a pensar que nada se puede esperar de una «revolución» en la que hasta los que velan por ella tienen hambre y se corrompen por cinco minúsculas bolas de helado.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.