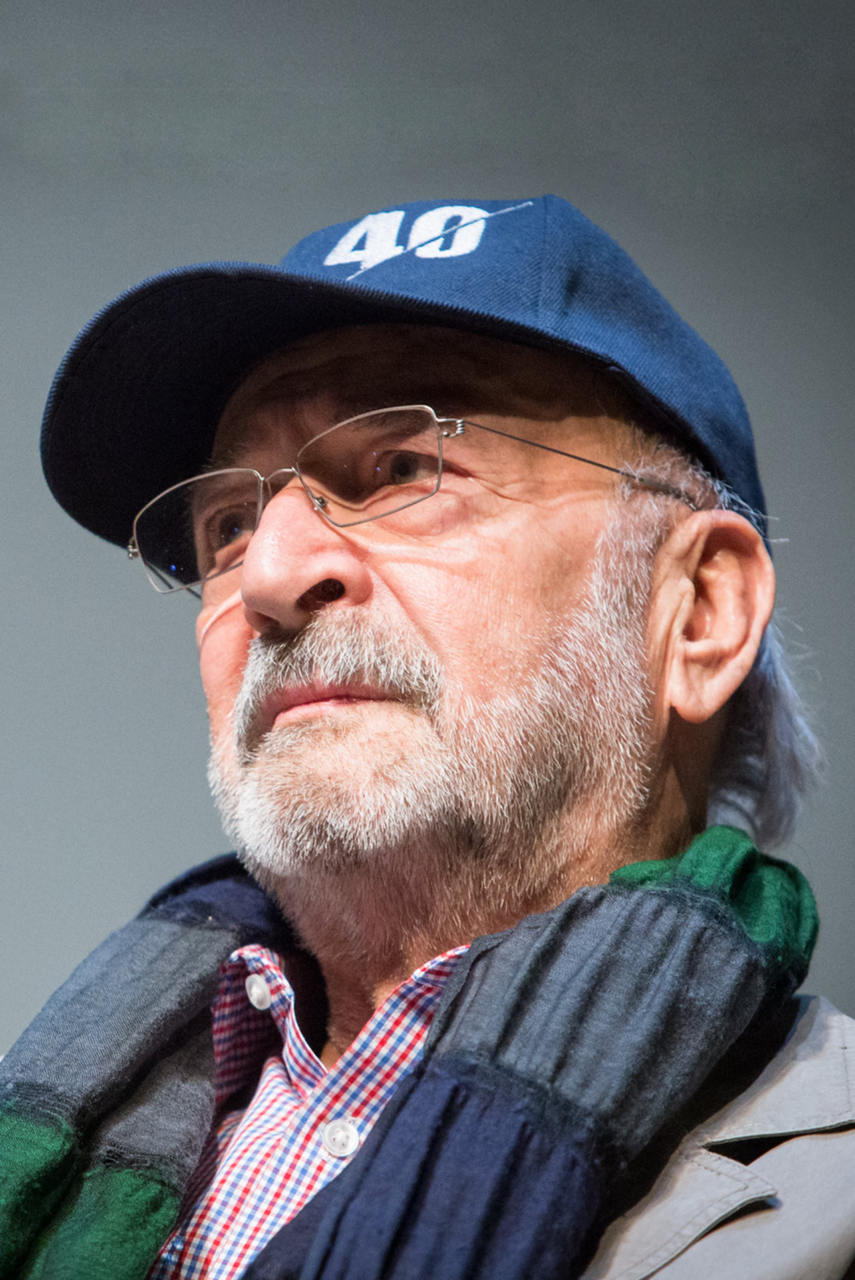Tiempo de lectura: 4 minutosYa no es noticia la muerte de Felipe Cazals. Nos enteramos de inmediato porque todos los espectadores de cine, y más allá, conocimos de un modo u otro la huella de aquel gigante. Pocos ignoran al director tras el desbordamiento furioso de Canoa (1976), la sexualidad insubordinada de El apando (1976) y el misterio desgarrador en Los motivos de Luz (1985). El cine de Cazals no fue sólo uno entre muchos registros cinematográficos de la tragedia nacional sino un signo inseparable de nuestra cultura durante los años setenta y ochenta, los más prolíficos en su carrera. En las películas que hizo entonces, Cazals estudió el fracaso institucional y encontró en los cuerpos macheteados de unos jóvenes algo más complejo que el enojo inexplicable de los pobres, como lo hacen directores diminutos; él, un gigante, vio en un linchamiento la manipulación ideológica del catolicismo, que enviaba a sus feligreses a matar al grito de “¡cristianismo sí, comunismo no!”. En el apando del Palacio de Lecumberri, descubrió que el erotismo aplaca la crueldad punitiva, y en el crimen de una Medea contemporánea encontró no la mera culpabilidad de una mujer enloquecida sino los abusos que le arrebataron el juicio.
La mirada de Cazals leyó con desconfianza los periódicos e indagó —como lo proponía Cesare Zavattini, el teórico del neorrealismo italiano— en las causas que convierten a personas comunes en titulares. Por eso las cámaras fotográficas amontonadas al principio de Las Poquianchis (1976) ofrecen un espectáculo más grotesco que el de la fosa donde aparecen unas mujeres muertas. En Canoa los periodistas se niegan a reconocer la versión de los linchados, y se asume como verdad que ellos llegaron a un pueblo a provocar izando una bandera rojinegra. Para Cazals, el periodismo bajo la dictadura no era un asunto de verdad, sino de poder y espectáculo que enfrentó siempre desde el bando de los muertos y los lastimados. Su filmografía, en aquellos años, no es solamente una crónica del presidencialismo autoritario del PRI y sus allegados sino una respuesta donde el cine se describe a sí mismo como un arma revolucionaria.
CONTINUAR LEYENDO
Nacido en 1937, Cazals provenía de una familia francesa; por eso estudió en el Liceo Franco Mexicano y asistió al Instituto de Altos Estudios de Cinematografía en París. La Universidad Militar Latinoamericana fue un intermedio entre ambas escuelas donde padeció, de adolescente, la disciplina excesiva de los uniformes y las marchas y esculpió, en respuesta, un carácter desobediente que, al regresar de París, trajo consigo las lecciones aprendidas en los cineclubes que exhibían las películas irreverentes de la Nueva Ola Francesa. Ya en México fundó el Grupo Cine Independiente junto con Arturo Ripstein, Rafael Castañedo y Pedro F. Miret, dedicado al cine experimental, y filmó con él cortos y su primer largometraje, Familiaridades (1969). Cazals dijo alguna vez que escribió los diálogos de la película durante el rodaje, imitando quizás a Jean Luc-Godard que hizo lo mismo en À bout de souffle (1959). Mucho tiempo después, en Bajo la metralla (1983), Cazals abriría con una balacera entre los guardaespaldas de un funcionario y unos guerrilleros que llevan la cara pintada de azul, tal vez una alusión a Jean-Paul Belmondo al final de Pierrot le fou (1965).
Casi inmediatamente, en 1970, el director ingresó al cine industrial mexicano con Emiliano Zapata. El estilo radical de Familiaridades quedó atrás pero persistieron las preocupaciones estéticas que lo harían rebasar a sus colegas y, sobre todo, la desconfianza del poder que lo vincularía con espectadores hartos del priismo que presenciaban cotidianamente los abusos representados por él. En Emiliano Zapata apareció también una figura que regresaría varias veces en su filmografía: un villano de lentes oscuros. Primero fue el golpista Victoriano Huerta; en Las Poquianchis, el capitán del ejército que compra a unas hermanas y las ahoga en el mundo de la esclavitud sexual; en Canoa fue el sacerdote manipulador que provoca la muerte de unos trabajadores universitarios azuzando a un pueblo. En la obra de Cazals el diablo esconde los ojos y cambia de oficio pero se cuela en nuestra historia una vez tras otra para castigar a los inocentes y a sus héroes.
Imitando la franqueza que le brotaba en cada entrevista, admitamos que hubo puntos bajos en sus grandes décadas, provocados, quizá, por la pésima administración gubernamental del cine mexicano que propició el auge de la sexicomedia y la escasez del cine de autor. Entrevistado en 1980 por Gerardo Galarza, de Proceso, el director explicó su involucramiento en Rigo es amor, una película biográfica sobre el fenomenal Rigo Tovar, de este modo: “Simple y sencillamente, después de dos años y medio de no dirigir, es una forma de solventar adeudos personales, seguir trabajando. Mi trabajo es ser director de cine, no sé hacer otra cosa”. Cazals volvió a hacer otra película con Tovar, El gran triunfo (1981), pero nunca perdió de vista sus intereses como autor. Prestar sus servicios a películas comerciales que expresaban una visión ajena era sólo una forma de sostenerse y volver, incesante, al ataque.
Cazals puede haber muerto ahora, pero nos sigue hablando con su cine, sobre todo con El año de la peste (1979). En ella la peste bubónica se derrama sobre la Ciudad de México y nos muestra, en sus últimos planos, cómo la clase gobernante lleva mariachis a un cumpleaños donde la crisis pareciera hipotética. En las calles colmadas de basura la gente común resiste la enfermedad y la indolencia con resignación y exabruptos. Estas imágenes rebasan lo que hemos visto durante la pandemia del covid-19, pero describen la distancia idéntica entre clases sociales y la ineficiencia de un gobierno que manda a los más pobres al trabajo en transportes saturados. Cazals no era vidente, era un observador riguroso de su tiempo, que sigue sin terminar. Por eso, en cierto modo, el gran autor mexicano vive todavía: vive para recordarnos que la opresión es el tiempo entero de la humanidad.