La golden age coahuilense

¿Qué está pasando en Coahuila que genera esta clase de escritores? Nos adentramos en la «golden age coahuilense».
Venía de la cantina con unos whiskies encima. Llegó con las gafas de sol puestas, jeans y una playera anaranjada que resaltaba su complexión media. Se había comido un molcajete de rib eye y todavía no hacía la digestión como para dar entrevistas, me dijo Carlos Velázquez al sentarnos en el café de una librería del Fondo de Cultura Económica al sur de la ciudad de México. Te voy a decir puras sandeces, dijo. Fue la primera vez que lo entrevisté, en octubre de 2011.
Velázquez proviene del estado fronterizo de Coahuila, al norte de México, y Coahuila había sido entonces la región más calurosa del país: había alcanzando los cuarenta y dos grados centígrados en abril. El suelo de la región se ponía a hervir al mediodía y, en los cruces de calles o de carreteras, afuera de un restaurante o centro comercial, caían casquillo-tras-casquillo cerca de un cuerpo o vehículo baleado. La Laguna, zona metropolitana de Torreón, una ciudad fundada en el cruce de los ferrocarriles en su paso al norte, cerraba 2011 con mil homicidios. Tenemos todos los récords nacionales, dijo bromeando Velázquez.
Promocionaba entonces la reedición de su libro La Biblia Vaquera con Sexto Piso, una colección de cuentos que había publicado ya en 2008 —pero con distribución limitada, ya que fue editada por el Fondo Editorial Tierra Adentro—. El editor Diego Rabasa había rescatado el libro y quedó asombrado por el juego irreverente de estereotipos norteños. “Es un escritor que no tiene conciencia de serlo, mucho menos de su versatilidad para deformar la realidad”, dice Rabasa. En un cuento ponía al famoso cantante de corridos El Viejo Paulino vendiéndole su esposa al Diablo a cambio de unas buenas botas vaqueras. “Se te va la tonada, Paulino, se te va la tonada”, exclamaba su mujer.
Velázquez se quitó las gafas y comenzó a fanfarronear. Me contaba que había una especie de “golden age coahuilense”, que a simple vista sonaba a disparate. Ha de ser la digestión, pensé. Hablaba de un grupo de ocho escritores, amigos, que están entre los treinta y cuarenta años —la mayoría nombres desconocidos—, que se dedican a escribir por separado y con intereses distintos. Escriben desde ese lugar donde se encuentran las carreteras del centro que llegan a Ciudad Juárez y las que vienen del Pacífico y van a Texas —territorio en disputa entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y los Zetas—, ese pedazo de tierra donde se decide a balazos el futuro de este país: un mundo sórdido y violento.
“No se trata de un movimiento, mucho menos de un bloque cultural —dijo Velázquez—, sino de una gran coincidencia: nacimos todos en los años setenta y hemos crecido y escrito sobre y desde Coahuila. Ninguna región del norte tiene hoy una generación tan sólida como la nuestra: Julián Herbert, Alejandro Pérez, Daniel Herrera, Carlos Reyes, Vicente Alfonso, Carlos Velázquez, Luis Jorge Boone y Wenceslao Bruciaga”. Es un grupo que irrumpe como golpe de mesa, tan lejos de la élite literaria que se reúne —religiosamente— en el centro del país. “Un grupo —dice Diego Rabasa— que nos está mostrando que hay algo más importante que la estadística de asesinatos. Está también su realidad”.
CONTINUAR LEYENDOJulián Herbert, músico y narrador, de cuarenta y dos años; Luis Jorge Boone, poeta, de treinta y cinco, y Carlos Velázquez, narrador, de treinta y cuatro, son quienes más proyección están alcanzando. Han convertido la vida norteña en un acontecimiento literario que confronta esta región de la frontera “mutilada y olvidada”. Ya no es necesario pintar Checoslovaquia para coquetear con el establishment cultural mexicano. Así, Herbert ganó en España el Premio Jaén de Novela 2011 por su Canción de tumba, que llega este mes a México; Boone publicó su décimo libro y primera novela, Las afueras, y Velázquez llegó a las librerías argentinas, y Página/12 escribió: “Velázquez es un buen exponente de que México puede ser narrado desde dentro, cuestionando los clichés que suelen adosarse a una realidad de violencia, narco y machismo”.
“Algo tiene que estar pasando en Coahuila —dice el también escritor Yuri Herrera—, en términos de que tenemos ahí a dos de los narradores de este momento, como Herbert y Velázquez. Y un soberbio poeta, como Boone. Tal vez algo está sucediendo. La pregunta es qué y por qué”.

I
ES LA TERCERA SEMANA DE ENERO de 2012. Inicia el tour norteño. He llegado al estado de Coahuila, a la ciudad de Torreón, justo cuando se publica en los medios nacionales el nuevo ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que ubica a ésta como la séptima ciudad más violenta del mundo —con ochenta y ocho asesinatos por cada cien mil habitantes.
Por las calles andan rondando la Policía Federal y el Ejército en convoyes, trepados en camionetas con los rostros cubiertos y apuntando a los vehículos que circulan detrás, sean civiles o sicarios. Cuando se recorre esta ciudad agringada —copia de Monterrey, que a su vez es copia de Houston—, ciudad de suburbios, malls y automotrices, es imposible no darse cuenta de su silencio fantasmal: hay poca gente en las tiendas, no se escuchan los autos pitar, mucho menos las llantas derrapar. Y por las noches, en cada semáforo, la gente evita detenerse ventanilla contra ventanilla con otros vehículos. “No sabes a quién tienes al lado, si es sicario, narco, si viene armado, sólo vemos al frente esperando la luz verde”, dice Daniel Herrera, profesor de Historia y autor de Polvo rojo, un libro inspirado en la nota roja de Torreón.
Aquí está el fenómeno que todos llaman La Laguna, un área metropolitana plantada entre puro desierto, que abarca dos estados (Coahuila y Durango) y quince municipios. Apuntala, además, una identidad regional: la tierra del Santos Laguna en futbol, de la leche Lala —un acrónimo de La Laguna— y de una canción de cumbia, “El lagunero”, de la Sonora Dinamita. Sus habitantes hablan las mismas expresiones (“pillido”, “chingazo” o “pisteo”) y desayunan gorditas de asado.
Hoy, La Laguna está sitiada. La ola de violencia que ha desatado la guerra de México contra el narcotráfico ha cercado la ciudad en una guerra cruzada entre el Cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán y los Zetas. La caída de Torreón, escribió el periodista Javier Garza en un reportaje para Esquire en julio de 2010, sucedió tras dos hechos consecutivos ocurridos en la segunda semana de mayo de 2007: “Carlos Herrera, dueño de una importante empresa de lácteos, dos veces alcalde de Gómez Palacio y jefe político de esa ciudad, fue atacado por un grupo que descargó decenas de tiros sobre su camioneta blindada en uno de los principales bulevares de Torreón. […] Dos días después, Enrique Ruiz Arévalo, comandante del Grupo Especial de la Policía de Coahuila que prácticamente había erradicado el secuestro en La Laguna y en los últimos años se dedicaba a capturar ‘puchadores’, fue ‘levantado’ y desapareció sin dejar rastro”.
La Policía Federal se ha ubicado en la Plaza de Armas de Torreón, que ha tomado como una especie de cuartel —aunque no hagan nada, dicen los laguneros—. Es la capital de la anarquía. La mayoría de las cantinas, antros y bares ha cerrado debido a ejecuciones y balaceras. Y respecto a los que permanecen abiertos se sospecha de narcos o al menos de un buen arreglo de dinero. Se han dejado de ver las hummers circulando por las calles y la gente ya evita hacerse de una troca, una pick-up: son las que más roban. Ni la Policía Federal ni el Ejército han podido parar esta disputa desde 2007. Y la ciudad lo está asimilando. “Cuando estamos en clase —dice Daniel Herrera— y escuchamos pasar como desesperadas las sirenas de la policía, todos nos quedamos callados. Un día, un alumno me dijo: ‘Profe, no hay pedo, ya no se preocupe, si suenan las sirenas es que ya pasó la balacera y seguimos vivos, chingón, ¿no?’”.

II
—¡PINCHE GOLAZO! —GRITA CARLOS VELÁZQUEZ mientras estamos comiendo en El Costeñito de Torreón. Es el miércoles 25 de enero de 2012. Hay sobre la mesa dos cervezas Modelo bien frías, heladas, como suelen beberse en el norte. En las pantallas está jugando el Barça contra el Real Madrid. Son los cuartos de final de la Copa del Rey. El ruido es excesivo, los tarros chocan unos con otros, mientras la gente comenta el partido entre gritos y chiflidos. Ni parece que estemos en tierra de nadie. Será porque el restaurante está en un centro comercial y no a simple vista sobre la calle.
Carlos Velázquez bebe su cerveza clara a tragos gigantescos. Cuando uno menos se lo imagina ya se terminó su “cheve” y está a punto de ordenar la segunda. Dice que la violencia no es nada nuevo en Torreón: hace un siglo ya era una ciudad violenta, cuando llegaban las turbas revolucionarias de Pancho Villa que tomaban la ciudad. Velázquez llegó con unas gafas para el sol, grandes, con tonos naranjas a los costados, una chamarra de mezclilla y una playera azul que presume el logo de Sexto Piso en naranja fosforescente. El logo muestra a un tipo lanzándonse desde el sexto piso de un edificio.
—En realidad yo jamás me propuse ser escritor —dice Velázquez—, yo lo que quería ser era crítico de rock. Leía revistas de música, leía la Rolling Stone gabacha. Esbozaba reseñas de discos, hacía críticas. Mi inspiración fue leer la columna de rock que tenía Jairo Calixto Albarrán en La Mosca [en la Pared], entre 1992 y 1994. Estuve un tiempo en el periódico Milenio haciendo eso. Después me metí a talleres literarios con Saúl Rosales, y me puse a leer y a escribir.
Para Vicente Alfonso, autor de Partitura para mujer muerta, Premio Nacional de Novela Policiaca, este susodicho boom se debe a un interés por talleres literarios en las dos ciudades principales de Coahuila, Torreón y Saltillo, que llegaron entre los años ochenta y noventa. “Algunos de estos talleres eran muy buenos. hoy algunos se mantienen, como el de Botella al Mar de Saúl Rosales. Y echaron a andar la inquietud de generaciones jóvenes como la nuestra”. No faltaban los que llegaban pensando que eran clases de redacción o que los ayudarían a escribir cartas de amor.
Velázquez ordena otra cerveza. Y otro taco de camarón capeado. Continúa con sus aires de fantoche. Aquí está el polémico personaje que ha llamado la atención de los medios por ser un provocador irreverente; que de niño se sentía fascinado por el narcotraficante Rafael Caro Quintero —el que dijo que iba pagar la deuda externa con sus ganancias—; que nomás terminó la prepa porque piensa que la universidad es la fábrica de huevones más grande de este país. Éste es el personaje que se ha creado Velázquez, el que llega a las presentaciones de sus libros con gafas oscuras en plan “naco norteño”, o el que se pelea con otros escritores y les grita “¡mujerzuela!”, como le sucedió al sinaloense Hilario Peña: un pésimo seudónimo para un pésimo escritor, dice Velázquez.
—Me dediqué a vivir de las mujeres por mucho tiempo. Ellas se iban a trabajar y yo me quedaba en la casa. Mi primera esposa fue diseñadora, con quien tuve una hija, que es sensacional, superinteligente. Y mi segunda esposa, representante médico. Ahora ya me he divorciado. Y me puse a chambear. Trabajo en las mañanas en el departamento de cultura del ayuntamiento de Torreón: hago puro pinche papeleo, y escribo en la tardes en la casa, tengo una novela que estoy haciendo. Y mi columna en [La Semana de] Frente, Charlyfornication.
El escritor Julián Herbert siempre ha dicho que Velázquez es una especie de Buck Mulligan del Ulises de James Joyce —aunque se muera por ser el héroe, Stephen Dedalus. Es el perfecto Buck Mulligan por esa presencia molesta y hasta divertida. Velázquez es un genio para las referencias culturales, es un antropólogo nato, sabe combinar lo rítmico y “poco glamuroso” con lo que escribe. Tiene un oído impresionante para la jerga de la calle, dice Herbert. Todo en él es intenso, explosivo, voraz. Ese personaje parece ser sólo la punta de un iceberg de alteridad y genialidad. En La Biblia Vaquera, por ejemplo, desarrolló siete cuentos que impregna de historias, personajes y elementos de la cultura norteña. Y desmitifica al cliché del norteño “sombrerudo y de cinto piteado”, y hace un licuado fársico de idiosincrasias.
Velázquez pide la cuenta.
—Te voy a llevar a unas partes del “Torreón que se nos fue”, a los lugarcitos donde me metía de escuincle. La ciudad ha cambiado desde que empezó todo este desmadre. Torreón antes era como la villa de Los Pitufos: todos cantaban, bailaban, se drogaban, conectaban cualquier cosa, se cogían entre todos, y nada ni nadie que la hiciera de pedo. Era un paraíso. Teníamos nuestro propio “aeropuerto clandestino”, en San Pedro de las Colonias, donde la coca y la heroína eran baratísimas y puras. Causó revuelo por las famosas “ventanitas”: eran “picaderos” en casas, donde tú pagabas veinte pesos, metías el brazo por una ventana, te amarraban el brazo, te metían un torniquete y te inyectaban tu dosis de heroína. Ahí probé la mejor cocaína de mi vida. Teníamos droga de primer nivel. Eran los gloriosos años noventa. Tendría diecisiete años.

III
SON LAS CINCO DE LA TARDE Y VAMOS a bordo de un taxi. Vamos por el centro de Torreón, rumbo al barrio de La Alianza. Los escritores coahuilenses, dice Velázquez, no reciben ningún apoyo del gobierno estatal. Lo dice enfático. A los políticos no les interesa la cultura. Las cosas eran distintas cuando estaba Julián Herbert en el Instituto Coahuilense de Cultura (Icocult). Había lanzado un proyecto editorial que se llamaba La Fragua, y publicó ahí su primer libro, Cuco Sánchez Blues (2004). Ahora ya no hay dinero ni para ir a Durango, que está a la vuelta. Mucho menos después de la deuda que dejó el ex gobernador priista Humberto Moreira, ex dirigente del PRI, una deuda estatal de treinta y cuatro millones de pesos. Hoy los impuestos se han disparado.
Nos bajamos del taxi entre las calles de Matamoros y Ramos Arizpe, en esta esquina es donde nacieron La Biblia Vaquera (2008) y La marrana negra de la literatura rosa (2010). Aquí en el centro de Torreón se vive ese aire de decadencia de toda ciudad postindustrial. La arquitectura de los edificios se quedó atrapada en los años sesenta y setenta. Hubo un auge por la maquila y el algodón, pero cuando se puso de moda la mano de obra barata en Singapur, dice Velázquez, se fueron todos para allá. Por eso hay naves abandonadas, como el Museo del Algodón, que tiene los muros marcados por balaceras.
—Mira, ésa es la cabeza de Juárez, el lugar favorito para aventar “descabezados”. Han amanecido ahí, puta, no sabes, cantidades de muertos.
La Alianza se conforma de un total de ocho cuadras, entre callejones y avenidas; tiene un mercado fijo con techos de lámina y estructuras rojas, el Pasaje Alianza. Hoy es un barrio peligroso que quedó atrapado entre el fuego cruzado de los Zetas y el Cártel de Sinaloa, que se disparaban desde lo alto de dos cerros: La Durangueña, con los chapos, y el Cerro de la Cruz, con los Zetas. Ahora los Zetas ya no están en posesión del cerro, los bajaron estos cabrones, dice Velázquez, en noviembre de 2011, y se fueron al poniente de La Laguna.
Por las calles se pasa por ferreterías, loncherías, tiendas de segunda mano, unas abiertas, pero la mayoría está cerrada, con cortinas metálicas ennegrecidas o grafiteadas. Por estas calles, Velázquez rondaba cuando era niño, vivía unas cuadras atrás, en la calle Allende, y se metía a las cantinas a donde iba su papá —un adicto al Libro Vaquero—. Y su mamá tenía que estar viniendo a sacarlo de las cantinas de ficheras y prostitutas. Por dentro no faltaban en estos sitios las mesas blancas de plástico de Corona, la rocola y las ficheras que se sentaban esperando a que las sacaran a bailar, y que cobraban veinte pesos por “la bailada”.
Cuando cayó La Alianza, la corrupción y el vicio se regaron por toda la ciudad.
—Tenía tres amigos que fueron muy cercanos —dice Velázquez mientras recorremos La Alianza—. Siempre andábamos los cuatro juntos, hasta los diecisiete años. Hoy Juan está encerrado en un psiquiátrico; Marco, el Tino, está encerrado en el Cereso de Torreón, y Gerardo, el Pájaro, se ahorcó en 2005. No mames, soy el único que queda libre, vivo y más o menos cuerdo.
Otro episodio que quedó grabado en la cabeza de Carlos Velázquez es que cuando tenía cinco años su papá se fue de la casa. Y su mamá, que había sido ama de casa, se puso a vender ropa. En ese entonces, un año de mucha lluvia e inundaciones, él iba caminando y se sumió en una alcantarilla abierta. Había un enorme charco de agua sucia. Los vecinos que iban pasando lo sacaron de ahí. Ahora que su hija está por cumplir los cinco años no deja de acordarse de esa época.
—¡Hemos llegado a Los Baños Royale! Aquí venía con un amigo, Jesús Flores, que tenía un proyecto fotográfico que metió al Fonca. Consistía en levantar un registro fotográfico de prostitución masculina. Con el dinero que recibió de la beca estuvo prostituyéndose todo un año con hombres, policías, cholos, vestidas, lo que fuera, a veces como prostituto, a veces como cliente, y sacó un proyecto que está colgado en internet y se llama Calibre 45, con el seudónimo de Nazareno Vidales.
De este lugar salieron muchos de los personajes estrambóticos de La marrana negra de la literatura rosa, un libro que retrata con humor ácido cinco relatos sobre el fatídico sinsentido de los bajos mundos de Torreón, desde el junkie delincuente hasta el travesti en busca del amor. Por fuera, Los Baños Royale parece una tintorería común que atiende un anciano con lentes en el mostrador. El negocio se ve viejo. Uno entra ahí como “Pedro por su casa”, dice Velázquez. Por dentro hay un corredor con regaderas que parecen llevar siglos sin usarse, los mosaicos ennegrecidos y en el piso tierra por doquier. El pasillo conduce a una habitación grande y el olor es penetrante: huele a orín, a sudor, a vómito. La luz proviene de un solo foco blanco que parpadea. Ahí hay mesas blancas de plástico donde jornaleros, indocumentados, carniceros y albañiles vienen a beber cerveza. Hay unas cinco pantallas colgadas en los muros, con montones de cables que las conectan entre sí. Las películas son pornográficas —y en dos de ellas están pasando una de Jackie Chan a todo volumen en el canal TNT. Nos sentamos, vemos las pantallas y pedimos dos cervezas Indio, heladas.
—Aquí los que quieren acción se van acá atrás —dice Velázquez, bajando la voz—, a un cuartito que le dicen La Escuelita. Hay pupitres, más porno, y ahí se dan con todo: puro sexo homosexual. Allá hay gente sentada, si tú vas y te asomas, hay gente buscando sexo oral, sexo anal. Este lugar es uno de los pocos donde sobrevive la putería que antes tenía Torreón. Si tú ibas a la Plaza de Armas en la noche, antes levantabas a un vato seguro. ¡Yo no sé por qué no me hice joto! Es uno de los grandes misterios de la naturaleza, crecí entre cantineras, ficheras, vestidas, jotos, prostitutos. Mi hermana fue fichera. Pero me gustan las viejas, es lo mío.
Aquí había una vestida que le decían la Licha y se prostituía con quien fuera. Pero cuando ya estaba borracha, dice Velázquez, se ponía a llorar toda la noche. Se había enamorado de un hombre que habían encerrado en el Cereso de Torreón por haber violado a una niña de once años. La Licha era la única que creía en su inocencia. Cada fin de semana era lo mismo: se sentaba ebria, lloraba y lamentaba su mal de amor. Quién sabe qué fue de ella, dice Velázquez, no se sabe qué ha pasado con muchas. Torreón parece seguir los pasos de Ciudad Juárez. Hay reportes de feminicidios y mujeres desaparecidas, y nadie sabe dónde están. El diario Vanguardia, de Saltillo, publicó en enero de 2012 que Coahuila tiene un nuevo récord: es el estado número uno en desapariciones en el país.
—¿De aquí salió Alexia, la protagonista de tu cuento “La jota de Bergerac”? —pregunto.
—Sí, pero ya la mataron. En realidad le decían Álix. Era un tipo que tenía VIH, muy deportista, se llamaba Fermín, y cuando se vestía de vieja era guapísima. No tenía la nariz fea como en el cuento, eso lo inventé. Pero tenía una papelería, se la pasaba sacando copias y poniéndole salsa a los churros. Me contó el Chuy que lo apuñalaron en abril del año pasado. Cuarenta y cinco puñaladas, güey, no lo podía creer. Dicen que fue el tipo con quien vivía, que se la sonaba bonito, ¡que hasta la sopa Maruchan, caliente, le aventaba en la cara! —Velázquez ríe.
Salimos de aquel lugar y caminamos unas cuadras al oriente. Al fondo, está el Cerro de la Cruz, lleno de calles marginales, vecindades, casas sin pintar, no hay forma de subir en coche, casi todas las calles son peatonales, llenas de escalones. Si nos subimos por ahí seguro hay alguien vendiendo droga, dice Velázquez. El olor a machitos abunda por las calles: es la tripa de res que venden en los puestos de tacos afuera del mercado Pasaje Alianza. Entonces llegamos a una calle donde han construido un paso a desnivel y está junto las vías del tren.
—Ahí donde te estoy señalando —apunta con su mano a un cerro pelón que tiene arriba una casa construida con cantera, el Museo de la Casa del Cerro—. Allá atrás está La Durangueña: un búnker de los chapos, dicen que el año pasado estuvo el Chapo Guzmán ahí viviendo por tres meses. Allá atrás venden droga. Y acá —apunta al cerro de enfrente— es el Cerro de la Cruz que te dije. De cerro a cerro se disparaban todos los días. Por eso construyeron este paso a desnivel, para que los coches pasaran. Y así como te estoy enseñando con las manos, seguro nos están viendo, tienen “halcones” allá arriba espiando, para dar el pitazo en cualquier momento.
Ahí estamos al pie de dos cerros. Está a punto de anochecer y el desierto se refleja en el cielo en tonos rojos.

IV
ESCRIBE A MANO, EN LIBRETAS, SON muchas, todas completas. A Luis Jorge Boone le gusta que su mano se canse, le gusta escribir con pluma, a puro pulso, y le gusta el olor a tinta cada que escribe y el sonido del papel cuando se rasga. Cada una de sus libretas tiene engrapadas hojas en las que anexa las ideas que no cupieron en la libreta y un montón de post-its pegados en cada página con anotaciones y sugerencias. Los poemas van en otro tipo de libretas: en hojas blancas. Y a veces los escribe acostado, como Jaime Sabines.
—Trabajo a veces con música y pongo a Los Tigres del Norte o a Ramón Ayala —dice Boone—. O a veces en silencio. Me gusta esa sensación de cansarme, que la mano me duela, que mi caligrafía cambie cuando se me cansa el pulso. Me gusta que escribir sea un oficio físico.
Es la segunda parada del tour norteño. Es el 18 de enero de 2012, me reúno con Luis Jorge Boone en el café de El Péndulo de la colonia Roma, en la ciudad de México, a unas cuadras de su casa. Viene a la entrevista con una sudadera café, una boina color hueso sobre la cabeza y anteojos de armazón delgado. Habla despacio, tranquilo —aunque su acento es golpeado y “anorteñado”—. Dice que cuando viaja en taxi no falta el chofer que le reconozca el acento y le pregunte “¿Usted es del norte?”, aunque la siguiente pregunta sea “Oiga, ¿y cómo ve el narco por allá?”.
—Me encanta que me digan “norteño”. Ahí viví, pues, y de eso sigo escribiendo. Aunque vivo en el DF, no he dejado ni un solo segundo de escribir del norte. Allá está mi paisaje, en mi interior lo llevo. Es una cultura totalmente distinta a la del sur, es una forma de haberte criado. Para mí de pronto es difícil estar aquí. Quiero de pronto dejar de ver edificios, quiero nomás un cerro o una carretera.
Luis Jorge Boone vive en un departamento de la Roma —se ha convertido en un chilango light, dice Velázquez—. Aquí trabaja como poeta, narrador, crítico y traductor, una rutina maniática que ha tenido desde que dejo Monclova en 2007 y llegó para una residencia en la Fundación para las Letras Mexicanas, donde se iba a dedicar un año a leer y escribir, “guardado”. Ese año que se prolongó a dos, hasta que decidió quedarse definitivamente con su esposa y su hija de nueve años, escribiendo para Letras Libres y Posdata, o trabajando como editor para Almadía. Su nombre hace juego con Jorge Luis Borges, lo sabe. Hasta había una apuesta con Álvaro Enrigue en la redacción de Letras Libres, dice Boone: que era más bien un seudónimo ingenioso.
Julián Herbert, siempre ha creído que Carlos Velázquez y Luis Jorge Boone son opuestos. Velázquez es el radical, el extremo del grupo. Boone, en cambio, es el escritor romántico, el poeta, el que se toma en serio su vida literaria. Creció en una ciudad hostil para la cultura, Monclova, donde es muy difícil conseguir libros, donde hay una sola librería, la Librería Patria, y una biblioteca, el Museo Biblioteca Pape, acostumbradas a ordenarse para no desordenarse jamás. Hoy, Boone ha ganado casi todos los premios nacionales de este país (Cuento Inés Arredondo, Poesía Joven Elías Nandino, Ensayo Carlos Echánove Trujillo y Poesía Ramón López Velarde). Herbert dice que es “el aplicadito” de la familia, de este trío de escritores que se han hecho a base de hambre. No le entra a las drogas, si acaso se toma una cerveza. Es un adulto precoz, dice Herbert.
—No tengo esa gracia para las drogas; no me sale, cabrón, no es por otra cosa —dice.
A pesar de la distancia, Boone no ha dejado de pensar en Ciudad Frontera, un poblado pegadito a Monclova, que está a trescientos veintiocho kilómetros al norte de Torreón. Le dicen “Monclovita, la más bella”, porque siempre está polveada —pero de tierra—. Allá aprendió una regla de vida: en el norte no se puede radicar en un solo lugar. Uno tiene que desplazarse de una región a otra para vivir o trabajar, en un desierto malogrado de matorrales secos, áridos, y cerros pelones. Es el mismo desierto que se tragó a Torreón antes del narcotráfico. Coahuila es un desierto de pasajeros, de movimientos continuos, dos o tres horas en carreteras, en coche o autobús, carreteras rectas, rectas y rectas. Uno nomás con el desierto. Es el desierto que comparte Boone con Daniel Sada. Por el que Luis Humberto Crosthwaite pasó cuando vivió en Torreón. Qué tendrá Monclova que hasta el mismo Cormac McCarthy escribió ahí Todos los hermosos caballos.
—Los norteños estamos siempre en movimiento. Están los que cruzan a la frontera gringa y regresan con un contrabando de anécdotas. Moverse es una característica que tenemos, y lo quise impregnar en mi primera novela, Las afueras (2011), mi incursión en el género. Es una historia trágica entre dos hermanos, James y William, pero que se entrelaza con viajes, violencia y personajes que van y vienen; un road trip de Monclova, Cuatro Ciénegas y hasta Sabinas. Es en las carreteras donde sucede la historia, donde hay leyendas, donde compras conos de leche en Sacramento o comes un cabrito en San Buenaventura. Extraño eso. Ya no es tan seguro.
Aunque terminó estudiando Administración, porque era una de las tres carreras que se podían estudiar en Monclova —las otras eran Ingeniería y Contabilidad—, Boone comenzó a leer desde que era estudiante de preparatoria. Iba a la escuela y se metía a la biblioteca, ahí descubrió a Pablo Neruda y quedó deslumbrado por la forma en que dominaba todo tipo de registros. Siempre se ha sentido interesado por lo fantástico, por la muerte. Le encantaba H. P. Lovecraft; hasta lo ha publicado en traducciones. Y nunca tuvo un guía, alguien que le dijera “esto es un poema”, “esto es William Shakespeare”. Fue hasta que entró al taller literario de Jesús de León que comenzó a escribir poemas. Su amigo Julián Herbert lo publicó por primera vez en el Icocult, su poemario Legión (2003), el primero de ocho publicados. Fue una especie de decano, dice Boone: “A ver, cabrón, vete por aquí —decía Herbert —por qué no metes esta beca, por qué no mandas tu libro acá”.
Y lo fantástico siempre ha sido parte de sus textos, parte del misticismo que rodea a Boone. Mundos sobrios, solitarios, donde se ejecuta el síndrome de Esquilo: por más que huyas del destino, éste te encontrará. La ley del desierto. Al menos ésa es la moraleja que queda después de aventarse en su libro de cuentos La noche caníbal (2008), que este año publicará en inglés por medio de una editorial texana, en Estados Unidos. Es un libro de siete relatos sobre personajes atormentados, perseguidos por la muerte y la autodestrucción. En un cuento, por ejemplo, un personaje ve en la televisión el crimen que terminará por cometer al final de la historia. A Boone le gusta la muerte, ese límite máximo al que no podemos llegar. La muerte es una telaraña.
—No me interesa abordar el narcotráfico. He oído demasiado del narco que estoy harto. Hay gente que concibe el norte desde ahí y es lamentable. Lo ven como un estilo de vida, como una posibilidad de territorio. Hay muchísimas cosas de que hablar, es una condición que ha permeado, que afecta. Si me rehúso, es una forma de ser crítico y de ser político. No nos podemos conformar con una visión tan pequeña en una región tan vasta y compleja.
Boone es de los que piensan que la “narcocultura” nació de un ladrillo muy importante en la cultura norteña: los corridos. Eran piezas que se cantaban entre región y región, se contaban las desgracias de amor de otros poblados, historias sobre hermanos que se enfrentaron, pistoleros famosos, borracheras de fantasmas. Ahora se ha vuelto otra cosa, dice Boone. “Por las márgenes del río, de Reynosa hasta Laredo se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros, y así se están acabando a todos los pistoleros”, reza el corrido “Pistoleros famosos”, sobre hombres que cayeron no por bandidos, sino por hombres.
—Extraño Monclova. No he dejado de ir en los últimos cuatro años, aun cuando se han puesto las cosas duras con el narcotráfico. Ahora me compré un acordeón, estoy empezando a practicarlo. Es como el sonido de allá, de las temperaturas extremas o de la carne asada, ¡chingao!

V
“ESCRIBÍ TU NOMBRE A LAS TRES DE la tarde, en Hong Kong, escribí tu nombre”, dice el coro de una rola del grupo de rock Madrastras, de 2006. Julián Herbert tocaba la guitarra y cantaba con la voz ronca, la boca cerca del micrófono, como si susurrara, inclinándose hacia adelante con los ojos casi cerrados. “En Hong Kong escribí tu nombre, a las tres de la tarde”. Ahora ya no lo hace desde hace casi cuatro años. Sólo quedan algunos videos caseros en YouTube.
Es el jueves 26 de enero de 2012; es la tercera parada en el tour norteño. He llegado a Saltillo, la capital del estado, a doscientos setenta y ocho kilómetros al oriente de Torreón, la tierra de los hermanos Soler del cine de oro mexicano. Son las cinco de la tarde, voy a bordo de un taxi hacia al sur de la ciudad, en un fraccionamiento clasemediero que se llama El Morillo. Ahí es donde se encuentra la casa del escritor, músico y poeta Julián Herbert. El acceso está restringido. Es una de las pocas zonas con árboles en una ciudad que luce como un desierto. Su casa está agringada: tiene una cocina estadounidense con una larga mesa rústica. Aquí me ha recibido para la entrevista. Nos sentamos en los sillones rojos de una sala repleta de libros —metidos por donde y como sea en un enorme librero de muro a muro—. Aquí es dónde vive con Mónica, diseñadora, y un niño pequeño de dos años, Leo. Hoy es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha sido editor, profesor de literatura y funcionario público. Ahora, dice, vive en un plan más “papi Montessori”: le dedica cinco horas diarias a su hijo, me dice sonriente, su nueva vida es Disneylandia. Lleva puestos unos jeans azules, una camisa verde y unos anteojos de armazón negro.
— ¿Y cómo has visto Saltillo? No estamos como Torreón. Acá el Ejército de pronto se da de “chingazos” con los Zetas, pero no se compara con lo que sucede allá. Y es que, no mames, la policía está coludida. Así está todo el pinche país. Está cabrón que tengamos al Ejército en las calles porque la policía local es corrupta. Eso me parece muy cabrón como país. Es una de las estupideces de esta guerra: se lanzaron sin saber a ciencia cierta quién está realmente con el gobierno, quién con la Policía Federal y quién con la municipal.
Un periodista —que pide no dar su nombre— dice que la pelea se ha puesto fuerte en Saltillo. Al estar sitiados Monterrey y Torreón por la Policía Federal y el Ejército, muchos Zetas se han metido aquí como operación de fumigación hormiga. Saltillo se ha convertido en territorio Zeta y se disputa con el Cártel del Golfo, que está a treinta minutos de Monterrey. “Hace unas semanas una camioneta aventó una granada a las cinco de la tarde en la avenida Carranza, en el centro, a plena luz del día. Ahora está tranquilo, pero no sabemos por cuánto tiempo más. El año pasado se soltaban las balaceras entre los cárteles en el centro, y los bares cerraban, apagaban las luces, y se llevaban a la gente a los sótanos o cuartos sin ventanas. Aquí hay una cosa que se llama ‘código rojo’. Sí, no estamos como Torreón, pero para allá vamos”, dice.
“Julián Herbert es la figura central de esta generación de escritores coahuilenses —dice el escritor regiomontano Antonio Ramos Revillas—. Él fue de los primeros, como David Toscana hace una década, que en lugar de irse a vivir a la ciudad de México hizo de su ciudad su propia trinchera. Y se dedicó a apoyar talentos. Fue editor de esta generación: él los conoce bien, los ubicó en talleres, son amigos, es el camarada mayor. Herbert tenía el sello editorial La Fragua, una colección que buscaba la ópera prima de nuevos creadores. El diseño era pop y estaba a cargo del artista Ignacio Valdez. Pero el proyecto se agotó.
—En este país todos queremos que nos publiquen y que nos mantengan, está cabrón. Me harté de pelearme con las instituciones y con medio mundo porque no hay dinero —dice Herbert.
Junto con Carlos Velázquez y Luis Jorge Boone ha formado una amistad que va más allá de la literatura y que define como una “cofradía”: han compartido mesa, premios, borracheras y becas. Herbert siempre se ha visualizado como una especie de caricatura que tiene a su derecha a Carlos Velázquez, su gurú musical, el diablillo que lo sonsaca y se lo lleva de vacaciones a Cuatro Ciénegas a “agarrar el pedo”. Y a su derecha, está “el aplicadito”, la rectitud, Luis Jorge Boone, con quien se siente afín literariamente, con quien se puede aventar discusiones serias de literatura y llegar hasta lo rabioso.
—Somos familia, somos brothers… Aunque fíjate, ¿eh?, nunca me ha gustado asumir una postura ni grupal ni paternal. Los paternalismos en la literatura mexicana ya se acabaron. Creo que no es más que una simple coincidencia: tres amigos que son escritores y que son coahuilenses.
A finales del año pasado apareció el nombre de Julián Herbert en los titulares mexicanos y españoles. Declaró en diciembre al periódico español Público lo que el periodista Humberto Musacchio consideró la declaración del año: “Soy hijo de una prostituta que acabó de escritor gracias a las lecciones de coherencia, miseria y fingimiento que tuve en la infancia. Empecé a escribir Canción de tumba por una necesidad básica: pasaba demasiadas horas cuidando a una vieja leucémica y terrible a la que amaba mucho. Era mi madre. Y nunca me habían dado tanto dinero y por nada. Mucho menos por confeccionar doscientas cuartillas”.
—No fue fácil hacer este libro —dice Herbert, mientras me trae un vaso de agua—. Fue una chinga, fue una cosa de la que al principio no estaba seguro de hablar públicamente. Pero sí, mi mamá fue prostituta, y se llamaba Guadalupe Chávez. Me lo callé muchísimos años. Mi mamá anduvo rolando por el país, se salió de su casa a los catorce porque mi abuela se la madreaba. Llegó a Acapulco, donde nací, y luego llegamos a Monclova, donde viví toda mi infancia. Tengo cinco hermanos y cada uno de papá distinto.
Aunque escribir Canción de tumba implicaba hacer una novela testimonial, o una autobiográfica, Herbert siempre tuvo en mente que tenía que ser una pieza bien lograda. Y tuvo que meter ficción para que funcionara como tal. La mitad del libro lo escribió en un sillón mientras su madre se estaba muriendo en una cama. Escribía por horas, luego salía a caminar a los pasillos, dejaba párrafos a medias, tenía que ir de pronto por cosas como medicinas, luego regresaba y continuaba tecleando en su laptop. Guadalupe Chávez murió el 10 de septiembre de 2008. Un adelanto de esta novela se publicó a modo de relato en septiembre de 2009 en Letras Libres como “Mamá Leucemia”.
“Ahora que la veo desguanzada en esa cama, inmóvil —escribió en el adelanto de la novela—, rodeada de venopacks traslúcidos manchados de sangre seca. […] Llorando porque su hijo más amado y odiado —el único que alguna vez pudo salvarla de sus pesadillas, el único a quien le ha gritado “tú ya no eres mi hijo, cabrón, tú no eres más que un perro rabioso”— tiene que darle de comer en la boca, mirar sus pezones marchitos al cambiarle la bata, llevarla hasta el baño y escuchar (y oler, con lo que ella odia el olfato) cómo caga.
—Escribirlo fue un mecanismo de subsistencia. Lo empecé a escribir para mantener la cordura en un momento de trance brutal. Te puedo decir que el oficio literario sirve para más cosas que escuchar elogios y negociar becas. Sirve para defenderte de una realidad brutal. Es vivir desde las tripas. Es un libro que me hizo sentir escritor, en el sentido más elemental: lo sufrí, lo viví, lo confronté. Y hasta que lo acabé me di cuenta que había estado entrenado toda mi vida para escribir esta historia.
—¿De niño tuviste conciencia de la profesión de tu madre? —pregunto.
—No estoy seguro, güey. En alguna medida, pero no sé, creo que todo estaba entre lo que no entendía y lo que no quería ver, como suele ser la visión de todo niño. Fue hasta que tuve nueve años que mi mamá habló frontalmente del asunto. Viví en varios burdeles. En la novela hablo de uno en Lázaro Cárdenas, Michoacán, no recuerdo cómo era, nomás que las puertas eran de lámina pintadas de azul. Todo se me mezcla en la memoria. Yo creo que por eso los burdeles me dan hueva. Es un mundo que conozco bien.
Julián Herbert no recuerda con precisión cómo comenzó a escribir: lo hace en voz alta, dice, le es imposible escribir callado, tiene que escucharse. Tal vez comenzó cuando su hermano Saíd tenía un año y lo arrullaba inventando canciones. O a lo mejor en los ochenta, cuando leía las novelillas Sensacional Policiaca, de unos detectives gringos que le encantaban. Herbert vivía entonces en Ciudad Frontera, como Luis Jorge Boone, un pueblo de desierto.
—Mi vida fue muy ranchera, ya sabes, el baile en el Ejido 8 de Enero, calles sin pavimentar. Yo vivía en la zona fea; Boone, en la fresa. Recuerdo que, como no teníamos cable, comprabas una antena grande que nomás agarraba el canal 8 de Laredo y Televisión Rural de México. Mis caricaturas eran todas en inglés en las mañanas. Y las canciones que se escuchaban en la radio eran country, mucha cumbia, mucho Pegaso, el rocanrolito viejo. Me formé con la misma mirada de mis compas, una mirada provinciana, emanada de allá afuera, de la calle.
Aunque dice tener un inglés “bien pinche”, Herbert leyó a muchos escritores estadounidenses. En el Museo Biblioteca Pape de Monclova, encontraba libros en inglés que le parecían novedosos, raros. Había poemas de Ted Hughes que se llevaba a su casa. Estaba también Allen Ginsberg. Fotocopiaba antologías de poesía gringa. Ésas eran sus primeras lecturas. A los mexicanos de más cuadrilla como Octavio Paz o David Huerta los empezó a leer cuando entró a estudiar Letras Españolas a la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, donde se supone uno lee cosas para formarse. Afortunadamente ya me había deformado para entonces, dice.
—Te voy a mostrar mi barrio pequeñoburgués. Y así seguimos platicando, acá no podemos hacerlo bien —dice mientras se levanta. Toma las llaves de su casa y le dice a Mónica: “Ahorita vuelvo”.
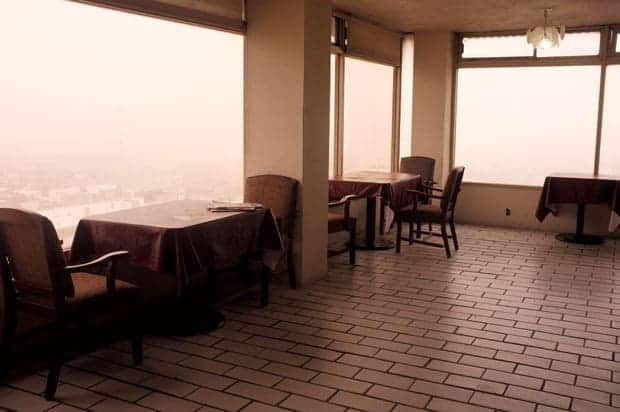
VI
—AQUÍ PASO LA MAYORÍA DEL TIEMPO, güey, en este barrio superfresa —dice Herbert—. He dejado de dar clases de literatura y dejé el Icocult. Oigo corridos norteños, me voy a las cantinas de vez en cuando. Parezco viejito retirado. Pero sé dónde conectar cualquier cosa en esta ciudad. Tuve una larga luna de miel con la cocaína. Una época chingona, pero terrible, por todas las razones que te puedas imaginar. Porque el momento más cabrón es cuando te aburres, güey. Cuando llegas con la reina de belleza y te la cogiste, te casaste con ella y cinco años después sigue estando igual de buena, pero ya no te prende. La coca es una mala mujer, güey, una mala mujer. Digo, tampoco quiero parecer puta arrepentida.
Hemos llegado a su estudio, que está a unas cuadras del fraccionamiento que recorrimos a pie. Es una casa blanca que comparte con un despacho de arquitectos; su estudio está en la planta alta, una habitación con dos archiveros, un sillón, un escritorio sucio con basura regada, su laptop y una bolsa de papitas abierta. En la pared tiene colgado un cuadro de Morrisey, y en un buró un San Judas Tadeo. Herbert está sentado frente al escritorio, y mientras platicamos mueve sus manos de arriba abajo, se quita y se pone los lentes, y en eso se logra ver el tatuaje que tiene en la muñeca. Tiene una vírgula: significa “palabra”.
—Yo creo que sí pagué mi derecho de piso, güey. Viví mucho en la calle, intensamente, como una experiencia dickensiana, infantil, crecí de pueblo en pueblo, en tren, en autobús, viví en prostíbulos con mi jefa, viví en terrenos ejidales invadidos, tengo unas cuantas cicatrices en la cara. Esta que tengo por la boca me la hice con una pala, y tengo una acá en la frente, tengo una de navaja en la espalda, chiquitita. Era muy pendejo, me juntaba con los más broncos y me sonaban de a tiro por viaje. Siempre. Fui un niño de la calle.
Herbert, en los últimos años, ha escrito sobre mundos áridos y personajes periféricos de cierto infierno, desde su primera novela Un mundo infiel (2004) hasta poemarios como Kubla Khan (2005). Ahora tiene en mente un libro sobre zombis, un tema que lo tiene fascinado. Suena superloco, dice Herbert, como cuando comenzó a escribir Cocaína (Manual de usuario) (2006), con el que ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Ése fue un libro de siete relatos sórdidos en torno al polvo blanco. Dice Luis Humberto Crosthwaite que éste es el libro de narrativa más poético que Herbert ha escrito, porque antes que narrador es poeta.
“Llámenme como quieran: perico, vicioso, enfermo —escribió Herbert—, hijitoqueteestapasando, yaparalecarnal, vivomuertopaqué, llámenme escoria y llámenme dios, llámenme por mi nombre y por el nombre de mis dolores de cabeza, de mis lecturas hasta que amanece y yo desesperado. Soy el que busca una piedrita debajo del buró, encima del lavabo, en el espejo, en mi camisa y que amanece otra vez y sin dinero”.
Julián Herbert siempre quiso formar una banda de rock, pero en sus años adolescentes nunca tuvo dinero ni para comprarse una guitarra. Mejor andaba de groupie entre amigos, cantando en bares donde se aventaba palomazos con otras bandas. Pudo entonces formar un grupo improvisado, Los Tigres de Borges, que nunca tuvo un baterista fijo y siempre anduvo mendigando uno. Madrastras, en cambio, fue su sueño hecho realidad. Nació en 2003, y ahora lleva ya tres años sin tocar. Hicieron tours por el país, y dice Herbert que llegaron a tocar hasta en Cuba. Pero a raíz de la muerte de su madre, una época decadente en que él subió de peso, se dejó el cabello largo, chino y descuidado, entraban y salían integrantes, y el grupo terminó por dejar de tocar. Ya no era su banda, dice, se había convertido en una cosa extraña.
—Fueron años devotos al espíritu rocanrolero —dice Herbert—. Levantarse a las dos de la tarde, aspirar cocaína, beber whisky, todos los lugares comunes completamente estúpidos. Este año nos prometimos los integrantes originales (Adalberto Montés y Héctor García) volver a tocar, y grabaremos un segundo disco. Es más, güey, te voy a dar ahorita el primero, El diablo es un jardín (2006) —dice mientras se levanta y saca de un mueble varias copias—. Bueno, éste no, que está manchado de coca.
A la cocaína la gozó, se pasó de “lanza” y se llevó a media humanidad con ella. Es el lado nazi de la calle, dice. Cuando vale madres todo. Él cree que por eso lo que escribe tiene que ver con el encierro. Porque ser adicto lo hizo sentir como si viviera a través de un espejo, como si hablara a través de un teléfono, como sucede en la cárcel. Herbert es un escritor de encierros. Todo tiene que ver con escribir enclaustrado: desde estar encerrado en un hospital o en una habitación y esperar hasta meterse la siguiente raya.
—¿Crees que tu adicción influyó al escribir, o que te estancó de alguna manera?, ¿cómo lo manejabas?
—Decía John Lennon que no podía recordar qué canción tocó después de meterse un ácido. Y la verdad es que sí pasa. Estar en el viaje, estar con la coca encima, no te deja escribir. Al menos me dejaba corregir. Ya sabes, coca-whisky-corrección. Era un gran rush. Para escribir no puedo, me trabo. De por sí creo que soy alguien que escribe viciosamente, de manera compulsiva, mal pedo. Escribo como para derrotar a la ficción, para chingar algo. Escribo porque no soy buena persona.
Vemos la hora, son casi las ocho de la noche. Vamos a un Oxxo por un six de cervezas Tecate. Mañana dice me dará la mejor parte del tour norteño.

VII
JULIÁN HERBERT HA PEDIDO QUE apague la grabadora. Estamos a unas ocho cuadras de un punto de venta en Saltillo, cerca del centro de la ciudad, que ahora parece estar en tranquilidad, como una especie de paz romana. En las afueras y al poniente, en la zona adinerada, es donde se están soltando las balaceras.
—Allá es donde viven estos vatos.
Me previene. No piensa decirme nombres de calles, ni la colonia por la que caminemos. Aun así, en las esquinas no hay señalizaciones. Es el viernes 27 de enero de 2012. Son las once y media de la mañana. Julián Herbert trae la misma ropa de anoche, los mismos jeans azules, la misma camisa verde, tenis de montaña, acabados, y un pequeño morral verde que lleva colgando en los hombros. “Éste es el verdadero tour norteño que un chilango no se puede perder”, me había dicho al recogerme en un café de la Plaza de Armas de Saltillo.
—Yo siempre lo he dicho: soy más norteño que toda esta bola de cabrones que están aquí, porque escogí serlo por elección propia. Nací en Guerrero. Me gusta ser norteño. Vivamos en Tijuana o en Saltillo, somos norteños y somos banda. Nos gusta hacer alarde de eso, nos gusta mitificar este rollo, somos unos pinches nerds. Qué más calle quieres que ser un nerd. Compartimos a los Cadetes de Linares, que son de Nuevo León, pero son tan saltillenses como tijuanenses. Los Tigres del Norte, no inventes —me dice—, es lo más fresa del mundo.
Lo suyo, dice Herbert, es Juan Salazar y Los invasores de Nuevo León. Ni siquiera hay que platicarlo entre norteños, está sobreentendido. Tan sobreentendido como decir un “huevos fríos” (un “huevos fríos” es un vato, que va en la troca y se pone la cerveza fría entre las piernas). Eso es aquí y en Mexicali y en Saltillo.
Los caminos son de subida, y Julián Herbert se agota mientras habla y camina a la vez. A estas alturas de la ciudad, las calles se han vuelto más estrechas, con piedras y tierra en las banquetas, con casas descuidadas, acabadas —la ciudad está acabada—, ventanas rotas y algunas cubiertas de tabiques de concreto. Llegamos a un cruce solitario. Hay dos Cheyenne estacionadas, una frente a otra. Es el mismo “punto” que Herbert ha visto custodiado por patrullas de la policía municipal. Pide entonces que lo espere una cuadra atrás. Se dirige hacia donde están dos sujetos vestidos de cholos, ropa guanga y gorras en la cabeza. Hay otro más dentro de una de las camionetas. Julián los saluda y estrecha las manos como quien se encuentra entre brothers. La operación dura no más de cuatro minutos. Se da la vuelta. Ha comprado tres grapas de cocaína. Camina con la compra en la cartera. Se las va a llevar a unos amigos de tour en las oficinas del gobierno —y se quedará con una—. Cada grapa que compró cuesta ciento cincuenta pesos, viene en plásticos azules porque es de los Zetas; si fuera del Cártel de Sinaloa, por ejemplo, estaría en cápsulas amarillas. El precio depende de cómo estén los “chingazos”.
—A mí lo que me está interesando es cómo estamos viviendo la ilegalidad ciudadana —dice Herbert—. El ciudadano que se hace eco de la impunidad, el ciudadano que hace lo que justo acabamos de hacer: pararnos en esa esquina y comprar droga. Eso es impune. Eso que hicimos es uno de los gérmenes de la ilegalidad. Y cuando lo platicas es un poco nietzscheano: la impunidad se convierte en otra cosa. No es la impunidad de Peña Nieto ni de Humberto Moreira, sino la que ejercemos todos los días. Y como te dije, no soy puta arrepentida. Sigo haciendo mis excursiones de vez en cuando, como ahora. Es como sacar a pasear al perro, ya sabes que el pinche perro es bravo.
—¿Dejarás de consumir un día?
—No puedo decir nunca más. No puedo decir nunca más. Y mira, y lo puedes poner en el reportaje —dice Julián Herbert—, trato de vivir lo más fuera posible del clóset. No puedes vivir totalmente dentro. El clóset es una realidad nacional. O sea, este pinche país es un país de mariguanos de clóset, ladrones de clóset, es un mundo soterrado. Y tampoco me estoy dando baños de pureza. Yo también miento. Me es desagradable la falsedad. Por ética yo no me puedo poner a hablar de salud porque bebo, por la coca; no puedo hablar de templanza, porque soy un pinche mandil roto.
—Aquí termina el tour —dice Herbert. //
Lo más leído en Gatopardo
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.
¿Qué estamos leyendo?
Con el pretexto del Día de la Independencia, seleccionamos cinco libros para interpretar de otra forma la historia de México.
El cartaginés
En el libro La figura del mundo (2023) el escritor Juan Villoro ofrece un acercamiento personal a su padre, Luis Villoro, un sustrato emocional de algunas de sus convicciones y de la figura intelectual. Reproducimos este fragmento con el apoyo de editorial Penguin Random House.
Treinta años atrás. Entrevista a Cristina Rivera Garza
Por su libro El invencible verano de Liliana, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza se hizo acreedora al Premio Pulitzer 2024. Recordamos una entrevista de septiembre de 2021 del crítico literario Jorge Téllez, quien indaga en los inicios de su carrera y la actualidad de la narradora.



