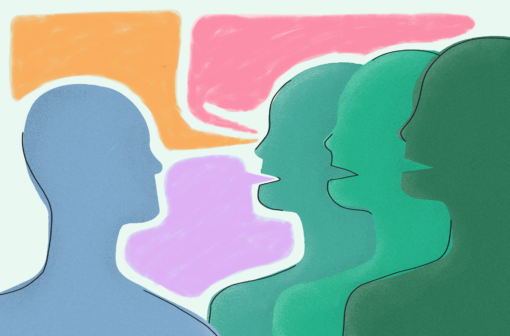El cansancio después del cansancio
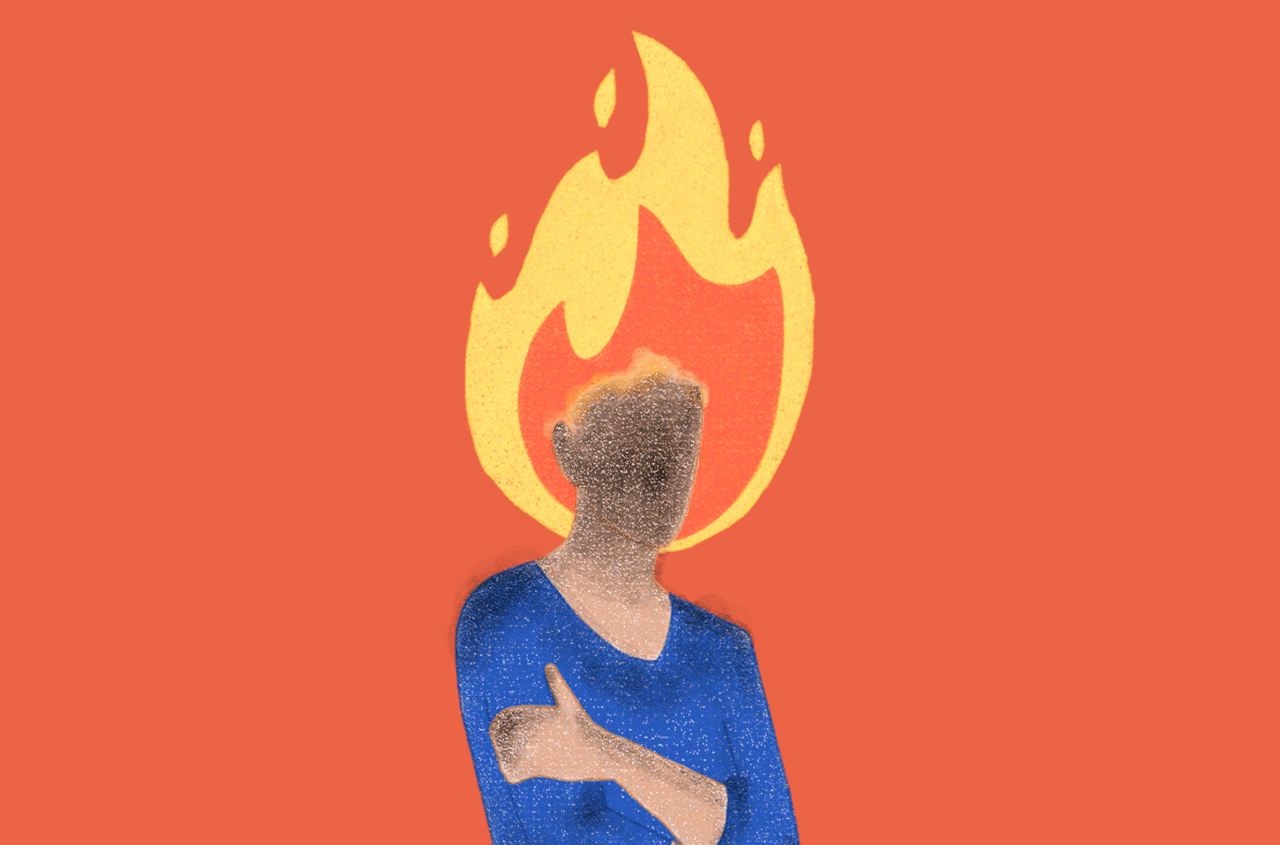
No hay plazo que no se cumpla y, por desgracia, se acabaron las vacaciones de diciembre para quienes todavía conservan el derecho al descanso. Pero el burnout es insidioso. ¿Cómo empezamos el año?, ¿con cansancio, aunque apenas corran los primeros días de enero? A continuación, un ensayo sobre el cansancio crónico, contra los remedios simplones pero con un poco de esperanza.
Salga a caminar, me instruye un artículo de los que dan consejos para combatir el cansancio crónico. Por regla general no confío en textos que me hablan de usted, pero obedezco como último recurso. Salgo, como dice un video de TikTok que se viralizó a mediados de año, a tomar una estúpida caminata por mi estúpida salud mental. «Y lo peor», dice el hombre del video, «es que funciona». Pero sí y no. Algo falta. Otros consejos: modula tu ciclo de sueño, haz ejercicio, dedícale tiempo a tus hobbies; están a una obviedad más de titularse Consejos por si planeas tener una vida humana (o bueno: Consejos por si planeas tener una vida humana blanca de clase media o media alta). La cosa está así: el año pasado, antes de comenzar el segundo ciclo escolar enmarcado en la pandemia de Covid-19, la directora de la escuela en la que trabajaba me preguntó, quizá sinceramente, cómo me sentía respecto al inicio de semestre. «Cansado», le contesté sin dudarlo. Un lugar común, lo sé, pero advertí en sus ojos la fugaz disonancia entre dos conceptos por lo general lejanos entre sí, el cansancio y el comienzo, sobre todo considerando que habíamos tenido casi dos meses de descanso vacacional. Llámenme optimista, pero tengo para mí que el cansancio debería ser una circunstancia temporal, una excrecencia; están los fetichistas que lo consideran una recompensa (cada quién), pero incluso para que funcione como tal se requiere el factor de excepcionalidad. Cuando el mundo, con ese lenguaje odioso y críptico de la cotidianidad, le explica el agotamiento a sus nuevos reclutas, lo presenta como un punto final. Nunca como un punto de partida. Nunca como una línea recta. Y sin embargo.
El burnout completa la triada de Moiras de este nuevo siglo cochambroso junto con la depresión y la ansiedad, pero, a diferencia de sus hermanas mayores, se le concede el privilegio de la metáfora, quizá debido a que se la considera, comparativamente hablando, inocua. Circula por ahí la traducción, incompleta por pedestre: síndrome de agotamiento profesional, pero mi terapeuta no tuvo empacho en usar el anglicismo, sin frivolidad pero con cierta aquiescencia tranquilizadora, como diciendo tranquilo, podría ser peor. He visto que en los libros sobre el tema se lo traduce también como «desgaste» (¿como el de los calcetines?), pero ningún término se equipara a la analogía ígnea del inglés: quien se cansa más allá del cansancio está quemado: pienso en el Licenciado Vidriera de Cervantes, que después de una mañana intranquila, o algo así, ya no me acuerdo, se despierta convertido en una monstruosa versión de sí mismo pero hecha de cristal. Así las víctimas del burnout, que son versiones de sí mismas hechas de esas cenizas blancas de las chimeneas. Por las oficinas y las escuelas —y, a partir de la pandemia, también por las casas transfiguradas en ambas— pululan Licenciadas y Licenciados Cenizas. Justo en 2019 la OMS incluyó el burnout en su clasificación de enfermedades (aunque no como una enfermedad, sí como un «fenómeno ocupacional» que afecta la salud) y, aunque no es un fenómeno nuevo, qué va, aparece con cada vez más frecuencia en tuits y titulares. El participio es importante: no es que estemos quemándonos en gerundio; en Cara de fuego, del dramaturgo alemán Marius von Mayenburg, el protagonista pirómano asegura que «mientras uno sigue quemando algo, está vivo», pero las y los quemados no tenemos nada más que quemar, estamos consumidos aunque sin apagarnos, somos una anomalía, un proceso de combustión zombificado, cenizas en pena.
Lo que distingue al burnout del cansancio ordinario es su viscosidad. A diferencia de este, que se lava fácil, aquel es resistente, como un huevo estrellado con el parabrisas del coche: cada esfuerzo agrava el problema (con la consabida excepción parcial de salir a caminar). Quienes padecemos agotamiento crónico podríamos explicarle a cualquier hablante extranjero, con la mano en la cintura, la diferencia entre los verbos ser y estar, porque tenemos a la mano el ejemplo; no estamos cansados: somos. No obstante, hay que tener cuidado de no confundirlo tampoco con una anodina concatenación de cansancios circunstanciales: este es el cansancio premium, más bien una característica adquirida, como las arrugas, una nueva música de fondo. La ensayista Vivian Abenshushan —a quien admiro un montón— lo llama «el cansancio de todos los cansancios, el último cansancio, después del cual sólo queda un gran vacío», pero hay un detallito: ese vacío no existe. Es más, el vacío resulta deseable en contraste, porque el burnout es la certeza de que después del cansancio sí hay algo todavía: más cansancio, un cansancio que no se va pero, oh paradoja, tampoco te detiene. «Ningún afán ya, las manos ya no toman nada. Suena el teléfono, nadie responde», sigue Abenshushan; ah, cómo de que no, le respondemos: las personas-ceniza seguimos levantando el teléfono, contestando y hablando como cualquier día, colgamos y esperamos la siguiente llamada, y así ad infínitum, porque somos como el chalán de un rastro que, de tanto respirar la peste, ya no la percibe y ya no se entera de que le vendría bien el aire fresco. No es que deje de necesitarlo: tan solo olvida que lo necesita. Si acaso, la gente a nuestro alrededor empezará a percibir unos síntomas agudos pero sutiles, como las marcas de tortura de una mafia rusa: despersonalización, falta de motivación, cinismo en el mejor de los casos e irritabilidad en los peores, siempre en dosis no letales.
Una de las trampas del burnout, que le funcionó como escondite por años, fue su asociación con el ámbito laboral. Síndrome del trabajador quemado, se le ha llamado también; se lo relacionó con un fenómeno similar, más lúgubre, común en Japón: karoshi, la «muerte por exceso de trabajo», cardiopatías y embolias provocadas por el trabajo ininterrumpido, una realidad que en aquel país tiene su propio Consejo Nacional en Defensa de las Víctimas de Karoshi, y que cuenta sus víctimas por decenas de miles cada año. Pero el burnout está lejos de ser un mal de oficinas. Lo sospecho no sólo porque yo hace mucho que no piso una oficina, sino porque he reconocido su rostro en los de mis contemporáneos autónomos, y hasta en los desempleados, y en los de mis alumnos, entrenados todos los días para reproducir un sistema con el pretexto de sobrevivirlo. En su libro Can’t Even: How Millennials Became the Burnout Generation, por ejemplo, la periodista Anne H. Petersen defiende la tesis de que, más que un problema laboral, el desgaste es el resultado de un problema ideológico. Según Petersen, no es solamente que nuestros empleos requieran de nosotros más tiempo y energía de los necesarios. Por un lado, el neoliberalismo ha glamorizado la precariedad (la falta de responsabilidad patronal y la consecuente pérdida de prestaciones y bienestar social), disfrazándola de autonomía y «pasión» —ya no hace falta, dice también Byung-Chul Han en alguna parte, que nos explote nadie, porque nos explotamos solitos—: en esta economía, afirma, «ser autónomo significa incorporar el hecho de que uno siempre podría y debería trabajar más»; salvo que estemos en una nómina —esa reliquia del siglo XX—, en lugar de vacaciones tenemos intermitencias de desempleo, presumiblemente autoinfligido, y no conozco a nadie de mi generación que no vacile al oír la pregunta de si se ha sentido culpable por tener momentos de no hacer nada. Por otro lado, incluso nuestros tiempos de ocio están al servicio de la construcción de uno mismo, de la lógica aspiracional que es, en su calidad de cuesta arriba, contraria al descanso. Finalmente, un factor más es la tecnología, que, tras descubrir que nuestra atención era monetizable, ha diseñado las formas más eficaces de capturarla. Los resultados son diversos: por un lado, las plataformas de streaming han aprendido ya qué contenido digerible es el que toleran nuestras mentes quemadas, así como cuáles son las mejores estrategias en su lucha contra el sueño, su principal competidor (en palabras del CEO de Netflix); por otro lado, incluso nuestros tiempos muertos, las esperas largas pero también los trayectos de la sala al comedor, han dejado de ser nuestros porque los han colonizado las notificaciones del teléfono. Para Petersen, el motor de la actividad irrefrenable que provoca el burnout es nuestro miedo a no estar a la altura de unas expectativas imaginarias, y eso no se limita al trabajo, sino que permea cada resquicio de las vidas que aspiramos a tener, y está siendo aprovechado, y quizá promovido, hasta por la industria del ocio. Quizá el pedacito más escalofriante del famoso monólogo de Hamlet —y tal vez de la obra completa— no es la frase que lo inaugura, ser o no ser, sino su trastienda emocional: unos versos más abajo, antes de confesar la cobardía a la que lo orilla la introspección, revela que el dilema entre ser (seguir viviendo y cargarse a su tío en venganza por el asesinato de su padre Mufasa, digo, Hamlet Senior) y no ser (huir del problema, matarse él mismo y poner triste a su mamá), es el miedo a que la muerte no traiga consigo el sueño eterno, sino nuevas pesadillas que, sesgado por su condición de vivo, no puede imaginar («For in that sleep of death what dreams may come«). Hamlets modernos, las y los hijos del burnout no sólo le tememos al cansancio después del cansancio, sino al vacío identitario que dejaría la hipotética ausencia del cansancio. Y uno saliendo a caminar a ver si se arregla la cosa.
¿Lo ves, lector, lectora? Ahí está el cinismo otra vez. Habría que buscar, para exorcizarlo, algún rayito de luz. El problema inherente de los consejos anti-burnout que abundan en internet refuerzan la tesis de Petersen: son producto de una ideología, específicamente de una ideología que, por diseño, no ve más allá de las narices del individuo. ¿De qué me sirve dormir mis ocho horas, armar rompecabezas, hacer una hora de detox digital y salir a caminar, si la médula de mi cansancio, más que médula, es el esqueleto de una ballena que me ha devorado vivo, a mí junto a miles? ¿Si, además, cada esfuerzo se convierte a su vez en una nueva actividad de la agotadora lista de tareas para estar bien? Podríamos abogar, como hace Bertrand Russell en su «Elogio de la holgazanería», por una «reducción organizada del trabajo» —y no estaría de más, si me lo preguntan—, pero eso sólo resuelve parte de la cuestión, porque el problema no es el trabajo sino la ética del trabajo que aprendimos a extender a todas las áreas de nuestras vidas. El tiempo de ocio es vital, no se me malentienda, pero atacar el burnout con descanso es como atacar una infección con analgésicos. El tratamiento requiere ir a la raíz. Mi terapeuta me dio un consejo que se parece a los del internet: «No dejes de salir con tus amigos». ¿A caminar?, pregunto. Que no, que a verlos nomás. Suena igual de insuficiente pero tiene una particularidad: es el primero de esta retahíla de recomendaciones que implica un vínculo. Y creo que ahí está el hilito a jalar. Supongo que «derroca al capitalismo hiperindividualista» no suena bien junto a «sal a caminar» y «ponte horarios de trabajo», pero justo antes del absurdo hay una chispa de lucidez. La ideología dominante odia las motivaciones que no se pueden capitalizar; por eso, por décadas, dejó fuera de sus modelos el trabajo no remunerado que hacían las mujeres en casa sin mayor interés que el cuidado; por eso no tolera la colectividad, porque es el antónimo del individuo productivo y racional, porque la empatía le desordena los números a su realidad aséptica. Después de pensarlo un rato, he llegado a la conclusión de que, no sé si la cura, pero lo contrario del burnout son los otros. Y no hablo necesariamente de su compañía —Dios sabe (porque también es una persona introvertida) cuán agotadores pueden ser los otros—, sino del reconocimiento mutuo. «No pueden optimizarse hasta derrotarlo», nos dice Petersen, «ni esforzarse más para que desaparezca más deprisa, pero pueden encontrar y sentir solidaridad con muchos otros que se sienten, si no exactamente igual, sí de una forma muy parecida». Habrá que hacer una demostración empírica. ¿Será que los únicos remansos de paz, los únicos momentos en los que se acalla el zumbido del cansancio después del cansancio es cuando escucho a otra persona expresar el suyo? ¿Cuando encuentro, en esa empatía retorcida que sabe a premio de consolación, la certeza de que no es normal? ¿Cuando me acuerdo de que puedo pensar en mí mismo como más que un currículum andante, que soy capaz de escuchar a otros sin buscar un beneficio, que somos más que nuestros pendientes y aspiraciones? No lo sé, pero se antoja. En todo caso, este es el experimento. Tiene el inconveniente, inevitable por mi falta de pericia ensayística, de sonar a terapia grupal (y bueno, tampoco es que los terapeutas de a de veras estén a salvo del burnout). Pero, de lo perdido, lo hallado. Si alguien más se siente así, que sepa tres cosas, al menos: que no es normal, que no es su culpa, o no solamente, y que no se va arreglar cansándose más en el esfuerzo de descansar.
Quizá la solución paradójica al burnout propio sea buscar apaciguar el burnout de las otras personas. Quizá después y con suerte, como dice el propio Hamlet, lo demás sea el silencio.
Bueno, eso y vacaciones pagadas, chingado.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.