Morir por participar en la democracia mexicana
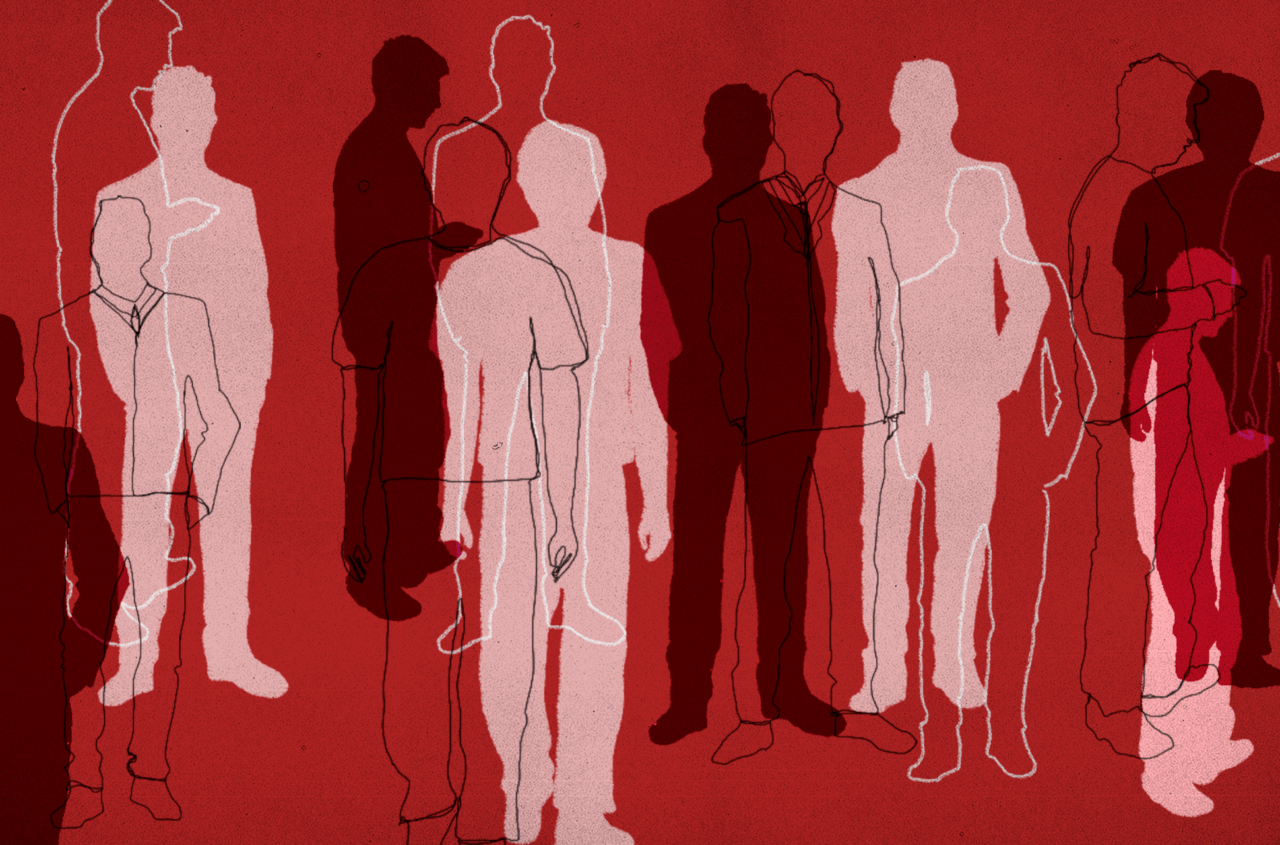
La explicación más común de la violencia contra activistas, periodistas y funcionarios reitera que el responsable es “el narco” o “el crimen organizado”, cuando hay actores privados y públicos que trabajan de la mano con los grupos violentos para lograr sus objetivos: controlar una mina, extender la frontera del aguacate o ganar unas elecciones. La violencia no pone en riesgo al sistema político y económico, en realidad, este la usa como un poderoso recurso.
“Cuando salgo por la mañana, no estoy segura de regresar con vida en la noche”, me comentó en abril de 2021 una candidata a una diputación local en Guerrero. Mi intención, al platicar con ella, era documentar las razones que llevan a muchos a seguir participando en la actividad política en contextos de violencia en México, entender qué es lo que motiva a tantas mujeres y hombres a asumir un rol en la democracia del país, cuando lo que ponen en juego son sus vidas y, potencialmente, las de sus familias. “Hay muchas explicaciones”, me indicaba un candidato a alcalde en la Tierra Caliente de Michoacán en el mismo periodo, “hay tradiciones de lucha, historias familiares que te llevan a involucrarte, voluntad propia… y, bueno, intereses particulares, poder, dinero. En lo personal, es algo que tengo dentro de mí. Siempre estuve metido en política y pues alguien lo tiene que hacer, a pesar del riesgo. El costo puede ser la muerte, pero por alguna razón lo asumes, lo integras, lo toleras y te lanzas, y la verdad es que también ya nadie se quiere meter a la política por aquí, entonces, si ya fuiste elegido una vez, pues la gente te dice que le entres de nuevo, que tienes menos que perder…”
En México, durante el periodo electoral de 2021, fueron asesinados 101 candidatas y candidatos, pero el activismo a vida o muerte va más allá de las campañas electorales. Ese mismo año, según la organización Global Witness, México se convirtió en el país más mortífero para los activistas ambientales, con 51 asesinatos registrados. Es más: el total mundial se sitúa en doscientos asesinatos, dejando a este país con el 25% anual de los homicidios del planeta. A este recuento podemos agregar cuarenta periodistas asesinados, categoría en la cual México también se posiciona como el triste número uno del mundo. Una barbaridad.
La violencia ejercida contra estas tres categorías de ciudadanos —funcionarios, activistas y periodistas— raras veces se estudia de manera conjunta, sin embargo, considero que comparten por lo menos tres rasgos que invitan a reunirlos en esta reflexión. Primero, sus actividades generan, o buscan generar, un impacto en la vida política y social, particularmente a nivel local. Segundo, al hacerlo pueden perturbar o enfrentar los equilibrios políticos existentes, lo que los expone a ser víctimas de amenazas, presiones (como la censura) y violencia física. Tercero, es tal su grado de vulnerabilidad que el Estado mexicano ha diseñado, a lo largo de las últimas tres décadas, una serie de protocolos y mecanismos de protección para mitigar los niveles de violencia que enfrentan por la única razón de desempeñar una actividad política.
Parecería entonces que la naturaleza política de las actividades de estas categorías de ciudadanos está reconocida por las autoridades mexicanas, por lo tanto, podríamos suponer que la violencia que sufren se analiza con una mirada atenta a esta particularidad. No obstante, en la práctica, la responsabilidad de la violencia política y electoral generalmente se atribuye a un actor casi único: el crimen organizado. La identificación del móvil del crimen, desde luego, sigue argumentos, lógicas y vocabularios criminales, difundidos tanto por los discursos oficiales como por los medios de comunicación. La explicación predominante insiste en que las tres categorías de ciudadanos que nos interesan aquí —funcionarios, activistas y periodistas— son amenazadas y asesinadas porque la delincuencia organizada busca callar a la población, extender su dominio social y económico, así como maximizar su capacidad de extraer rentas locales, en pocas palabras, buscan capturar partes del Estado para tener la capacidad de orientar la vida política local o regional.
Sin negar el peso de las organizaciones criminales en estas dinámicas de violencia —regresaré a ello más adelante—, la presunción de que son las únicas responsables no es satisfactoria. Al tiempo que ofrece titulares atractivos, explicaciones fáciles de digerir y talking points para la comunicación política de las autoridades encargadas de presentarlas, provoca la despolitización y el empobrecimiento del debate. Los reportes policiacos y las conferencias de prensa relatan un hecho violento enfocándose generalmente en su descripción —un grupo armado atentó contra la vida del presidente municipal, hombres armados atacaron el domicilio de la activista y causaron la muerte de cierto número de personas— y al final se hace un exhorto tan vano como institucionalmente impuesto: hacemos un llamado a que la justicia esclarezca los hechos y dé con los culpables.
En la realidad mexicana, todos sabemos no solo que la justicia casi nunca llegará, sino que el único “esclarecimiento” de los hechos al cual tendremos derecho será esa conferencia de prensa (en el mejor de los casos —y quiero señalar el valor de esto—, una investigación periodística, años después, dará luz sobre lo que sucedió más allá de la descripción fría del modus operandi del ataque y la letanía de las descripciones de la violencia en México). De este modo, el vocabulario policiaco y el de la comunicación política terminan presentándonos ciertas modalidades de la violencia como si fueran una sentencia judicial a la cual se habría llegado después de una larga y compleja investigación. Pero los “hombres armados”, “comandos” y “sicarios” sobre los que leemos ya sin prestar ninguna atención no aclaran nada. En México, cuando uno lee “hombres armados”, automáticamente piensa “narco”, “crimen organizado” o “grupos criminales”. Por ende, el léxico que nos presentan las autoridades, y que se reproduce enseguida en notas de prensa, nos llevan, como lectores y ciudadanos, a la única explicación posible de la violencia: se debe a la actividad de la delincuencia organizada. El culpable es el narco. Caso cerrado.
Cuando la violencia se atribuye automáticamente al crimen organizado, se dejan de lado la participación, directa o indirecta, de actores públicos —como los funcionarios y las fuerzas armadas— y los intereses que pueden tener un sinfín de actores privados (empresarios, caciques, líderes sociales y muchos más) en influir la vida política local. En el caso particular de los periodistas, la propia Secretaría de Gobernación reconoce en informes oficiales que “entre 40 % y 45 % de las agresiones que recibe el gremio provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje, del crimen organizado”. En el contexto de México, no hay razón para suponer que no sucede lo mismo con los candidatos y el personal político electo —alcaldes o diputados locales, así como personas defensoras y activistas sociales.
Los efectos políticos de la violencia
El objetivo de este texto es, entonces, poner la dimensión política de la violencia en el centro del debate público para cambiar la narrativa acerca de ella y buscar que esto mejore la prevención y protección de funcionarios, activistas y periodistas, entendidos bajo una misma categoría, la de actores políticos. La propuesta es estudiar la violencia contra los periodistas, el personal político y las personas defensoras a partir de sus efectos y consecuencias políticas y sociales, más allá de la búsqueda del móvil del acto violento, que le debería corresponder a las fiscalías. El alcance político del acto violento no se limita a la persona que la inflige o la comanda, también involucra la voluntad de influir en el curso de la política y en el entorno social mediante la decisión de atentar contra la vida de ciertas categorías de ciudadanos.
Para reunir a los periodistas, activistas y funcionarios en la misma categoría, la de “actor político”, usaré una definición que atiende los efectos políticos de la violencia. Propuesta por el politólogo Harold Nieburg, considera como violencia política aquellos “actos de desorganización, destrucción y lesiones, [cuyo] objeto, elección de blancos y víctimas, circunstancias, condiciones de implementación o efectos adquieren un sentido político al cambiar el comportamiento de otros y tener consecuencias generales en la sociedad”, como callar periodistas y frenar investigaciones, inhibir el activismo y los movimientos sociales o eliminar rivales u obstáculos políticos. Así podemos considerar también el impacto colectivo de la violencia ejercida por actores privados —mafias, criminales, empresarios, caciques— o públicos —policías, fuerzas armadas, funcionarios en ejercicio— en la manera en que vive toda la sociedad.
Seguir esta definición nos permite recordar que en México (y en muchos otros países) la violencia es un recurso valiosísimo en el ámbito político y económico, y es usado por una variedad de actores. La violencia permite abrir mercados o, por ejemplo, controlar territorios estratégicos para la extracción minera. Estas dinámicas quedan claras en los casos de Sonora y Chihuahua, donde se ha documentado que los asesinatos de activistas están vinculados a intereses privados y públicos que trabajan de la mano para extender su capacidad de explotar los recursos minerales de la zona. En esos estados, como también sucede en las regiones aguacateras de Michoacán, la idea de que “el crimen” expande su dominio para controlar recursos naturales es, en parte, engañosa. Así me lo explicaba un productor de aguacates durante una entrevista en 2021:
La tierra aquí valía poco hace treinta o cuarenta años, pero el aguacate hizo el boom y una buena hectárea vale millones, entonces la producción se fue extendiendo y extendiendo. El problema es que gran parte de la región son áreas naturales protegidas, entonces ya no se puede conquistar más terreno. Pero pues aquí todo se logra, entonces los que tienen más lana pues van con sus cuates de gobierno y piden cambios de uso de suelo. O, vas, te metes al bosque, empiezas a quemar, a incendiar o a sacar a la gente que vive ahí, le ofreces dinero por irse, pero si no quieren moverse pues les metes un buen susto* y ya… Eso hacen bien los grupos [criminales]. Entonces vas con un grupo, le dices que quieres limpiar una zona y pues les pagas o te arreglas con ellos, les dejas talar el monte, por ejemplo… Y pues los grupos van, matan, sacan a la gente, talan, pero luego, después de un par de meses o años, pues ahí mero ves una huerta de aguacate certificada [para la exportación a Estados Unidos]. Todo lo que ves ahí [muestra un monte frente a nosotros] era supuestamente área protegida, y pues ya ves, hay puro aguacate…
Lo que describe esta entrevista son las colusiones entre autoridades públicas, élites locales y grupos violentos, sabiendo que en muchos casos pueden ser las mismas personas, los miembros de las mismas familias o de redes de amistades y compadrazgo fundamentales en el ámbito local. Así, en Michoacán y en muchos otros territorios de la República, el presidente municipal puede ser el primo del jefe de plaza, quién también es el compadre del cacique o el terrateniente local, y él mismo puede ser el yerno de un prominente empresario de la región. Así se van conformando las capas de élites que, lejos de separar las arcas de lo lícito y lo ilícito, las han ido moldeando a lo largo de las últimas décadas.
En estos contextos, las élites y las autoridades pueden usar, incluso contratar, a grupos que poseen un “saber-hacer” (know how) violento, concretamente: hombres que saben usar armas, cortar marchas, amenazar, extorsionar, secuestrar o proteger ciertos intereses. Lejos de ser una habilidad exclusiva de los grupos criminales, la historia mexicana muestra continuidades entre los grupos de choque, las guardias blancas, las autodefensas, las fuerzas públicas y los cárteles contemporáneos en la “prestación de servicios violentos”. Hoy estos servicios pueden incluir el asesinato de un periodista o un activista, el desplazamiento de la población y la tarea de limpiar de habitantes las zonas económicamente atractivas. Luego, cuando se publica la nota que relata el episodio de violencia, uno suele leer que “un comando armado” o “un grupo de sicarios” asesinó o desplazó a tales personas. Nos quedamos de nuevo con la idea de que la responsabilidad yace exclusivamente en el crimen organizado, mas nunca sabemos con precisión quién dirige a los hombres armados, con qué intereses finales y quiénes les dan la orden de matar, más allá del supuesto jefe de plaza que no puede faltar en el relato. No sabemos nada acerca de lo anterior y, de hecho, la ausencia de investigación judicial resulta conveniente para que los personajes “buenos” puedan esconderse detrás del servicio brindado por los “malos”.
A falta de fiscalías que sirvan, lo que podemos hacer es regresar unos meses o unos años después al lugar de los hechos, para observar los cambios. En el ejemplo de la expansión de la “frontera aguacatera”, uno se encuentra generalmente con el desarrollo de inversiones legales, lavadas de sus pecados originales. Esa transición, que se extiende desde el uso inicial de la violencia hasta la explotación lícita de recursos, rara vez queda en manos del grupo criminal. Este puede seguir activo, ejerciendo violencia por sus propios intereses o puede mantenerse al servicio de la economía legal —talando el monte o proveyendo “seguridad” y protección a las minas, por mencionar otros ejemplos—, pero generalmente deja el espacio de explotación per se a los actores “limpios”, capaces de invertir y exportar legalmente.
Dos ideas clave contra la narrativa predominante de la violencia
Partiendo de estos análisis y para entender los contextos de violencia que enfrentan los funcionarios, periodistas y activistas en México, llegó la hora de cuestionar los argumentos sobre la relación entre el crimen y la política que solemos calificar de “racionales”. En esta línea, expondré dos ideas que ponen en entredicho la narrativa más común acerca del tema.
La primera es que la violencia crónica y la presencia de centenares de grupos violentos en México no impiden la estabilidad del sistema político y económico. Esto es así porque los actores violentos no buscan derrocar al gobierno o reemplazar al Estado, sino establecerse como figuras de poder, interlocutores, intermediarios, operadores y aliados de las élites y de los gobiernos a escala local, regional o nacional. Por lo tanto, la multiplicación de actores violentos, e incluso el hecho de que se mantengan altísimos niveles y prácticas de violencia en México, lejos de conllevar el fracaso del Estado —como tanto se lee—, responde en realidad a la manera en que se regula el uso de la violencia entre las autoridades y decenas de lo que llamo “socios turbulentos”, tanto privados (delincuentes, organizaciones criminales, traficantes, grupos de choque, sicarios) como públicos (policías y soldados).
A su vez, esta idea permite recordar que las fuerzas públicas, lejos de estar absolutamente alineadas con la jerarquía y la burocracia institucionales, también tocan su propia melodía, toman sus propias decisiones y ejercen una influencia crucial en la vida política local. Son cosas que se verifican, por ejemplo, cuando los habitantes comentan —y es algo muy común— que la relación con el Ejército o la Guardia Nacional depende en gran medida de la persona a cargo del batallón local. Cada cambio de jefe vuelve a barajar las cartas de los acuerdos entre la población y los soldados, lo que puede implicar las relaciones entre estos últimos y los actores violentos. En Guerrero, por ejemplo, hace varios años era frecuente escuchar testimonios acerca de jefes de batallones que “se portaban bien o mal” con la gente, sobre todo en las zonas de producción de amapola. Según la persona que estuviera a cargo, se podía negociar cierta tolerancia a la hora de erradicar la planta adormidera, o se podían pagar favores o dar servicios —una comida para los soldados, darles unas vacas o unos puercos, también para las comidas, o entregarles dinero en efectivo— para evitar mayor represión o castigo. En otros casos, cuando el oficial “era más cabrón”, los soldados llegaban a los pueblos a erradicar sin aviso previo, destruían también parcelas lícitas e incluso saqueaban casas y violentaban a los habitantes. Ambas realidades coexisten, mostrando la doble cara de las instituciones de seguridad en México. Esto, sobre todo, muestra que ciertos aspectos del desempeño local de las fuerzas públicas, de cualquier dependencia o nivel de gobierno, a veces depende más de las relaciones personales y del carácter del mando que de las reglas institucionales y las órdenes que supuestamente dirigen su acción.
La segunda idea para contrarrestar la narrativa dominante es la siguiente: resulta importante entender que el Estado mexicano no solamente no monopoliza el uso de la violencia en su territorio, sino que quizá nunca haya buscado hacerlo realmente, porque las autoridades no son ajenas a las circunstancias de la violencia a nivel local. No es que “el crimen” viva en un mundo separado del resto de la sociedad, en un espacio exterior en el cual las autoridades no tienen presencia o poder. En cambio, son partícipes de los órdenes violentos, es más, son generalmente juez y parte, tanto en la definición de las reglas como en el uso de la violencia. Por lo tanto, el poder del Estado no es perfecto ni absoluto. Al contrario de lo que se lee a menudo, las relaciones político-criminales pocas veces funcionan como procesos de dominación absoluta.
En este contexto, las categorías de buenos y malos, legítimos e ilegítimos, legales e ilegales son inestables. Como lo mencioné anteriormente, en muchos casos el narco o el criminal (el actor violento, por decirlo más neutralmente) es también cacique, líder político, policía, militar, gobernador, presidente municipal, regidor o empresario. Más allá del traje que se ponga este personaje, lo importante es analizar los cambios constantes de alianzas y jerarquías para entender cómo se construye el poder en los territorios controlados por aquellos a quienes los antropólogos Thomas Blom Hansen y Finn Stepputat han llamado “soberanos de facto”, definidos por su capacidad de gobernar, castigar y disciplinar con impunidad dentro del territorio nacional.
El error sería pensar que el poder de estos soberanos se construye totalmente en contra de las autoridades públicas y no en articulación con ellas. En México los soberanos públicos y privados se mueven dentro de un mismo espacio, como ya expliqué. Conforman así capas de soberanías superpuestas, en las cuales la presencia de uno no implica la desaparición absoluta del otro: se trata de autoridades y órdenes políticos en colaboración y competencia continuas, inmersas en relaciones inestables. Los amigos de hoy son los enemigos de mañana, y así constantemente. Lejos de la imagen de “pactos” rígidos que tendemos a presentar, criminales, empresarios y autoridades públicas pueden convivir, colaborar y enfrentarse según intereses puntuales —por ejemplo, elecciones, mercados lícitos e ilícitos, disputas personales, entre muchos otros más—, en lo que hemos llamado un “milhojas de soberanías” en competición.
La violencia (legítima o no), por ende, incluso en sus formas más horrorosas, es un recurso que permite integrarse o mantenerse en el juego político, y no un obstáculo para el poder. Esto es importante, por ejemplo, durante los procesos electorales. Grupos de intereses locales, partidos políticos nacionales, traficantes, caciques y empresarios, entre muchos otros, tratan de conquistar el poder, mantenerse en él o, por lo menos, instalar a una persona que sea afín a sus objetivos. En contra de una parte del relato actual, esto no es ni reciente ni está directamente vinculado con el narcotráfico; el caso de los asesinatos de militantes del PRD durante los años noventa es un ejemplo. También hay una infinidad de ejemplos de clientelismo o padrinazgo político en México, ejercido con grados más o menos importantes de coerción. Aquí, de nuevo, un actor o un grupo que posee un “saber-hacer” violento —saber cómo presionar a un adversario, saber dónde vive, tener hombres dispuestos a secuestrar, golpear e incluso matar— se convierte en una valiosa herramienta para lograr la victoria electoral; se trata de un intermediario que permite la consolidación o la conquista de un partido político en un espacio adverso, o simplemente la eliminación de un adversario local.
Para decirlo en pocas palabras, en México el Estado no impide el juego violento, sino que busca regularlo y dirigirlo. Puede participar en él de forma activa, pero sobre todo busca establecerse como el árbitro capaz de sancionar a los actores desobedientes con los que interactúa. El problema, como he señalado, es que las interacciones son inestables y sus quiebres suelen dar lugar a más violencia, en especial porque los intermediarios suelen buscar un respaldo político que les aporte también un margen de autonomía local, para poder finalmente acumular más poder y establecerse como único interlocutor local.
Cuando se estira demasiado la cuerda, cuando se ponen en jaque los equilibrios de la violencia, es cuando la autoridad asume la tarea de “poner orden” entre sus socios turbulentos. De ahí que el Estado —al igual que los narcotraficantes y muchos otros actores— reprima ciertas prácticas violentas mientras apoya otras. La clave del equilibrio, de nuevo, es que los actores violentos no alteren radicalmente el orden político existente. Cuando esto sucede, son reprimidos. En este entorno, las autoridades asumen un papel central al reivindicar no su monopolio de la violencia, sino su capacidad final de categorizar a los amigos y a los enemigos.
El punto fundamental está en la centralidad de la violencia como modalidad para acceder o mantenerse en el poder. De ahí que los conflictos se arreglen a través de prácticas de violencia cada vez más extremas, aun por parte de las fuerzas públicas: el objetivo ya no es solo ganar una mejor posición dentro del juego político, sino obtener la máxima dominación, aunque implique aniquilar a sus adversarios y sus apoyos a través, por ejemplo, del amedrentamiento, el desplazamiento o la masacre de poblaciones. Eso sí, la dominación es efímera.
En un escenario de altísima competencia por convertirse en el intermediario central, ocurren conflictos violentos como los que se observan a diario en el país. Así, lo que está en juego es la regulación de la violencia como una construcción que se negocia permanentemente, de forma más o menos extrema, entre grupos privados y autoridades públicas. Cuando un activista se opone a la tala de un bosque o al desarrollo de una actividad extractiva, cuando un periodista destapa arreglos y colusiones, mediante su investigación o únicamente por vivir en zonas donde esto ocurre, los intereses político-criminales pueden sentirse amenazados. En ese momento reaccionan y reprimen. El punto de este texto no es negar que los grupos criminales pueden tomar decisiones por su cuenta ni aseverar que cada asesinato de un periodista o un activista está necesariamente vinculado con una autoridad pública. Como he dicho, las relaciones político-criminales no son blanco y negro, y podemos suponer que existen todos los casos posibles en México: empresarios que mandan matar a un periodista que les molesta, gobernadores que reprimen y hacen desaparecer a activistas, criminales que asesinan a candidatas y candidatos. Mientras no contemos con investigaciones serias e independientes, nos quedaremos siempre con la duda de quién manda matar dentro de una democracia que yace, en muchos territorios de la República, en juegos políticos particularmente peligrosos para quiénes buscan oponerse a ellos o sencillamente hacer escuchar su voz.
Por todo lo que he expuesto, considero que tenemos que analizar la violencia que viven las y los candidatos, así como los alcaldes en funciones, los periodistas y los activistas a partir de un mismo eje que reconozca la naturaleza política de sus actividades y sus necesidades —seguramente diversas— en términos de protección. Que México sea el país más violento del mundo para periodistas y activistas, y sin duda uno de los más peligrosos para candidatas y candidatos a elecciones locales, deja clara la urgencia y la deuda a las que nos enfrentamos a la hora de documentar, analizar y atender estos fenómenos, tanto desde la academia, el periodismo y la sociedad civil como desde las autoridades.
* Cabe mencionar que los significados que yacen detrás de la expresión “dar un buen susto” son muy variados. Pueden ir desde el incendio de una casa o una tienda y las amenazas por teléfono hasta las agresiones físicas y el asesinato. En este último caso, el asesinato de una persona busca “darle un susto” al resto de sus familiares, a sus conocidos o la comunidad en general. Finalmente, cuanto más inseguro o violento sea el entorno en el que se vive, más radicales y extremos tienen que ser los “sustos” para lograr amedrentar a una población muy acostumbrada a la coerción y la represión.
Este texto fue posible gracias al apoyo de la Fundación Ford.
Romain Le Cour Grandmaison es doctor en ciencias políticas e investigador asociado de la Universidad de la Sorbona. También es cofundador del centro de investigación independiente Noria Research. El trabajo del autor se enfoca en el estudio de las relaciones entre las organizaciones violentas y el Estado en México.
Recomendaciones Gatopardo
Más historias que podrían interesarte.



