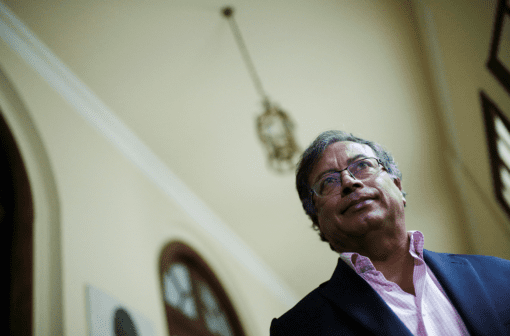Si el alma fuera una cebolla, la primera capa de Robert Coogan sería delgada y transparente: se ríe, se indigna y llora con facilidad. Cuando habla en público no puede contener las lágrimas y cuando está conversando le brotan carcajadas y bromas con su marcado acento gringo. Luego vendría la capa de la compasión, porosa y gruesa para absorber el dolor de los demás. Y por último tendría una tercera capa: la del coraje, sólida como madera de ébano. Coogan convive, todos los días, con hombres que han hecho del sadismo su costumbre: expertos en secuestrar, torturar, desaparecer, descuartizar, disolver y enterrar seres humanos. Pero Coogan prefiere verlos como cualquier otro preso: vulnerables, equivocados y capaces de cambiar.
Coogan fue el segundo de catorce hijos. Su padre, abogado de Harvard, era un católico devoto y le había transmitido esa devoción a Robert, quien estudió teología —sin ordenarse sacerdote— en la Universidad de Fordham, Nueva York. Después de trabajar como diseñador gráfico, tomó un empleo en el voluntariado jesuita de Fordham, en donde asesoraba a los jóvenes que querían sumarse a alguna causa. En 1988, unos muchachos juntaron un donativo para la parroquia del padre Alejandro Castillo en Nueva Rosita, en la Región Carbonífera de Coahuila, y el jefe de Coogan le insistió que acompañara a los estudiantes a entregarlo. Coogan se sintió tan bien en Nueva Rosita que se quedó siete años trabajando con jóvenes, en especial con drogadictos. A los 43 años regresó a Nueva York y se inscribió en el seminario, pero extrañaba tanto Coahuila que pidió su cambio a Saltillo. En 2001 lo ordenó presbítero el obispo Raúl Vera López, recién llegado a la diócesis.
Robert Coogan vivía esa violencia desde dentro de las cárceles de Saltillo. En 2002, un año después de ordenarse sacerdote católico, solicitó que lo enviaran a ser el cura de los presos. Desde entonces Coogan ha pasado la mayor parte de su tiempo entre los muros del Centro de Reinserción Social para varones de Saltillo (Cereso). El resto de su día lo repartía entre los otros reclusorios ubicados dentro de la diócesis: los penales de mujeres y de menores, y el acompañamiento político y espiritual a lesbianas y homosexuales.
Meses atrás, yo había sostenido una conversación epistolar con Coogan por una razón distinta: además de su trabajo con reclusos, el sacerdote era el fundador y asesor espiritual de la Comunidad de San Elredo, un colectivo de homosexuales, lesbianas, travestis y transgénero que había nacido al amparo de la diócesis de Saltillo. Los hombres y mujeres de San Elredo disponían de una oficina en la sede de la curia y contaban con el respaldo del obispo Raúl Vera López, quien celebraba las misas en sus retiros y los alentaba a dar la batalla por sus derechos.
Pero esa tarde de enero de 2012, la conversación se desvió al tema inevitable en Coahuila: la omnipresencia de los Zetas. Coogan me contó dos historias: en el penal de Torreón (que ya no atendía) él llevaba papel de baño a los internos. Pero los Zetas habían copado los canales de distribución y corrieron la voz de que el cura trabajaba para ellos. Coogan dejó de llevar asistencia al penal para desmentirlos.
La segunda historia era más reveladora. El domingo 6 de marzo de 2011, Damien Cave, corresponsal de The New York Times en México, publicaba una nota sobre narcolimosnas. Le había echado un telefonazo a Coogan. De los treinta y tres párrafos de su texto, el sacerdote de Saltillo sólo aparecía en tres. Coogan le decía que los narcos le ofrecían entre seis y diez veces más dinero por sus bodas y los bautizos de sus hijos. Coogan concluyó que la única manera de rechazar la narcodádiva era celebrar los sacramentos sin ningún costo. Ni a la mafia ni a nadie. Coogan reconocía que algunos colegas suyos sí tomaban el dinero e incluso se inventaban pretextos (del tipo de “si le aceptamos la limosna a un banquero, que le roba a los pobres, ¿por qué no a un sicario?”) Al otro día de la publicación, lunes 7 de marzo, unos reclusos se presentaron en la capilla del Cereso con botes de pintura y le dijeron a Coogan que tenían órdenes de los Zetas de pintarla. Consciente de que no podía negarse, Coogan pidió impermeabilizante para las goteras. Ese mismo día terminaron el trabajo.
Volví a ver a Robert Coogan el 4 y 5 de enero de 2013. En las instalaciones del seminario menor (todavía no tenía clases, estaban por terminar la construcción) Raúl Vera López había convocado a una reunión internacional de la Teología Latinoamericana (antes conocida como Teología de la Liberación) para celebrar sus 25 años de obispo. El ambiente era festivo: mujeres y hombres, negros, blancos, indígenas, laicos, religiosos y sacerdotes se reconocían como camaradas y escuchaban a tres pensadores de la izquierda eclesial, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino y Jesús Espeja, acaso tres de los autores más celebrados de la corriente liberacionista.
Pero Saltillo exhibía la herida abierta de las desapariciones y los secuestros de migrantes.
En el público, por ejemplo, estaba Lourdes Herrera, la madre de Brandon Acosta, levantado con su padre y sus dos tíos el 29 de agosto de 2009 cuando el niño tenía ocho años. Al micrófono, Blanca Martínez, la directora del centro de derechos humanos de la diócesis, habló de 290 desaparecidos en la entidad (para diciembre de 2 014 el número había crecido a 344). Todo había empezado el 21 de marzo de 2009, cuando un grupo de 12 hombres que vendían pinturas vinílicas había desaparecido en Piedras Negras, una ciudad en la frontera con Estados Unidos, y nunca se había vuelto a saber de ellos. ¿Qué fuerza había requerido el comando de secuestradores para someter a 12 hombres jóvenes?, se preguntaba Martínez, y proseguía: “Las familias de desaparecidos son los leprosos de nuestro tiempo: las criminalizadas, las apestadas, las que van dejando la vida y el dolor en el caminar diario buscando a sus hijos”.
Robert Coogan cerró la ronda. Habló de la Comunidad de San Elredo y la pastoral lésbico-gay. Coogan lloró dos veces e hizo reír a la asamblea otras dos. De repente contó una historia en donde se cruzaban sus dos misiones: “Hubo un cateo en el penal y entraron unos soldados. Un muchacho tiene una estética dentro del penal, es muy afeminado y le llaman Annie. Tiene las cejas pintadas pero los soldados al entrar lo golpearon muy fuerte, pegándole en sus pies, que se pusieron muy mal. No recibió ninguna atención médica y le entró gangrena en ambos pies. Y unos soldados se burlaban de él porque no podía caminar: ‘mira, camina como un joto’. Uno de los fundadores de San Elredo, él sabe hacer escándalo en grande, intervino para atender a este muchacho, que ya está bien gracias a Dios”.
Esa tarde conversé con Robert Coogan en el seminario de Saltillo, en donde se celebraba la reunión. En la charla, me reveló la evolución del narcopoder en Coahuila visto desde la cárcel: desde la formación de un monopolio de venta de drogas hasta el autogobierno Zeta en el reclusorio y la colusión del gobierno estatal, ya fuera con Humberto o con su hermano Rubén Moreira en la gubernatura del estado. Unos meses después, el 19 de abril de 2013, el entonces corresponsal de The New York Times, Demian Cave, publicó un reportaje sobre Coogan y escribió unas líneas que rescato: “Coogan no sólo viene al Cereso en auxilio de las víctimas de los Zetas, sino que también a los Zetas les ofrece algo que ni un policía ni un juez les daría: una mente abierta. Mientras los funcionarios mexicanos los describen como asesinos sanguinarios, Coogan prefiere verlos como cualquier otro interno, vulnerables, equivocados y capaces de cambiar”.
A continuación, las partes más relevantes de nuestra conversación en el seminario de Saltillo, el 5 de enero de 2013:
¿Cómo llegaste a la pastoral penitenciaria?
Yo vivía en Nueva Rosita, en la Región Carbonífera, siendo laico. Empecé a visitar a los grupos de jóvenes que se juntan en las esquinas. Un día uno se desapareció. Yo preguntaba por él. Me decían que estaba en el hotel. Y de repente reapareció otro que yo no había visto en mucho tiempo.
“No te había visto, ¿dónde andabas?”
“Es que estuve en el hotel”.
“¿Trabajan en un hotel?”
Se reían todos. Me explicaban que el hotel era la cárcel. “Debes ir a visitar a los chavos porque conoces a muchos. Consigues unos cigarros y los visitas.” Cuando los visité estaban muy agradecidos. Eso fue en 1990, cuando colaboraba en la parroquia de San José Obrero, Nueva Rosita, con el padre Alejandro Castillo. Ése fue mi primer contacto con la cárcel.
Hice un compromiso de tres años [con el padre Castillo] y me quedé siete, organizando grupos juveniles, visitando la cárcel y los pandilleros, y fundando una casa para drogadictos. Hoy en día son cinco casas. En 1996 entré al seminario de la Inmaculada Concepción en Long Island, Nueva York. Pero yo extrañaba mucho Saltillo y, en mi tercer año, pedí ser aceptado por la diócesis de Saltillo como seminarista. Poco tiempo después llegó Raúl Vera y él me ordenó sacerdote en 2001. No pude creer mi suerte de tener a don Raúl como mi obispo. Encuentro su visión de la Iglesia muy estimulante, en la que nadie queda afuera, muy acertada aunque difícil.
Pero era diferente en aquel entonces, no había tantos cárteles como tenemos hoy. En la pastoral penitenciaria empecé a participar en 2002. Al principio don Raúl estuvo en desacuerdo pero después aceptó que me concentrara en eso. Soy el primer capellán y es mi trabajo principal. Me parecía que era importante que, quienes vivieran en el penal, pudieran contar con un sacerdote. Estoy de acuerdo en que todos los sacerdotes tengan acceso al penal, pero alguien tiene que conocer a los que viven dentro, saber sus historias y caminar con ellos.
Los presos, aunque estén en el penal, no dejan de ser miembros de la Iglesia y tienen derecho a todas las atenciones, los sacramentos y la misa, confesión, bautismos de sus hijos, y a que se casen por la Iglesia los que quieran. En el Cereso varonil celebro misas los jueves a las 7:40 de la mañana y los domingos a las 12:30 de la tarde. Los domingos van unos 30 internos con sus familias y llegan a ser hasta 100 personas. Los jueves en la mañana están entre 10 y 20.
Rento una casa afuera del penal y ayudo en la colonia donde vivo, pero no soy párroco ni vicario. Mi obligación principal es el penal. Hay varias áreas: máxima seguridad, indiciados, una clínica y me paso visitándolos. Los veo uno a uno o en pequeños grupos. Ellos son marginados y estudiamos la espiritualidad del marginado.
¿Cómo se vivió la explosión de la violencia en Coahuila desde dentro del penal?
Dentro del penal fue mucho antes. En algún momento de 2004 empezaron a llegar a la cárcel los hombres que vendían droga en sus colonias. En aquel entonces era un negocio familiar. En cada colonia había una familia que se dedicaba a vender mariguana y no eran considerados criminales, quizá traviesos. Y no eran ricos, vivían como los demás.
Era un negocio familiar, ilegal pero un negocio familiar. Y luego, en un momento cuando Humberto Moreira era alcalde de Saltillo, hace unos ocho años, uno por uno los hombres caían en el penal con la misma historia: policías municipales habían entrado a sus casas. Si no encontraban droga la plantaban y metían al muchacho a la cárcel.
En el transcurso de pocos meses todos los pequeños vendedores de droga, en todas las colonias, perdieron su chamba. Es cuando los Zetas tomaron el control de la venta de droga en la ciudad. Quitaron a los pequeños vendedores y se instaló el monopolio de los Zetas. Alguien en el gobierno municipal o estatal controlaba eso.
Fue cuando noté que algo había cambiado en la ciudad. Luego cayeron unos muchachos muy jóvenes, de 18 ó 19 años, que eran Zetas y siempre tenían mucho dinero y tenían muchas personas trabajando para ellos, eran muy altaneros. Dentro de la cárcel compraban libertades de ciertos custodios como estar fuera de sus celdas de noche. Estaban acostumbrados a subir y hablar con sus amigos custodios y a compartir su cerveza con ellos. Cuando recibieron sus sentencias salieron a la calle por la puerta principal y golpearon a varios de los custodios, los más honestos, los que habían intentando resistirse a sus presiones. Esa fue mi primera experiencia con los Zetas.
Luego, más adelante cayeron unos Zetas, hombres mayores, y el comandante Esteban Acosta los tenía guardados en el área de máxima seguridad, muy apartados, sin comunicación con nadie. Pero los Zetas lo desaparecieron. A él y a su hijo de ocho años, Brandon Acosta, y a sus dos hermanos. Desaparecieron a cuatro varones. Él había resistido las presiones más fuertes de los Zetas.
Cuando se desapareció a Esteban Acosta el gobierno del estado no hizo nada. Con su determinación, Esteban había organizado a los custodios para ayudarlo a no permitir que los Zetas tuvieran ni la menor influencia en el penal, y lo estaba logrando. Era admirado por los custodios. Cuando se le desapareció, algunos del gobierno del estado tuvieron las agallas de implicarlo con el crimen organizado. El mismo estado para el que él trabajaba lo despreciaba. Y era un mensaje claro a los custodios: si pasa algo, el estado no te va a proteger.
A partir de entonces los Zetas tomaron el control del penal. Es un autogobierno de los Zetas. El Cereso de Saltillo está en pleno control de Los Zetas. En este momento varios de los Zetas más importantes ya no están. Están un poco debilitados, pero siguen efectivamente en control.
Y los custodios están amenazados —ellos y sus familias— por los Zetas. No tienen un respaldo de nadie del gobierno. Se dio la fuga masiva en el penal de Piedras Negras [131 reos se fugaron el 17 de septiembre de 2012, en una operación atribuida a los Zetas], los pobres custodios del penal de Piedras Negras, buenos hombres, no eran corruptos, no son criminales, cayeron a la cárcel. Pero tenían dos opciones: cooperar con los Zetas en la fuga y recibir un castigo del Estado, o cooperar con el Estado y recibir un castigo de los Zetas.
Esas eran sus únicas opciones: pedir ayuda del Estado no era una opción. El Estado se cerró a esa opción. Y ya están castigados. Están presos, es terrible. Y esa postura del Estado es la causa de la falta de custodios. Tenemos mucho menos custodios que antes. Dos terceras partes de lo que había antes.
¿Te han querido comprar los Zetas?
No. En algún momento pintaron la capilla. Han pedido que yo bendiga sus capillas a la Virgen de Guadalupe. Ellos construyen capillas personales en el penal a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo. También a la Santa Muerte y a Pancho Villa. Pero no piden que bendiga las de la Santa Muerte y Pancho Villa. Aunque sí bendigo las capillas de la Virgen y San Judas.
En el bautismo de alguno de sus hijos me ofrecen dinero, como cualquiera, pero quieren dar más. Cuando pintaron la capilla yo no quise, pero no era pregunta. Era la capilla oficial de la Iglesia dentro del penal: pintaron las paredes, las bancas, el cielo, pusieron impermeabilizante en el techo.
Me habías contado que eso ocurrió después de la entrevista con el New York Times sobre narcolimosnas.
Salió el reportaje sobre las narcolimosnas y al siguiente día me avisaron que iban a pintar la capilla.
…Y dejaste de entregar papel de baño porque lo estaban monopolizando los Zetas.
Eso fue en el penal de Torreón. Uno de los cárteles, no sé cuál manejaba esa cárcel, controlaba todos los donativos que vienen de la Iglesia al penal. Cuando me di cuenta de eso pensaba que lo más prudente era no tener asistencia, no traer artículos al penal.
¿No tienes miedo?
Conmigo los Zetas siempre han sido muy respetuosos. Odio la violencia que veo. Ellos a veces han golpeado muy fuerte a personas en el penal, pero hay algo que también veo: un pueblo muy aplastado, jóvenes muy oprimidos, muy marginados y cuando los Zetas les dan atención, encuentran una dignidad que nunca han tenido en sus vidas y eso me llama mucho la atención.
Y los Zetas mismos tienen una autoconfianza que no veo en otras personas. Su estructura es de una disciplina muy fuerte con castigos espantosos, pero su disciplina hace posible que logren muchas cosas, en una cultura famosa por no llevar a cabo los planes. Ellos sí pueden. Entonces creo que he logrado una comprensión y un cierto respeto por este aspecto del crimen organizado.
¿Atiendes mujeres?
Tenemos un Cereso femenino también. Atiendo el Varonil, el Femenil y las dos residencias juveniles. Los hombres son unos 800. Mujeres hay ahora unas 25 y niños como 25, y niñas sólo tres, gracias a Dios.
¿Han cambiado las cosas dentro de la cárcel con el gobierno de Rubén Moreira (hermano de Humberto y gobernador desde el primero de diciembre de 2011)?
El gobernador organizó un cateo del penal. Y no avisó ni al director de aquel entonces ni al comandante (de custodios). Pero la noche del cateo los Zetas estaban en sus celdas designadas, no estaban afuera, en los lugares donde normalmente están. Ellos sí sabían del operativo. Todo su contrabando estaba escondido. Incluso un perrito, una mascota que tienen en desafío de las reglas. Yo le había tomado una foto como comprobante. No encontraron al perrito. Los que entraron en el cateo no revisaron todas las secciones, pero sí entraron en la capilla y destruyeron el sagrario. Alguien enterado en el gobierno estatal le avisó a los Zetas. No había cómo saber: nadie le avisó al director ni al comandante, pero sí le avisó a los Zetas.
¿Tienes ánimo cada día que visitas presos?
Sí, tengo ánimo. Aunque me temo que ya llevo mucho tiempo. Temo que ya tengo callo, que ya es demasiada rutina, pero he pedido al obispo que me cambie y él me ha dicho que no. Pero admiro mucho los esfuerzos de los encarcelados, de los marginales, por dar sentido a sus vidas.
¿Cómo hacen los que no son miembros de los Zetas para sobrevivir en el penal?
Hay varias maquilas y hay carpintería, varias cosas que se pueden hacer.
¿Los Zetas los ponen a trabajar para ellos?
A veces los Zetas, en el momento más fuerte, al azar agarraban a gente y la golpeaban para demostrar quiénes mandaban. Impusieron el requisito de limpiar las secciones y el área alrededor de las secciones, algo que el gobierno nunca logró. E inflingieron castigos severos a quien no cumpliera.
Me ha hablado de la espiritualidad del marginado, ¿cómo es esa espiritualidad?
¿Sabes de dónde viene la espiritualidad de los presos? Cuando uno es tomado preso se pierde absolutamente todo. Tú tienes planes para mañana y la semana que entra y dentro de un mes: tienes un futuro, algún día vas a repintar la casa. Todo eso se pierde en el momento de ser encarcelado. Todo. Hasta el sillón donde uno al final del día le gusta sentarse, se pierde. Todo se pierde.
En este increíble despojo donde uno se siente completamente muerto en vida es muy común que ellos tengan una experiencia de que alguien está a su lado dándoles fuerza. Y es cuando vienen a la capilla o platican conmigo. Yo no tengo que decirles nada. Ellos tienen un encuentro directo con el Dios vivo, y luego buscan cómo dar forma a esta experiencia, cómo dar un conocimiento más consciente a su experiencia interior.
Tenemos varias imágenes, unos vienen a la capilla y rezan frente a cada imagen tocando la imagen, otros tienen oraciones que alguien les ha dado, tal vez mamá, o vienen con oraciones que ellos mismos escribieron y se sientan o se ponen de pie y hacen sus oraciones y rezan con una sinceridad muy fuerte. Si quiero saludar a alguien que está rezando, no va a interrumpirse para saludarme. Tengo que esperar hasta que termine de rezar.
De 800 es mucho decir que 60 tienen el hábito de estar en la misa. Pero hay fácilmente 300 o más que visitan la capilla y hacen su oración todos los días sin falta, vienen y rezan. Y hay muchísimos que leen la Biblia, no con la espiritualidad anémica que se da en el catecismo, sino con la espiritualidad del marginado.